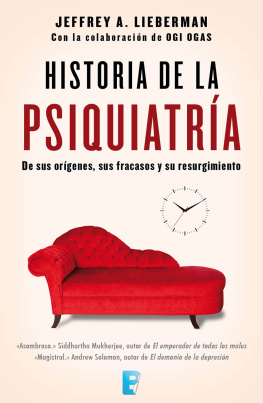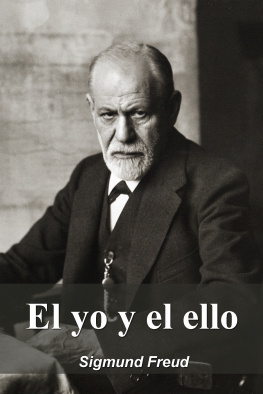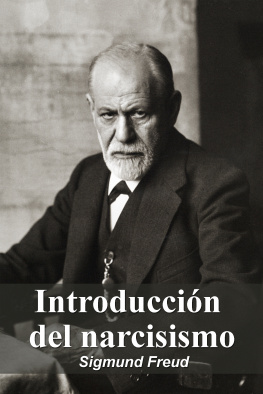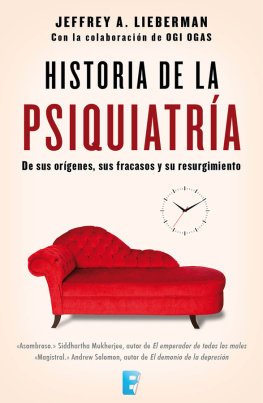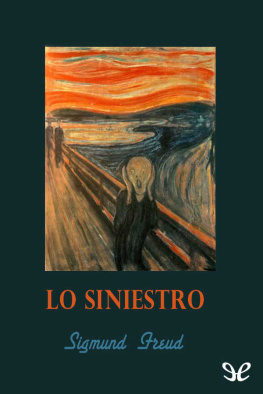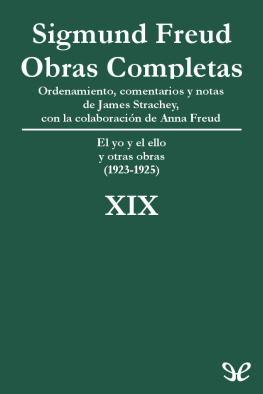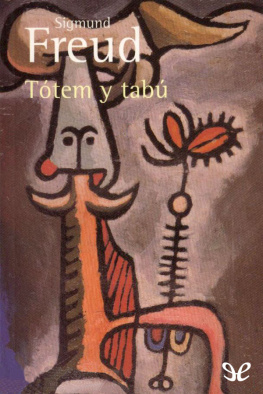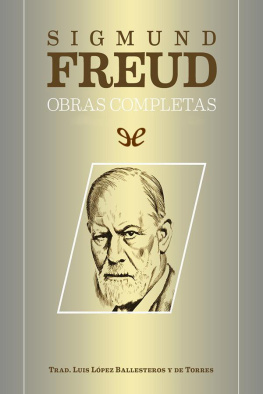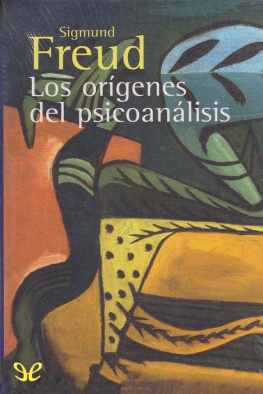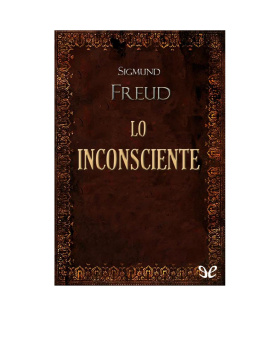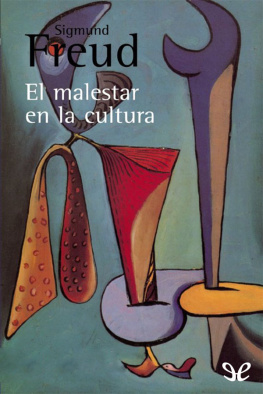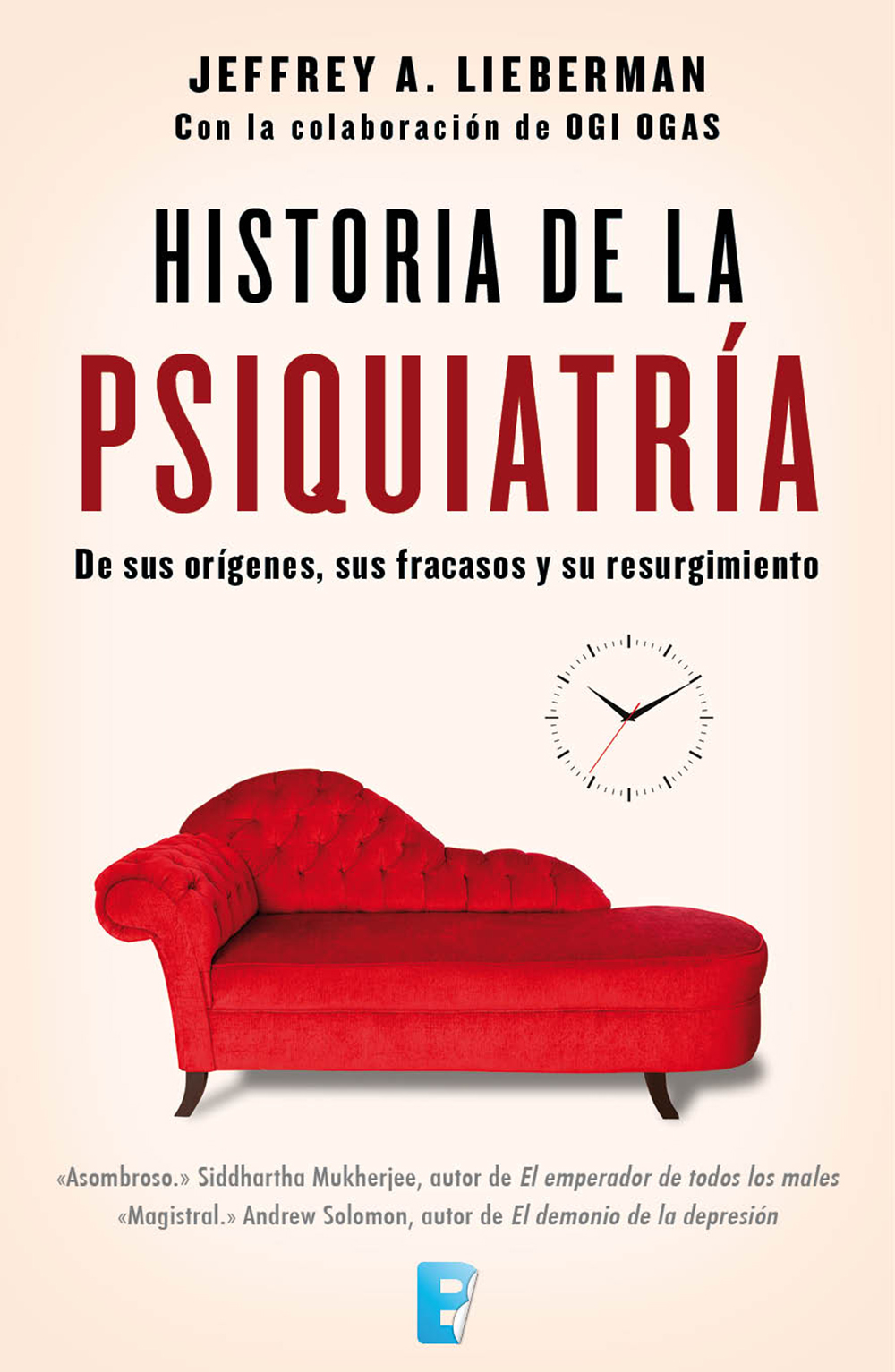H ISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA
Jeffrey A. Lieberman
con Ogi Ogas
Traducción de Santiago del Rey

Título original: Shrinks. The Untold Story of Psychiatry
Traducción: Santiago del Rey
1.ª edición: marzo 2016
© Jeffrey A. Lieberman, 2015
© Ediciones B, S. A., 2016
Consell de Cent, 425-427 - 08009 Barcelona (España)
www.edicionesb.com
ISBN DIGITAL: 978-84-9069-373-5
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright , la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Contenido
A mis padres, Howard y Ruth, que me inspiran con su ejemplo; a mi esposa, Rosemarie, y mis hijos, Jonathan y Jeremy, que me prestan su apoyo; a mis pacientes, que me guían.
Aclaración: he cambiado en este libro los nombres y los detalles distintivos de los pacientes para preservar su intimidad y, en algunos casos, he creado híbridos a partir de múltiples pacientes. Han sido muchas las personas que han jugado un papel trascendental en la evolución de la psiquiatría. Con el fin de ofrecer un texto legible, he optado por destacar a ciertas figuras clave que me parecían representativas de su generación o su especialidad. Lo cual no debe entenderse como un modo de ignorar o subestimar los logros de otras figuras contemporáneas cuyo nombre no aparece mencionado. Finalmente, en contra de la convención académica habitual, he evitado el uso de puntos suspensivos y paréntesis en las citas para no interrumpir el flujo narrativo, pero me he asegurado de que las palabras añadidas o suprimidas no cambiaran el sentido original del escritor o el orador citado. Las fuentes de todas las citas se encuentran en la sección de Fuentes y lecturas complementarias, y las versiones originales de los textos citados están disponibles en .
El cerebro es más ancho que el cielo:
Ponlos uno al lado del otro
Y el primero contendrá al segundo
Con facilidad; y a ti, además.
El cerebro es más profundo que el mar:
Sostenlos, azul contra azul,
Y el uno absorberá al otro
Como las esponjas absorben los baldes.
El cerebro es sencillamente el peso de Dios:
Sopésalos, libra a libra,
Y se diferenciarán —si se diferencian—
Como la sílaba del sonido.
E MILY D ICKINSON
Introducción
¿Qué le pasa a Elena?
Quien vaya a un psiquiatra debería hacerse examinar la cabeza.
S AMUEL G OLDWYN
Hace unos años, un personaje muy famoso —vamos a llamarlo señor Conway— trajo de mala gana a mi consulta a su hija de veintidós años. Elena se había tomado una licencia en la Universidad de Yale, me explicó el señor Conway, a causa de ciertos problemas relacionados con un misterioso descenso en sus calificaciones. El señor Conway asintió, pensativo, y añadió que la disminución de rendimiento de Elena era el resultado de «una falta de motivación y de confianza en sí misma».
Para afrontar los problemas detectados en su hija, los Conway habían contratado a toda una serie de expertos en motivación, coaches personales y tutores. Pese a esta carísima camarilla de asesores, Elena no había mejorado. De hecho, uno de los tutores había apuntado (con ciertos titubeos, dada la celebridad del señor Conway) que «Elena tiene un problema». Los Conway desecharon la inquietud del tutor, pensando que era una excusa para justificar su propia incompetencia, y siguieron buscando métodos para ayudar a que «se sacudiera de encima el bajón y se pusiera las pilas».
Recurrieron a la meditación y a los agentes neuropáticos y, cuando esto no funcionó, gastaron todavía más dinero en sesiones de hipnosis y acupuntura. A decir verdad, habían hecho todo lo posible para evitar acudir a un psiquiatra hasta que se produjo «el incidente».
Mientras viajaba en metro hacia la parte alta de Nueva York para almorzar con su madre, Elena fue abordaba por un hombre de mediana edad, parcialmente calvo y ataviado con una mugrienta chaqueta de cuero, que la engatusó para que se bajara del vagón. Sin informar a su madre, Elena se saltó la cita con ella y acompañó al hombre al sórdido apartamento que tenía en unos bajos del Lower East Side. Mientras él le preparaba en la cocina una bebida alcohólica, Elena respondió por fin a una llamada desesperada que su madre le hizo con el móvil.
Cuando la señora Conway supo dónde estaba, llamó a la policía, que apareció rápidamente y la llevó con sus padres. Elena no protestó por esta abrupta intervención de su madre; de hecho, no pareció perturbada en absoluto por el incidente.
Mientras los Conway me relataban todo esto en mi despacho de Manhattan, me pareció evidente que querían a su hija y que estaban verdaderamente preocupados por su bienestar. Teniendo como tengo dos hijos, me resultó fácil identificarme con su angustia ante lo que había podía haberle sucedido a su hija. Pero, a pesar de toda su preocupación, ellos no dejaron de expresar abiertamente sus dudas sobre la necesidad de mis servicios. En cuanto tomaron asiento, lo primero que me dijo el señor Conway fue: «Debo decírselo de entrada, yo no creo que mi hija necesite un loquero.»
La profesión a la que he dedicado toda mi vida sigue siendo la que inspira más desconfianza, más temor y desprecio de todas las especialidades médicas. No existe un movimiento anticardiología que exija la desaparición de los especialistas cardiovasculares. No existe un movimiento antioncología que impugne el tratamiento contra el cáncer. Pero sí existe un enorme y ruidoso movimiento antipsiquiátrico que exige que se controle a los psiquiatras, que se reduzca su número o que se eliminen por completo de la práctica médica. Como director del departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia, jefe de Psiquiatría de hospital Presbiteriano de Nueva York y centro médico de la Universidad de Columbia, y antiguo presidente de Asociación Americana de Psiquiatría, he recibido todas las semanas correos electrónicos que formulaban críticas como las siguientes:
«Sus falsos diagnósticos existen únicamente para enriquecer a la Gran Industria Farmacéutica.»
«Ustedes toman conductas perfectamente normales y las tildan de enfermedades para justificar su existencia.»
«No hay trastornos mentales, solo mentalidades diversas.»
«Ustedes, los matasanos, no tienen ni puta idea de lo que hacen. Pero deben saber una cosa: sus fármacos destruyen el cerebro de la gente.»
Estos escépticos no cuentan con la psiquiatría para ayudar a resolver problemas de salud mental. Afirman, por el contrario, que el problema mental... es la psiquiatría. En todo el mundo, la gente mira con suspicacia a los «loqueros»: el epíteto más común para describir a los engreídos charlatanes que supuestamente integran mi profesión.
Hice caso omiso del escepticismo de los Conway y empecé a evaluar a Elena escuchando su historia y solicitando a sus padres detalles médicos y biográficos. Elena, según descubrí, era la mayor y las más inteligente de los cuatro hijos de los Conway, y la que parecía presentar un potencial más evidente. Todo en su vida había ido de maravilla, me confesaron con tristeza sus padres, hasta su segundo año en Yale.
Abierta, sociable y popular durante el primer año de universidad, Elena, en el plazo de unos pocos meses, había dejado de comentar con sus padres y amigos su vida en la hermandad de mujeres y sus intereses sentimentales. Adoptó una dieta estrictamente vegetariana y se obsesionó con la Cábala, creyendo que su secreta simbología habría de llevarla al conocimiento cósmico. Su asistencia a clase se volvió irregular y sus calificaciones cayeron en picado.