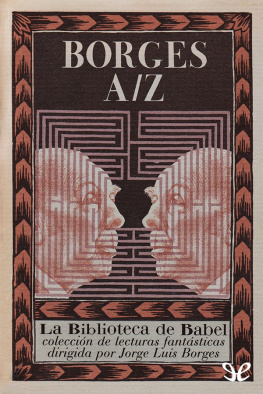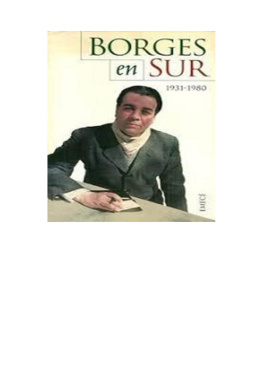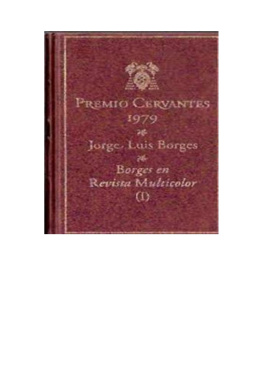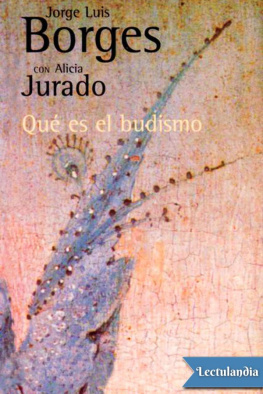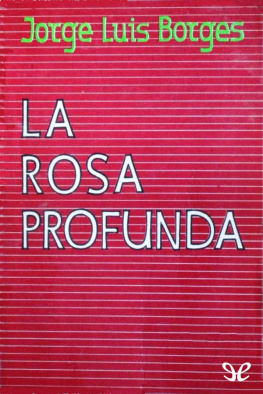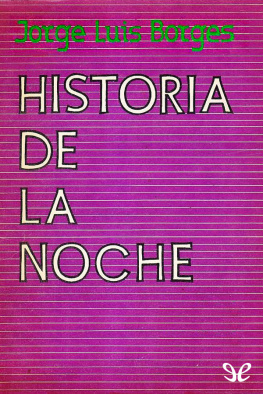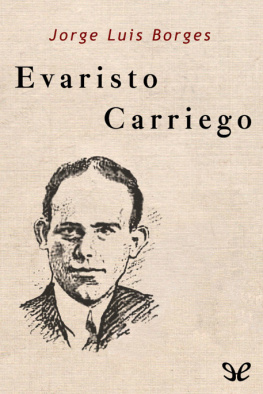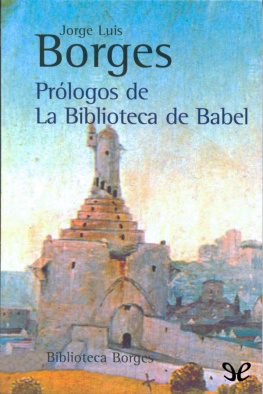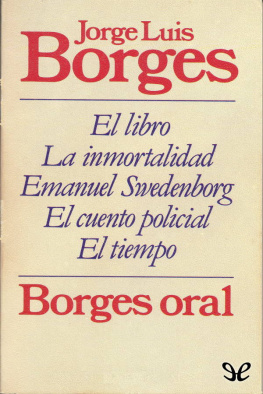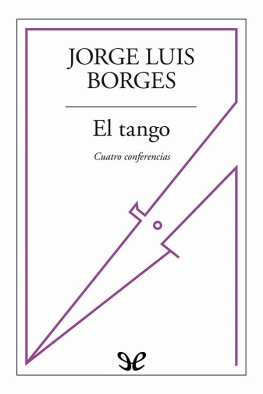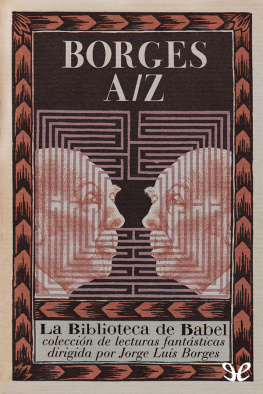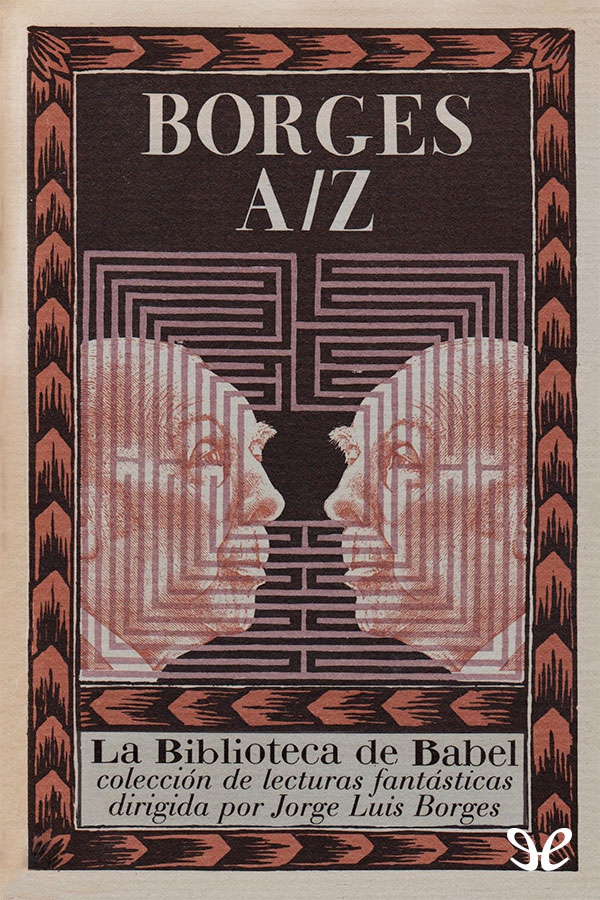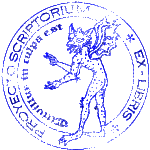El hecho de que el género literario que yo prefiera sea la enciclopedia se debe a varias razones. Una, que es honrosa: mi curiosidad; otra, que es menos honrosa: mi haraganería. Pero la más importante de todas, quizá sea esta: la cuota de sorpresa, de suspenso, como se dice ahora, que hay en las enciclopedias. En un libro se sabe con antelación lo que se encontrará; es decir, que uno sabe que le espera tal o cual cosa de acuerdo al tipo de libro que se haya elegido. Esto no sucede en una enciclopedia, ya que está regida por el orden alfabético que sencillamente es un desorden, sobre todo si uno piensa en los temas.
Jorge Luis Borges

Antonio Frenández Ferrer & Jorge Luis Borges
Borges A/Z
La Biblioteca de Babel - 33
ePub r1.0
orhi 02.10.14
Título original: Borges A/Z
Antonio Frenández Ferrer & Jorge Luis Borges, 1988
Editor digital: orhi
ePub base r1.1
Z
Zenón de Elea
La paradoja de Zenón de Elea, según indicó James, es atentatoria no solamente a la realidad del espacio, sino a la más invulnerable y fina del tiempo. Agrego que la existencia en un cuerpo físico, la permanencia inmóvil, la fluencia de una tarde en la vida, se alarman de aventura por ella. Esa descomposición es mediante la sola palabra infinito, palabra (y después concepto) de zozobra que hemos engendrado con temeridad y que una vez consentida en un pensamiento, estalla y lo mata. (Hay otros escarmientos antiguos contra el comercio de tan alevosa palabra: hay una leyenda china del cetro de los reyes de Liang, que era disminuido en una mitad por cada nuevo rey; el cetro, mutilado por dinastías, persiste aún). Mi opinión, después de las calificadísimas que he presentado, corre el doble riesgo de parecer impertinente y trivial. La formularé, sin embargo: Zenón es incontestable, salvo que confesemos la idealidad del espacio y del tiempo. Aceptemos el idealismo, aceptemos el crecimiento concreto de lo percibido, y eludiremos la pululación de abismos de la paradoja.
¿Tocar a nuestro concepto del universo, por ese pedacito de tiniebla griega?, interrogará mi lector.
Discusión, 1932
El móvil y la flecha y Aquiles son los primeros personajes kafkianos de la literatura.
Otras inquisiciones, 1952
Notas
[1]Raedwald, rey de los anglos, tenía dos altares: uno, consagrado a Jesús; otro, más chico, en el que ofrecía víctimas a los dioses o «demonios» paganos (Beda, II, 15).
[2]La versión anglosajona del siglo X traduce idolatría por deofol-gild (sujeción, o entrega, a los demonios).
[3]La versión francesa no es muy feliz: Lit nuptial, lit de partutition, lit de mort aux spectrales bougies. La culpa es del idioma, naturalmente, incapaz de voces compuestas.
[4]
En el número 126 (abril de 1945, págs. 62-84) de Sur, con el título de «Debates de Sur. “Moral y literatura”», Victoria Ocampo, directora de la revista, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene razón Oscar Wilde cuando sostiene que no hay libros morales o inmorales, sino únicamente libros bien o mal escritos?
2. ¿Hace bien Antón Chéjov en afirmar que su arte consiste en describir exactamente a los ladrones de caballos sin agregar que está mal robar caballos?
3. ¿Debe seguirse a Gide cuando sostiene que con buenos sentimientos se hace mala literatura?
4. ¿O queda la posibilidad de imaginar que la belleza de un libro puede surgir, en parte al menos, de su moralidad explícita o implícita; que el arte puede consistir en agregar que está mal robar caballos, y que con buenos sentimientos puede hacerse, no sólo mala, sino también buena literatura?
Además de la propia Victoria Ocampo, respondieron a la encuesta Enrique Anderson Imbert, Ricardo Baeza, José Bianco, Borges, Roger Caillois, Bernardo Canal Feijóo, Augusto J. Durelli, Eduardo González Lanuza, Pedro Henríquez Ureña, Francisco Romero y Luis Emilio Soto. [NOTA DE A. F. F.]
[5]En los Lays of Ancient Home de Maculay (tan vilipendiados por Arnold), Roma es casi una metáfora de Inglaterra; el sentimiento de identidad de las dos es el tema fundamental de la serie Puck of Poock’s Hill, de Kipling. Identificar el Imperio romano con el Impero momentáneo y pomposo que Mussolini frangolló a la sombra del Tercer Reich es casi un juego de palabras.
[6]Kafka (Beschreibung eines Kampfes, Prag, 1936) jugó con la fantasía de que Don Quijote fuera una proyección de Sancho, lector de libros de aventuras.
O
Ortega y Gasset, José
Ortega continuó la labor iniciada por Unamuno, que fue de enriquecer, ahondar y ensanchar el diálogo español. Este, durante el siglo pasado, casi no se aplicaba a otra cosa que a la reivindicación colérica o lastimera; su tarea habitual era probar que algún español ya había hecho lo que después hizo un francés con aplauso. A la mediocridad de la materia correspondía la mediocridad de la forma; se afirmaba la primacía del castellano y al mismo tiempo se quería reducirlo a los idiotismos recopilados en el Cuento de cuentos y al fatigoso refranero de Sancho. Así, de paradójico modo, los literatos españoles buscaron la grandeza del español en las aldeanerías y fruslerías rechazadas por Cervantes y por Quevedo… Unamuno y Ortega trajeron otros temas y otro lenguaje. Miraron con sincera curiosidad el ayer y el hoy y los problemas o perplejidades eternos de la filosofía. ¿Cómo no agradecer esta obra benéfica, útil a España y a cuantos compartimos su idioma?
A lo largo de los años, he frecuentado los libros de Unamuno y con ellos he acabado por establecer, pese a las «imperfectas simpatías» de que Charles Lamb habló, una relación parecida a la amistad. No he merecido esa relación con los libros de Ortega. Algo me apartó siempre de su lectura, algo me impidió superar los índices y los párrafos iniciales. Sospecho que el obstáculo era su estilo. Ortega, hombre de lecturas abstractas y de disciplina dialéctica, se dejaba embelesar por los artificios más triviales de la literatura que evidentemente conocía poco, y los prodigaba en su obra. Hay mentes que proceden por imágenes (Chesterton, Hugo) y otras por vía silogística y lógica (Spinoza, Bradley). Ortega no se resignó a no salir de esta segunda categoría, y algo —modestia o vanidad o afán de aventura— lo movió a exornar sus razones con inconvincentes y superficiales metáforas. En Unamuno no incomoda el mal gusto, porque está justificado y como arrebatado por la pasión; el de Ortega, como el de Baltasar Gracián, es menos tolerable, porque ha sido fabricado en frío.
Los estoicos declararon que el universo forma un solo organismo; es harto posible que yo, por obra de la secreta simpatía que une a todas sus partes, deba algo o mucho a Ortega y Gasset, cuyos volúmenes apenas he ojeado.
Cuarenta años de experiencia me han enseñado que, en general, los otros tienen razón. Alguna vez juzgué inexplicable que las generaciones de los hombres veneraran a Cervantes y no a Quevedo; hoy no veo nada misterioso en tal preferencia. Quizá algún día no me parecerá misteriosa la fama que hoy consagra a Ortega y Gasset.
«Nota de un mal lector», 1956
Otro