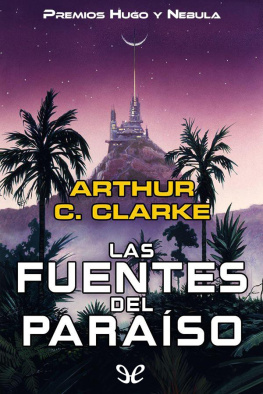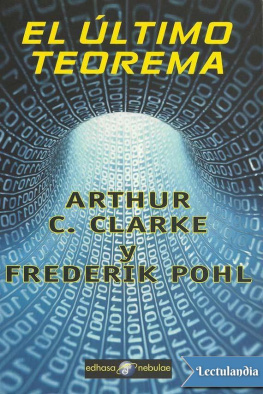Presentación
Tras cada hombre viviente se encuentran treinta fantasmas, pues tal es la proporción numérica con que los muertos superan a los vivos. Desde el alba de los tiempos, aproximadamente cien mil millones de seres humanos han transitado por el planeta Tierra.
Y es en verdad un número interesante, pues por curiosa coincidencia hay aproximadamente cien mil millones de estrellas en nuestro universo local, la Vía Láctea. Así, por cada hombre que jamás ha vivido, luce una estrella en ese universo.
Pero, cada una de esas estrellas es un sol, a menudo mucho más brillante y magnífico que la pequeña y cercana a la que denominamos el Sol. Y muchos –quizá la mayoría– de esos soles lejanos tienen planetas circundándoles. Así, casi con seguridad hay suelo suficiente en el firmamento para ofrecer a cada miembro de las especies humanas, desde el primer hombre-mono, su propio mundo particular: cielo… o infierno.
No tenemos medio alguno de conjeturar cuántos de esos cielos e infiernos se encuentran habitados, y con qué clase de criaturas; el más cercano de ellos está millones de veces más lejos que Marte o Venus, esas metas remotas aún para la próxima generación. Mas las barreras de la distancia se están desmoronando, y día llegará en que daremos con nuestros iguales, o nuestros superiores, entre las estrellas. Los hombres han sido lentos en encararse con esta persepectiva; algunos esperan aún que nunca se convertirá en realidad. No obstante, aumente el número de los que preguntan: ¿Por qué no han acontecido ya tales encuentros, puesto que nosotros mismos estamos a punto de aventurarnos en el espacio?
¿Por qué no, en efecto? Sólo hay una posible respuesta a esta muy razonable pregunta. Mas recordad, por favor, que ésta es sólo una obra de ficción.
La verdad, como siempre, será mucho más extraordinaria.
A.C.C.
S.K.
I – NOCHE PRIMITIVA
6 – La ascendencia del hombre
Un nuevo animal se hallaba sobre el planeta, extendiéndose lentamente desde el corazón del África. Era aún tan raro que un premioso censo lo habría omitido, entre los prolíficos miles de millones de criaturas que vagaban por tierra y por mar. Hasta el momento, no había evidencia alguna de que pudiera prosperar, o hasta sobrevivir; había habido en este mundo tantas bestias más poderosas que desaparecieron, que su destino pendía aun en la balanza.
En los cien mil años pasados desde que los cristales descendieron en África, los mono-humanoide no habían inventado nada. Pero habían comenzado a cambiar, y habían desarrollado actividades que ningún otro animal poseía. Sus porras de hueso habían aumentado su alcance y multiplicado su fuerza; ya no se encontraban indefensos contra las bestias de presa competidoras. Podían apartar de sus propias matanzas a los carnívoros menores, en cuanto a los grandes, cuando menos podían disuadirlos, y a veces amedrentarlos, poniéndolos en fuga.
Sus macizos dientes se estaban haciendo más pequeños, pues ya no le eran esenciales. Las piedras de afiladas aristas que podían ser usadas para arrancar raíces, o para cortar y aserrar carne o fibra, habían comenzado a reemplazarlos, con inconmensurables consecuencias. Los mono-humanoide no se hallaban ya enfrentados a la inanición cuando se les pudrían o gastaban los dientes; hasta los instrumentos más toscos podrían añadir varios años a sus vidas. Y a medida que disminuían sus colmillos y dientes, comenzó a variar la forma de su cara; retrocedió su hocico, se hizo más delicada la prominente mandíbula, y la boca se tornó capaz de emitir sonidos más refinados. El habla se encontraba aún a una distancia de un millón de años, pero habían sido dados los primeros pasos hacia ella.
Y seguidamente comenzó a cambiar el mundo. En cuatro grandes oleadas, con doscientos mil años entre sus crestas, barrieron el globo las Eras Glaciales, dejando su huella por doquiera. Allende los trópicos, los glaciares dieron buena cuenta de quienes habían abandonado prematuramente su hogar ancestral; y, en todas partes, segaron también a las criaturas que no podían adaptarse.
Una vez pasado el hielo, también se fue con él mucha de la vida primitiva del planeta… incluyendo a los mono-humanoide. Pero, a diferencia de muchos otros, ellos habían dejado descendientes; no se habían simplemente extinguido, sino que habían sido transformados. Los constructores de instrumentos habían sido rehechos por sus propias herramientas.
Pues con el uso de garrotes y pedernales, sus manos habían desarrollado una destreza que no se hallaba en ninguna otra parte del reino animal, permitiéndoles hacer aún mejores instrumentos, los cuales habían desarrollado todavía más sus miembros y cerebros. Era un proceso acelerador, acumulativo; y en su extremo estaba el Hombre.
El primer hombre verdadero tenía herramientas y armas sólo un poco mejores que las de sus antepasados de un millón de siglos atrás, pero podían usarlas con mucho más habilidad. Y en algún momento en los oscuros milenios pasados, habían inventado el instrumento más especial de todos, aún cuando no pudiera ser visto ni tocado. Habían aprendido a hablar, logrando así su primera gran victoria sobre el Tiempo. Ahora, el conocimiento de una generación podía ser transmitido a la siguiente de modo que cada época podía beneficiarse de las que la habían precedido.
A diferencia de los animales, que conocían sólo el presente, el hombre había adquirido un pasado, y estaba comenzando a andar a tientas hacia un futuro.
Estaban también aprendiendo a sojuzgar a las fuerzas de la naturaleza; con el dominio del fuego, había colocado los cimientos de la tecnología y dejado muy atrás a sus orígenes animales. La piedra dio paso al bronce, y luego al hierro. La caza fue sucedida por la agricultura. La tribu crecía en la aldea, y ésta se transformaba en ciudad. El habla se hizo eterna, gracias a ciertas marcas en piedra, en arcilla y en papiro. Luego inventó la filosofía y la religión. Y pobló el cielo, no del todo inexactamente, con dioses.
A medida que su cuerpo se tornaba cada vez más indefenso, sus medios ofensivos se hicieron cada vez más terribles. Con piedra, bronce, hierro y acero había recorrido la gama de cuanto podía atravesar y despedazar, y en tiempos muy tempranos había aprendido como derribar a distancia a sus víctimas. La lanza, el arco, el fusil y el cañón y finalmente el proyectil guiado, le habían procurado armas de infinito alcance y casi infinita potencia.
Sin esas armas, que sin embargo había empleado a menudo contra sí mismo, el Hombre no habría conquistado nunca su mundo. En ellas había puesto su corazón y su alma, y durante eras le habían servido muy bien.
Mas ahora, mientras existían, estaban viviendo con el tiempo prestado.
II – T.M.A UNO
14 – Los oyentes
Ciento cincuenta millones de kilómetros más allá de Marte, en la fría soledad donde hombre alguno no había aún viajado, el Monitor 79 del espacio profundo derivaba lentamente entre las enmarañadas órbitas de los asteroides. Durante tres años había cumplido intachablemente su misión… habiendo de rendirse tributo a los científicos americanos que lo habían diseñado, a los ingenieros británicos que lo habían construido y a los técnicos rusos que lo habían lanzado. Una delicada tela de araña de antenas captaba las ondas transitorias de radio… el incesante crujido y silbido de lo que Pascal, en una edad mucho más simple, había denominado ingenuamente «el silencio eterno de los espacios infinitos». Detectores de radiación notaban y analizaban los rayos cósmicos procedentes de la Galaxia y de puntos más allá; telescopios neutrónicos y de rayos X avizoraban extrañas estrellas que ningún ojo humano vería siquiera; magnetómetros observaban las rachas y huracanes de los vientos solares, al lanzar el Sol ráfagas de tenue plasma a un millón y medio de kilómetros por hora a la cara de sus hijos, que giraban a su alrededor. Todas estas cosas, y muchas otras, eran pacientemente anotadas por el Monitor 79 del espacio profundo, y registradas en su cristalina memoria.