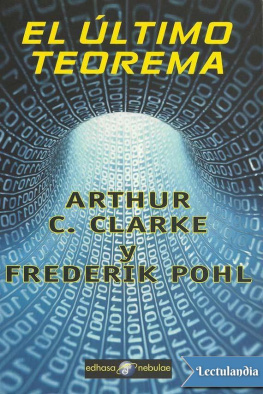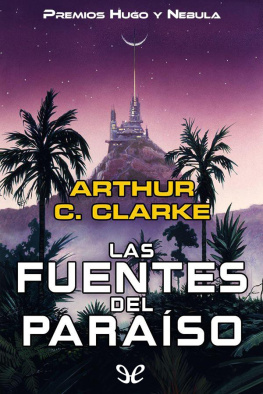Arthur C. Clarke
El martillo de Dios
Título original: The Hammer of God
Todos los sucesos ubicados en el pasado ocurrieron en los tiempos y lugares indicados; todos aquellos ubicados en el futuro son posibles.
Y uno de éstos es seguro:
Más tarde o más temprano nos encontraremos con Kali.
I
ENCUENTRO INESPERADO UNO
Tenía el tamaño de una casa pequeña, pesaba nueve mil toneladas y se desplazaba a cincuenta mil kilómetros por hora. Cuando pasó sobre el parque nacional Gran Teton, un turista alerta fotografió la bola ígnea incandescente y su larga estela de vapor. En menos de dos minutos había hendido la atmósfera de la Tierra y retornado al espacio.
Era el cambio de órbita más leve durante los miles de millones de años que había estado circulando el Sol, y pudo haber descendido sobre cualquiera de las grandes ciudades del mundo… con una fuerza explosiva cinco veces más poderosa que la que tuvo la bomba que destruyó Hiroshima.
La fecha era 10 de agosto de 1972.
Robert Singh disfrutaba esas caminatas por el bosque con su hijito Toby. Era, claro está, un bosque domeñado y apacible, del que se garantizaba que se hallaba exento de animales peligrosos, pero que constituía un emocionante contraste con el último ambiente que la familia había habitado en el desierto de Arizona. Por sobre todo, era bueno estar tan cerca del océano, por el que todos los que trabajaban en el espacio sideral sentían una simpatía profundamente arraigada. Aun ahí, en ese claro situado más de un kilómetro tierra adentro, Singh podía oír débilmente el rugido de la rompiente que, impulsada por el monzón, se estrellaba contra el arrecife exterior.
—¿Qué es eso, papito? — preguntó el niño de cuatro años, mientras apuntaba con el dedo hacia una carita peluda, enmarcada por patillas blancas, que los atisbaba a través de una pantalla de hojas.
— Estee… cierta clase de mono. ¿Por qué no le preguntas al Cerebro?
— Lo hice: no responde.
«Otro problema», pensó Singh. Había ocasiones en las que añoraba la sencilla vida de sus ancestros en las polvorientas llanuras de India, aunque sabía perfectamente bien que sólo habría podido tolerarla unos milisegundos.
— Vuelve a intentarlo, Toby. A veces hablas demasiado rápido: la Central de la Casa no siempre reconoce tu voz. ¿Y te acordaste de enviar una imagen?: la Central no puede decirte qué es lo que tú estás mirando, a menos que ella también pueda verlo.
—¡Uy! Lo olvidé.
Singh solicitó el canal privado de su hijo, justo a tiempo para captar la respuesta de la Central:
— Es un colobo blanco, familia de los cercopitécidos…
— Gracias, Cerebro. ¿Puedo jugar con él?
— No creo que sea una buena idea — interpuso apresuradamente Singh — podría morder. Y es probable que tenga pulgas. Tus juguetes robot son mucho más lindos.
— No tan lindos como Tigrette.
— Aunque no presenta tantos problemas… incluso ahora que ya sabe dónde hacer sus necesidades, gracias a Dios. Sea como fuere, es hora de ir a casa. — »Y de ver qué progresos está logrando Freyda con sus problemas con la Central», añadió para sus adentros.
Desde el instante mismo en que el Servicio de Transporte Aéreo colocó la casa allí, en África, se presentó una serie de fallas en el funcionamiento de los equipos. La más reciente y, desde el punto de vista potencial, más grave, se había producido en el sistema para recirculación de los alimentos: si bien venía garantizado como exento de defectos, de modo tal que el peligro de que ocurriera un verdadero envenenamiento tuviera una probabilidad astronómicamente pequeña, anoche el filet mignon había tenido un curioso sabor metálico. Freyda había sugerido, con sarcasmo, que podrían tener que retornar a la vida que llevaban los cazadores-recolectores de la era preelectrónica, cociendo el alimento sobre fogatas. Su sentido del humor a veces era un poco retorcido: la idea misma de comer carne natural cortada a pedazos de animales muertos era, claro está, por completo asqueante…
—¿No podemos bajar a la playa?
Toby, que había pasado la mayor parte de su vida rodeado por arena, estaba fascinado por el mar; no podía creer del todo que fuera posible que en un mismo sitio existiera tanta agua. No bien hubiera amainado el monzón nororiental, su padre esperaba con ansia poder llevarlo hasta el arrecife y mostrarle las maravillas que ahora estaban ocultas por las furiosas olas.
— Veamos qué dice tu madre.
— Su madre dice que es hora de que los dos vuelvan a casa: ¿es que ustedes, caballeros, olvidaron que hoy a la tarde tenemos visitas? Y, Toby, tu habitación es un revoltijo; ya es hora de que la limpies tú, y no que le dejes ese trabajo a Dorcas.
— Pero la programé…
— Nada de discusiones. ¡Vengan a casa, los dos!
La boca de Toby empezó a fruncirse, indicando una reacción demasiado familiar. Pero había ocasiones en las que la disciplina tenía prioridad sobre el amor. Singh lo cargó en brazos y empezó a caminar de regreso a la casa con su fardo, que se retorcía suavemente, Toby era demasiado pesado como para que se lo trasladara muy lejos, pero su forcejeo rápidamente se aquietó y el padre pronto se sintió más que gozoso de permitirle seguir avanzando con propulsión propia.
El hogar compartido por Robert Singh, Freyda Carroll, el hijo de ellos, Toby; el minitigre que el niño adoraba y variedad de robots, le habría parecido sorprendentemente pequeño a un visitante proveniente de algún siglo anterior: una cabañita de campo más que una casa. Pero, en este caso, as apariencias eran sumamente engañosas, pues la mayoría de las habitaciones eran multifuncionales y se podían transformar mediante una simple orden. El amoblamiento se metamorfoseaba, paredes y techos desaparecían para ser reemplazados por panoramas de tierras o cielo… o, inclusive, del espacio sideral, convincente en suficiente medida como para engañar a cualquiera, salvo a un astronauta.
El complejo de cúpula central y las cuatro alas hemicilíndricas no era, Singh tenía que admitirlo, muy placentero para la vista, y se lo veía netamente fuera de lugar en ese claro en la jungla. Pero encajaba perfectamente en la descripción de «una máquina para habitar», y Singh virtualmente había transcurrido toda su vida de adulto en tales máquinas, a menudo con gravedad cero: en verdad no se habría sentido cómodo en otro ambiente más que en ése.
La puerta del frente se plegó hacia arriba y una borrosa
imagen dorada salió disparada hacia ellos. Con los brazos extendidos, Toby corrió hacia adelante para saludar a Tigrette.
Pero nunca llegaron a encontrarse, pues esa realidad había ocurrido hacía treinta años y a quinientos millones de kilómetros de distancia.
Cuando la reproducción neural llegó a su fin, el sonido, las imágenes, el aroma de flores desconocidas y la suave caricia del viento en su piel, entonces décadas más joven, se esfumaron y el capitán Singh volvió a encontrarse en su cabina a bordo del remolcador espacial Goliath, mientras Toby y su madre quedaban en un mundo al que Singh nunca podría volver a visitar: años en el espacio, y desidia en la realización de los obligatorios ejercicios para condiciones de gravedad nula, lo habían debilitado a un grado tal que ahora únicamente podía caminar en la Luna y en Marte. La gravedad lo había desterrado de su planeta natal.
— Una hora para reunión, capitán — dijo la tranquila pero insistente voz de David, como inevitablemente se había bautizado a la computadora central del Goliath. —Modalidad activa, como se solicitó. Hora de que usted deje sus microprocesadores mnemónicos y regrese al mundo de la realidad.
El comandante humano del Goliath sintió que lo inundaba una oleada de tristeza cuando la imagen final de su perdido pasado se disolvió en una bruma tediosa, suavemente ronroneante, de ruido blanco. La transición demasiado veloz de una realidad a otra era una buena receta para terminar esquizofrénico, y el capitán Singh siempre amortiguaba el choque por medio del sonido más sedante que conocía: el de olas que rompían con suavidad en una playa, con gaviotas que chillaban a lo lejos. Era otro recuerdo más de una vida que había perdido, y de un pacífico pasado ahora reemplazado por un aterrador presente.