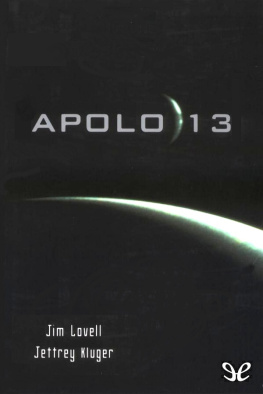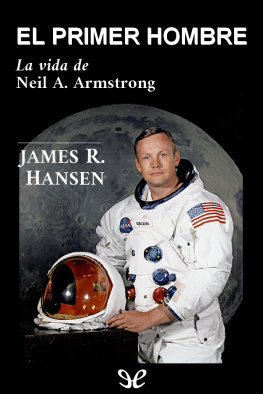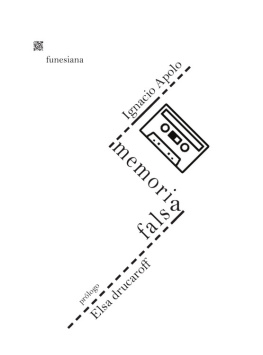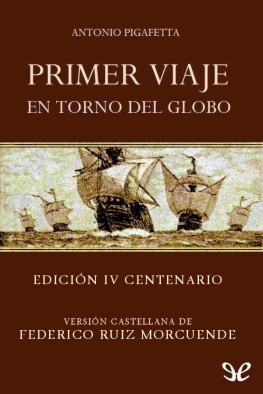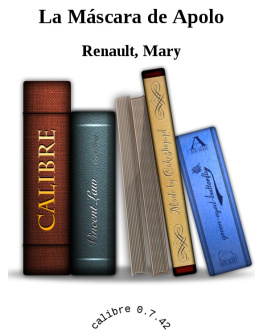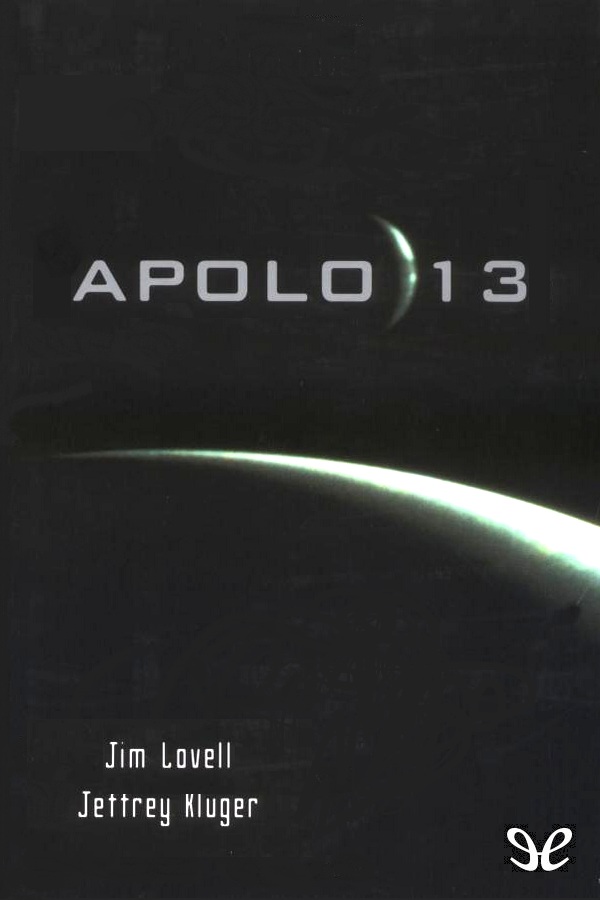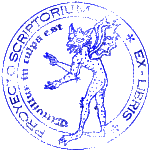Esta aventura real está dedicada a los astronautas terrestres: mi esposa Marilyn y mis hijos Barbara, Jay, Susan y Jeffrey, que compartieron conmigo los miedos y ansiedades de esos cuatro días de abril de 1970.
J IM L OVELL
Con todo mi afecto a mi familia, nuclear y periférica, pasada y presente, por haberme proporcionado siempre una órbita estable.
J EFFREY K LUGER
Apolo 13 recrea un fantástico viaje espacial que estuvo a punto de convertirse en catástrofe pero cuyo destino cambió gracias al valor y decisión de tres astronautas. En 1970 Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert viajaban hacia la Luna cuando una explosión sacudió su nave. Con el mundo pendiente de su destino abandonaron la nave y regresaron a la tierra en el estrecho espacio del módulo lunar, que podía fallar en cualquier momento.

Jim Lovell & Jeffrey Kluger
Apolo 13
ePub r1.0
Albireo15.12.13
Título original: Lost Moon: the perilous voyage of Apollo 13
Jim Lovell & Jeffrey Kluger, 1994
Traducción: Nuria Lago Jaraíz
Diseño de portada: Robert Overholtzer
Editor digital: Albireo
ePub base r1.0
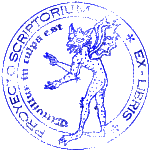

JIM LOVELL. James Arthur Lovell Jr. (25 de marzo de 1928), es un ex-astronauta norteamericano de la NASA y capitán retirado de la Armada de los Estados Unidos, conocido por haber sido el comandante que trajo de vuelta a salvo a la averiada nave Apolo 13.
Lovell nació en Cleveland, Ohio, luego su familia se mudó a Milwaukee, Wisconsin, donde se graduó de bachiller en la Escuela Juneau. Más tarde estudió en la Universidad de Wisconsin durante dos años. Continuó en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, donde se graduó en 1952. Sirvió en la guerra de Corea. Tras ser piloto naval de pruebas, Lovell fue considerado para el proyecto Mercury, pero fue rechazado por una eventualidad médica que luego fue valorada como inofensiva. Fue seleccionado en 1962 para el segundo grupo de astronautas de la NASA.
Su primer vuelo fue, como piloto del Gemini 7, en diciembre de 1965. Su segunda misión fue a bordo del Gemini 12, convirtiéndose en el hombre con más horas de vuelo en el espacio. Luego fue seleccionado para formar parte de la tripulación del Apolo 8, primera misión tripulada que se enviaría a la Luna, con el objetivo de realizar varias órbitas y preparar las futuras misiones que aterrizarían en ella (Apolo 11 a 17). Fue el comandante de la misión Apolo 13, junto con Fred Haise y Jack Swigert, en lo que se denominó como un «glorioso fracaso».

JEFFREY KLUGER (1954), es redactor de la revista Time y autor de varios libros sobre temas científicos, como Simplexity (2008), Splendid solution: Jonas Salk y la conquista de la poliomielitis (2005) y Viaje más allá de Selene (1999).
Prólogo
Lunes, 13 de abril de 1970, 22:00 hora de Houston
N adie sabía cómo empezaron los rumores acerca de las píldoras letales. Casi todo el mundo los había oído e incluso se los creían. Desde luego, así era para la prensa, el público y también para algunos profesionales de la Agencia. Llegaba una persona recién contratada, en su primer día de trabajo conocía a un astronauta, y en cuanto se sentaba a su mesa se volvía hacia él y le preguntaba: «¿Sabes algo de las píldoras letales?».
Los rumores sobre las píldoras letales siempre le habían hecho mucha gracia a Jim Lovell. ¡Píldoras letales! En primer lugar, no existía situación alguna en la cual uno llegara a considerar… digamos, una vía de escape rápida. Y en caso de que así fuera, había un montón de métodos más fáciles que utilizar las píldoras letales. Al fin y al cabo, el módulo de mando tenía una manivela para abrir la escotilla de la cabina: un giro de muñeca y los agradables 0,35 kilogramos por centímetro cuadrado de presión de la cápsula quedarían expuestos instantáneamente a la horrenda falta de presión del espacio exterior. Cuando la atmósfera interior fuera expulsada violentamente al vacío exterior, todo el aire que le quedara a uno en los pulmones explotaría rabiosamente, la sangre le empezaría a hervir instantánea y literalmente, su cerebro y sus tejidos pedirían oxígeno a gritos y todo su organismo, traumatizado, sencillamente echaría el cierre. Todo acabaría en escasos segundos. En realidad, era aún más rápido que las ridículas píldoras letales, y además era mucho más honroso.
Desde luego, ni Lovell ni nadie habían dedicado mucho tiempo a pensar en los daños que podría ocasionar la abertura de la escotilla de la cabina. Ni uno solo de los equipos de astronautas de las veintidós misiones tripuladas anteriores había vivido nunca una situación en la cual pudiera considerarse esa opción ni siquiera remotamente. El propio Lovell había embarcado ya tres veces en una de esas naves y la única ocasión en que había tenido que vaciar el aire de la cabina de mando había sido en el momento previsto: al final del vuelo, cuando el módulo se mecía en el Pacífico, los paracaídas flotaban en el agua, los hombres rana se acercaban a la baliza, la jaula de recuperación descendía desde el helicóptero, la banda de música tocaba en el portaaviones, y él ensayaba el brevísima discurso que pronunciaría antes de encaminarse a pasar el chequeo médico, a presentar su informe y a darse una ducha.
Hasta el momento, parecía que la misión sería tan rutinaria como todas las demás. En realidad, hasta esa noche, según la hora de Houston…
Aunque allá afuera, a unos 370 000 kilómetros de distancia de la Tierra y tras haber recorrido cinco sextas partes de la distancia a la Luna, la hora del sur de Tejas parecía algo fuera de lugar. Pero, fuera la hora que fuese, ese viaje al horrendo vacío se había vuelto súbitamente muy desagradable. Por el momento, estaban pasando demasiadas cosas en la cabina para que Lovell y sus dos compañeros de tripulación pudieran seguirles la pista a todas ellas. Pero lo que más preocupados les tenía eran el oxígeno y la energía, que casi se les habían agotado, y el motor principal que, probablemente, aunque no con total seguridad, estaba fuera de juego.
Era un mal trago, exactamente la típica situación en la que pensarían la prensa, el público y los novatos de la Agencia cuando preguntaran por las píldoras letales. Por su parte, Lovell y sus compañeros no pensaban en píldoras, escotillas ni nada parecido. Trataban de recuperar la energía, el oxígeno y todo lo que estaba perdiendo la nave. Lo que se planteaba era si lo lograrían; hasta entonces, ninguna nave había pasado por apuros semejantes tan lejos de la Tierra. El personal de Houston lo sentía muchísimo, y así se lo transmitió por radio.
—Apolo 13, hay montones de personas trabajando en esto —decía una voz desde Control de Misión—. Os mandaremos información en cuanto la tengamos, seréis los primeros en saberlo.
—Oh —repuso Lovell, reflejando más irritación de la que pretendía—, gracias.
Lo que trascendía el enojo de Lovell era que, según los cálculos de todo el mundo, Houston tenía sólo una hora y cincuenta y cuatro minutos para proponer alguna idea brillante. Ése era todo el tiempo que les duraría el resto del oxígeno de los tanques de la cabina. Después, los tripulantes empezarían a respirar poco a poco su propio dióxido de carbono, a jadear y a sudar, con los ojos fuera de sus órbitas, mientras se asfixiaban con sus propios gases de exhalación, en un reducto del tamaño de un automóvil grande. Y si eso ocurría, la nave proseguiría su viaje hacia la Luna sin tripulación, le daría la vuelta vertiginosamente y regresaría a la Tierra a 46 000 kilómetros por hora. Por desgracia, no se dirigiría exactamente a la Tierra, sino que la pasaría rozando, a unos 74 000 kilómetros, e iniciaría una órbita excéntrica, enorme y absurda, que la mandaría a 444 000 kilómetros por el espacio, y luego, otra vez de vuelta a la Tierra, y de nuevo hacia el espacio, y así sucesivamente, en un circuito constante, horrendo y sin sentido, que podría sobrevivir a la misma especie que la lanzó. Con Lovell y sus tripulantes encerrados en el interior de la nave a la deriva, serían visibles para los observadores del planeta durante milenios, indefinidamente, como un monumento grotesco y parpadeante a la tecnología del siglo XX .