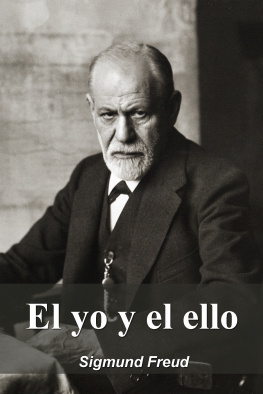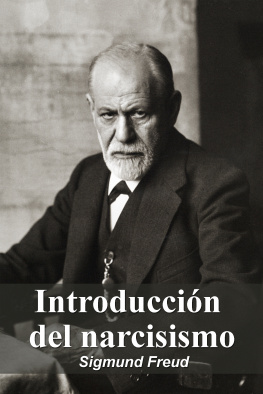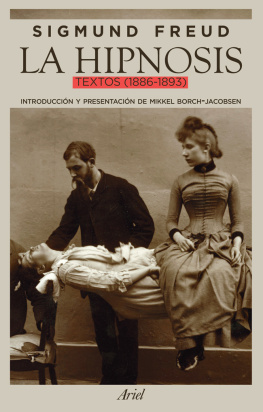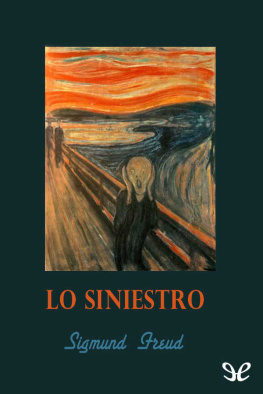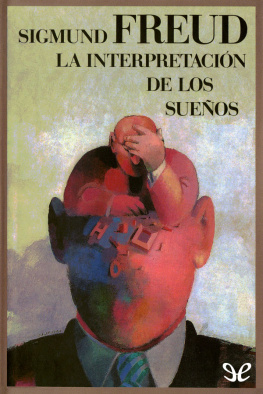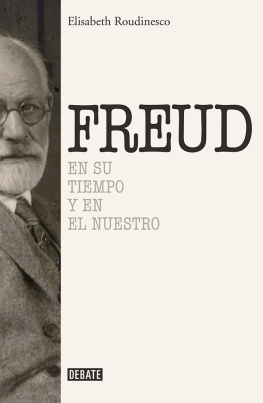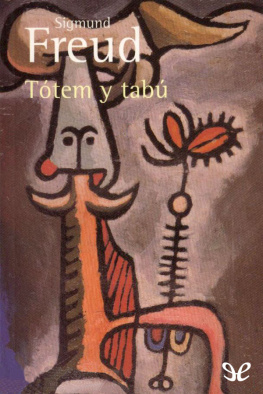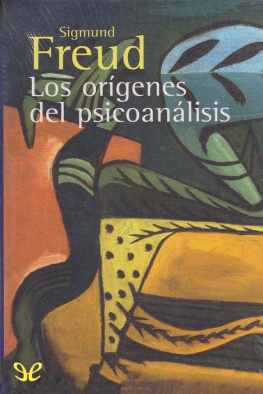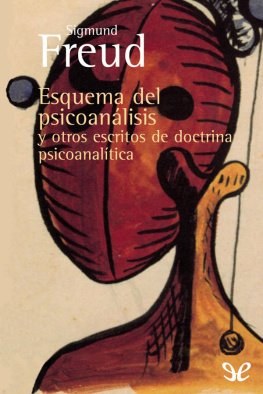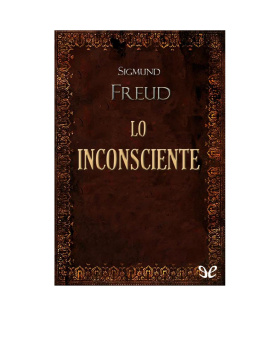Índice
Agradecimientos
En primer lugar, nos gustaría agradecerle a Molly Friedrich. Sin su orientación y esfuerzos inagotables, este libro no existiría.
También agradecemos a Amy Einhorn, nuestra editora, cuya agudeza excepcional e instinto literario dieron vida a este libro.
Asimismo, quisiéramos darle las gracias a Lucy Carson, Molly Schulman, Nichole LeFebvre y Elizabeth Stein por brindarnos horas de su atención y talento.
A todos en Putnam: los diseñadores gráficos, el talentoso equipo de publicidad y a los expertos correctores cuya labor fue admirable. Estamos agradecidas por su apoyo y experiencia.
Viena, 1895
La temporada de suicidios había comenzado.
La joven estaba sentada frente al escritorio, a un lado de la ventana. Remojó su pluma en la tinta negra, rasgaba el papel como la garra de un cuervo. El cielo lucía gris cenizo. Desde principios de noviembre el aire se sentía helado, implacable y el río Danubio estaba cubierto de pedazos de hielo por todo lo ancho. No tardaría en congelarse por completo hasta entrada la primavera. La semana pasada había leído en el Salonblatt sobre la muerte de una joven aristócrata que había saltado desde el puente Kronprinz-Rudolf montada en su corcel y ataviada con su vestido y velo de novia. La yegua majestuosa se había hundido como una piedra y la corriente había arrastrado el cuerpo de la mujer —vestido en satín blanco— a la orilla.
Nunca se imaginó que su vida se reduciría a esto: se encontraba a la merced de su hermana, pidiéndole ayuda. Terminó la carta al alba, cuando las campanas de San Esteban repiqueteaban por toda la ciudad. Selló el sobre y lo colocó en el buzón ubicado en la puerta de entrada. Recordaría este día. Era sólo el principio.
Dos días antes
Llovía hielo. Sin embargo, la mujer que caminaba deprisa por la calle no llevaba abrigo ni sombrero. Cargaba un paquete envuelto en unas sábanas almidonadas y ásperas. La carga pesada le dificultaba el paso, por lo que se apoyaba más en una pierna que en otra. Mechones de cabello largo y mojado le cubrían la boca y los párpados. Se detenía cada determinado tiempo, cambiaba el peso del paquete de un brazo y un lado de la cadera al otro y aprovechaba para retirarse el rocío helado de la cara con la mano desnuda.
Atravesó la Ringstrasse —la avenida amplia y arbolada que rodeaba Viena—, dejó atrás una fila de enormes edificios residenciales cuyas fachadas proyectaban sombras brillantes en el adoquín. La tormenta empeoraba, se había convertido en un aguacero constante. Cegada por el agua, siguió adelante, cruzaba los charcos con sus mejores botas de piel. Atravesó el Schwarzenbergplatz, la frontera invisible entre la aristocracia y el resto de la población. A un par de metros de distancia, destacaba una hilera de casas opulentas con luces encendidas.
Había salido deprisa y no le había dado tiempo de subir por su abrigo y guantes de lana. Ahora lamentaba esa decisión tan precipitada. El frío le calaba los huesos. “Idiota”, se dijo. “Eché a perder mis botas”. Pausó su andar, abrió la reja ornamental de hierro de la residencia de la baronesa y rodeó el edificio para dirigirse a la entrada de la servidumbre. Tocó la campana nocturna y luego tocó la puerta con fuerza, maldecía y se balanceaba impaciente. “Abre la maldita puerta”. Una ráfaga de viento helado la desequilibró y le produjo un dolor leve y punzante en el costado. Se volvió a colocar la carga sobre el hombro, los dedos le palpitaban al aporrear la puerta.
Cuando la mucama nocturna por fin abrió, Minna entró furiosa. “No pudiste haber tardado más”, pensó, sin embargo le dio las buenas con tono indiferente y descendió por una escalera mal iluminada hacia la cocina en el sótano. Cuidadosamente colocó el paquete en un catre, cerca de “la Bestia”, el enorme horno negro a un lado de la trascocina. Una niña frágil y adormilada emergió de las cobijas y se sentó en silencio mientras Minna acercaba el catre al horno, acomodaba el delgado colchón en su base y colocaba a la niña bajo de la luz de una exigua vela que alumbraba desde una repisa de madera.
— Fräulein Bernays, la llaman arriba. La señora lleva una hora buscándola —dijo la mucama nocturna mientras se ajustaba su gorro blanco almidonado—. Todos sufrimos con sus escapadas… —añadió, suspiró profundo y se agachó para limpiar una huella de lodo de las escaleras—. Le dije a la señora que había salido a caminar. No me creyó, insistió en que debió haber ido a algún lugar…
—Para su información, hemos estado haciendo gárgaras con ginebra. ¿Verdad, Flora?
—Sí, Fräulein —respondió Flora con una sonrisa débil—. Además fuimos al médico.
—La niña está delirante —dijo Minna—. Tápate, cariño, está helando aquí abajo.
Entraba una corriente de algún resquicio, deseaba ponerse ropa seca, además, le martillaba la cabeza. Metió la mano al bolsillo de su falda y tocó el empaque de papel de estraza que cubría la medicina. “Gracias a Dios sigue ahí”.
Temprano por la mañana, Minna había descubierto a Flora en un estado deplorable, intentaba hacer sus quehaceres pero tosía tan fuerte que se le doblaban las rodillas. Había sumergido a la miserable criatura —presa de un ataque de hipo y llanto— en agua fría para quitarle la fiebre. Por desgracia, nada parecía funcionar. La niña agonizaba: tenía las mejillas sonrosadas por la fiebre y la sudoración propia de la enfermedad empeoraba. No lo había podido soportar. La había arropado y sin decirle a nadie, se la había llevado al médico.
—Me duele la garganta —se había quejado Flora, le faltaba el aire. Minna tocó la campana del consultorio médico.
—El doctor te va a cuidar —le había respondido con una convicción que no tenía—. Eres empleada de la baronesa y una muy importante.
Un hombre mayor había abierto la puerta secándose el bigote con una servilleta de tela. Minna había visto a una mujer sentada en la mesa del comedor del otro lado de la habitación y había percibido el aroma a carne cocida y vino.
—Doctor, mi patrona, la baronesa Wolff, desea que atienda de inmediato a esta criatura. Se encuentra sumamente preocupada por ella.
El doctor había dudado un instante mientras Minna se abría paso, comenzando a enunciar la letanía de los males que aquejaban a la criatura: fiebre, tos, náuseas, pérdida del apetito.
No había razón para poner en duda su autoridad. Incluso sin el abrigo y a pesar del fango en su ropa, era una mujer elegante: esbelta, de espalda recta, piel tersa y dicción perfecta. Además era una mentirosa muy convincente.
—¿Es posible que tenga fiebre escarlata? —le había preguntado al doctor cuando éste la llevó a su oficina en la parte trasera de la casa.
—Una infección indefinida… —había concluido tras examinarla.
—Debe guardar reposo en cama por lo menos un mes… debe cambiarle las sábanas dos veces a la semana, dele píldoras para la garganta irritada y heroína de Bayer para la tos…
Si bien Minna había escuchado y asentido con la cabeza, sabía que sería imposible atender los consejos del doctor en casa. ¿Por qué había creído que se saldría con la suya? Sus días, noches, incluso sus domingos pertenecían a la baronesa. Su deber era cumplir con la voluntad de su patrona en todo momento, cualquier demora podía suponer un despido inmediato.
Al apoyar la mano en la frente pegajosa de Flora, recordó las indicaciones del médico.
—No me dejes —le pidió la niña, algo desorientada, su voz sonaba ronca y cansada. Aunque tenía diez años, aparentaba seis. Presintiendo su partida se aferró a su falda. Minna le dio dos cucharadas del jarabe pegajoso y dulzón y le susurró algo al oído. La niña se acostó de nuevo y volteó la cara a la pared.