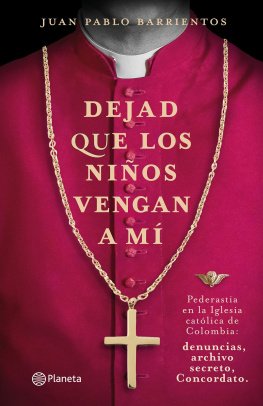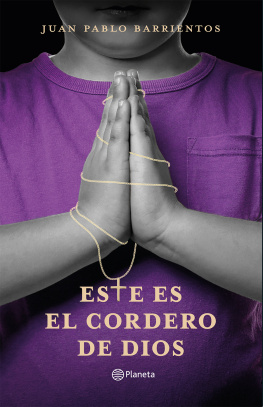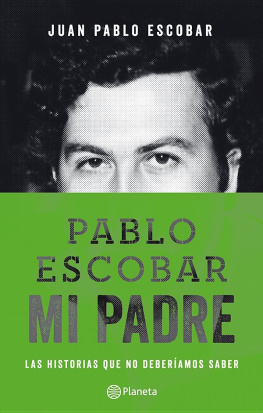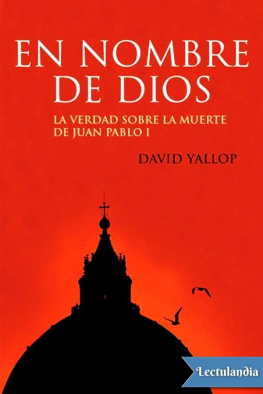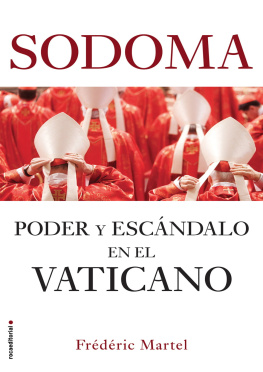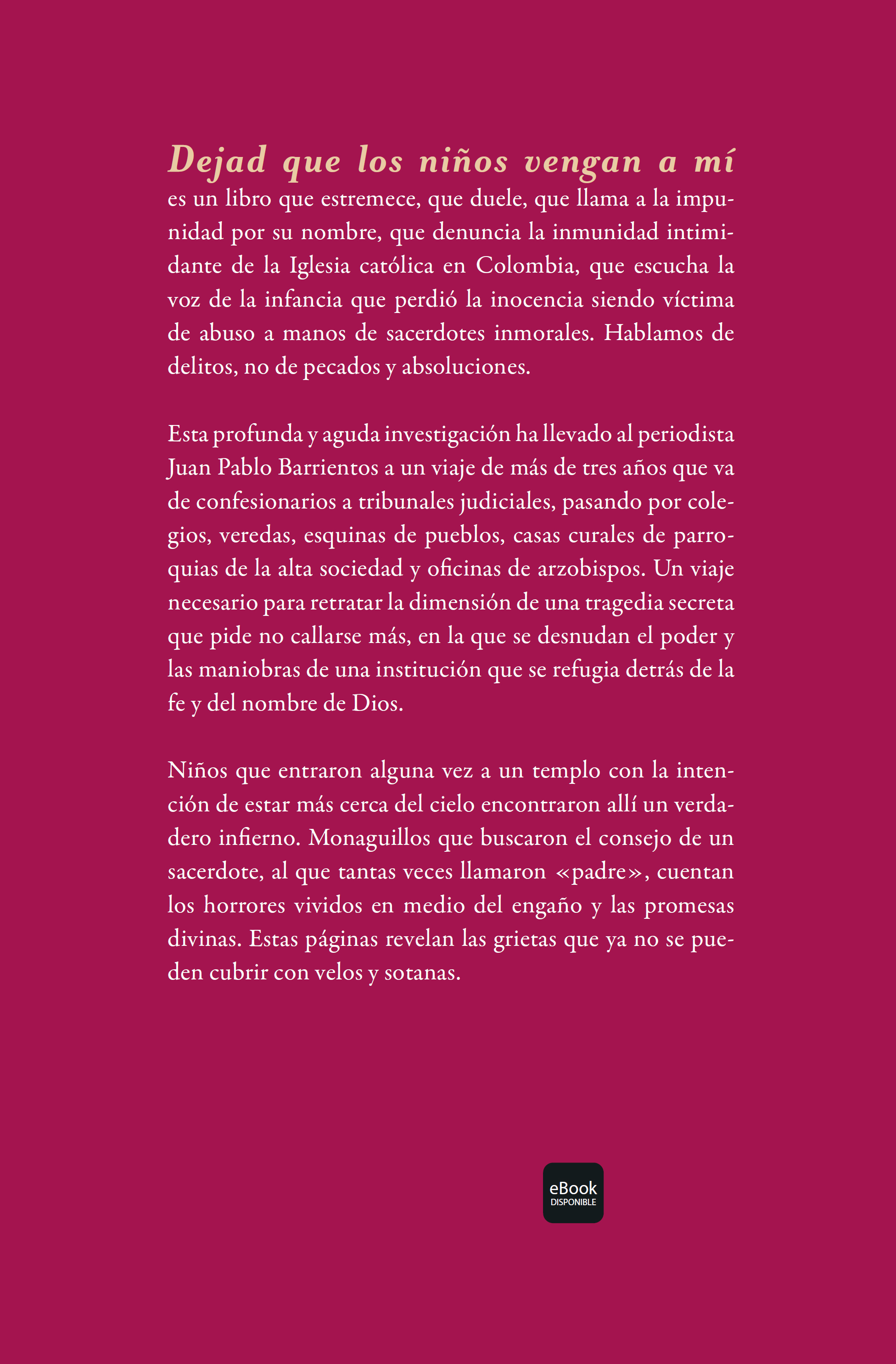© Juan Pablo Barrientos, 2019
© Editorial Planeta Colombiana S. A.
Calle 73 n.º 7-60, Bogotá
www.planetadelibros.com.co
Primera edición: octubre de 2019
Quinta edición: junio de 2020
ISBN 13: 978-958-42-8289-7
ISBN 10: 958-42-8289-1
Desarrollo E-pub
Digitrans Media Services LLP
INDIA
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
A César Augusto
Prólogo
Siete historias, dieciocho sacerdotes denunciados por abuso sexual contra menores de edad, veintisiete víctimas y solo dos condenas. Ese, en cifras, podría ser el resumen de Dejad que los niños vengan a mí. Una síntesis, en realidad, porque son mayores los números de victimarios y niños abusados que conocimos a través de la investigación del periodista Juan Pablo Barrientos, inicialmente publicada en W Radio, emisora colombiana perteneciente al Grupo Prisa de España.
Los relatos aquí expuestos tienen como protagonistas a niños, varios de ellos ya adultos, con sus identidades (protegidas para esta publicación) conocidas por el autor y las correspondientes autoridades, que decidieron contar las atrocidades a las que fueron sometidos por parte de miembros activos de la Iglesia católica. Es la cronología de una vida dominada por un silencio manejado perversamente por los victimarios aprovechando unas condiciones que, salvo en un caso, caracterizaban a los menores abusados: situación de pobreza, ausencia de una figura paterna, una familia devota y confiada en la bondad de los sacerdotes, y normalización de comportamientos lascivos y criminales.
La lectura de este libro sacude y produce una rabia incontenible, y pone de manifiesto la infinita impunidad que rodea al clero y el descaro abierto de sus más relevantes representantes. Provoca también tristeza y lágrimas, cómo no, saber que un joven murió de cáncer en los testículos dieciséis años después de haber denunciado a su abusador; que un niño fue abusado en una misma parroquia por tres sacerdotes más de treinta veces; y que otro muchacho se suicidó llevándose con él la desgracia que padecieron su mente y su cuerpo. Genera admiración conocer a otras víctimas que con la fuerza de la adultez se atrevieron a señalar y encarar a sus violadores.
El silencio, como dice el autor, es «como un secreto de confesión que deben mantener mientras se pudren por dentro». Rasgar ese silencio hasta sangrar para convertirlo en palabras también les ha resultado doloroso a las víctimas. Un ejemplo de ello es la estigmatización y amenazas sufridas, y, al mismo tiempo, evidenciar la inoperancia de la justicia y el poder corruptor de algunos representantes de la Iglesia.
Este libro, además, tiene las declaraciones públicas de las víctimas, con la crueldad que eso explícitamente trae, y la demostración del nivel de podredumbre que existe en ciertas parroquias. Y un dato más impresionante aún: la nula valía que tienen las leyes de Colombia frente al Código de Derecho Canónico y el Concordato. De hecho, el artículo xx de ese pacto entre el Estado y la Iglesia es el que brilla en los juicios contra sacerdotes acusados de pederastia y abuso de menores. Observen la fórmula para blindar a los presuntos o comprobados victimarios: «En caso de procesos penales contra clérigos y religiosos, conocerán en primera instancia, sin intervención de Jurado, los jueces superiores o quienes los reemplacen, y en segunda, los Tribunales Superiores. Al iniciarse el proceso se comunicará el hecho al ordinario propio, el cual no pondrá obstáculo al procedimiento judicial. Los juicios no serán públicos. En la detención y arresto, antes y durante el proceso, no podrán aquellos ser recluidos en cárceles comunes».
Además de los sacerdotes acusados de abuso de menores, hay una figura que llama poderosamente la atención: el arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Ricardo Tobón, quien en todos los casos aparece, según las pruebas mostradas por la investigación y las declaraciones que le dio al periodista, como un rescatista de criminales. Vale la pena sugerirles a los lectores que presten la debida atención a los casos contra los curas Luis Eduardo Cadavid Carmona, Roberto Antonio Cadavid Arroyave, Mario de Jesús Castrillón Restrepo y Carlos Yepes, para que saquen sus propias conclusiones en relación con el comportamiento de ese alto jerarca de la Iglesia, y también se hagan preguntas sobre su permanencia en los dos cargos que ocupa.
Otro asunto que destaca la investigación de Juan Pablo Barrientos se relaciona con las estrategias que usa la defensa de los acusados. Además de apelar al Concordato, los abogados acuden a señalamientos que apuntan a culpar a las víctimas, siempre con la intención de cubrir la reputación de los sacerdotes. Un ejemplo de ello lo dio la defensa del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, con una intervención amparada en el Código Civil: «Responsabilidad de los padres frente a los daños ocasionados por sus hijos menores: los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de la mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir».
Quien ha padecido maltrato, abuso y/o violación puede explicar —muchas veces no— por qué optó por el silencio como medio de salvación. Y yendo más lejos, ninguna persona ajena a una desgracia debería juzgar nada, absolutamente nada alrededor de un abuso, ya sea sistemático o no. La investigación de Barrientos muestra casos en los que las víctimas se avergüenzan por haber permitido los crímenes contra ellos y, por supuesto, los encubridores de los victimarios también usan eso como contraargumento.
Hay una tesis del sacerdote manizaleño Cristian Echeverry, citada en el texto, que dice lo siguiente: «Los niños que han aprendido a experimentar amor en un contexto relacional de abuso tienden después a lo largo de la vida a buscar amor en otras relaciones abusantes […] esto explicaría por qué siguen manteniendo relaciones afectivas con sus abusadores, tolerando años de abuso sin denunciar a sus verdugos». Más adelante señala: «La sensación que los medios han generado es que, más que un gran delito que se individualiza en unos pocos, la pedofilia es un comportamiento generalizado de los sacerdotes católicos». Esos «pocos», según la misma tesis, abarcan entre el 7 % y el 10 % de los sacerdotes del mundo.
Ojalá los creyentes católicos y los representantes de la Iglesia entendieran que investigar y descubrir estos asuntos no tiene la intención de atacar la fe religiosa. Por el contrario, esa fe es la que debería servir como motor para fiscalizar y depurar una institución como la Iglesia para que siga apegada a una naturaleza de amparo y sabiduría. Encubrir también es un delito.
Y, para terminar, una conclusión lamentable que deja este trabajo: las víctimas siguen estando solas. Murieron, se enfermaron o no pudieron crear una vida digna como consecuencia de una agonía frente a la que hemos volteado la cara. Las religiones enseñan a tener compasión frente al prójimo que sufre, pero, al parecer, los creyentes e incluso quienes no lo son olvidaron ese mínimo sentido de humanidad. ¿Logrará, por fin, despertarlo este libro?