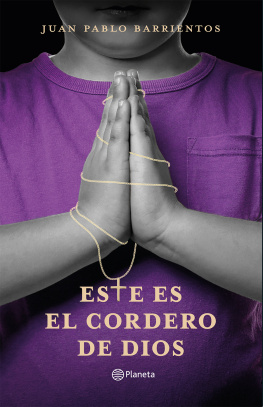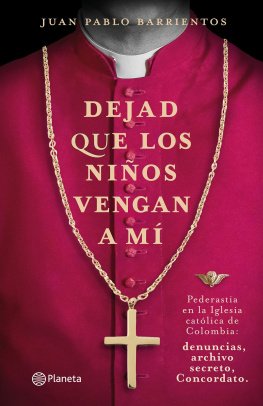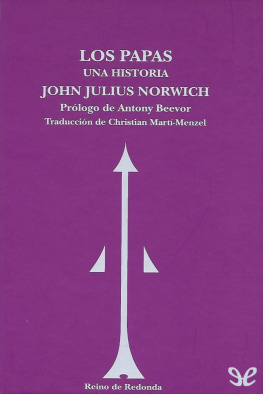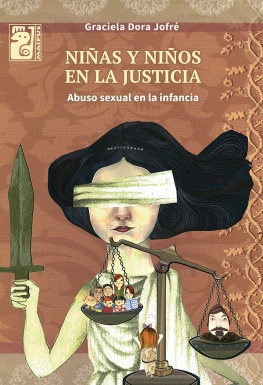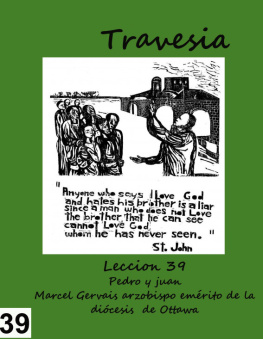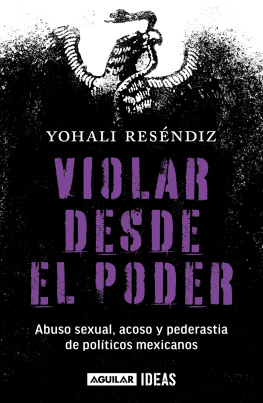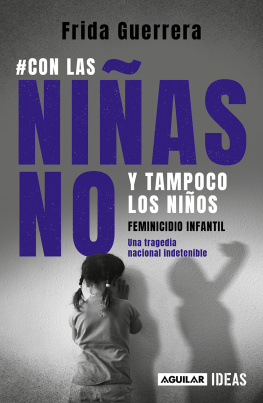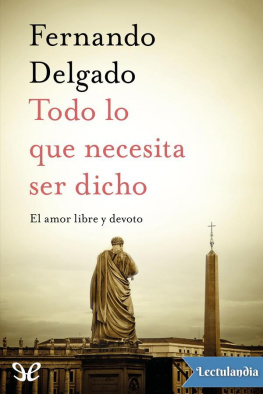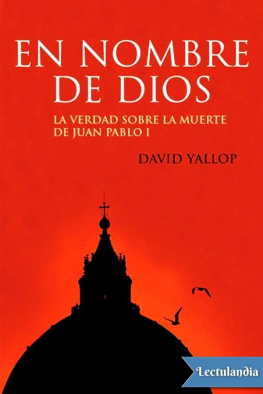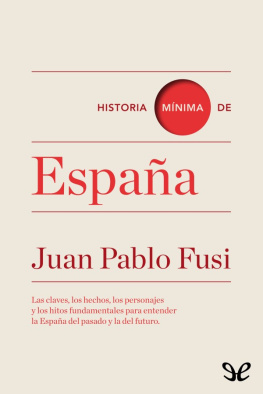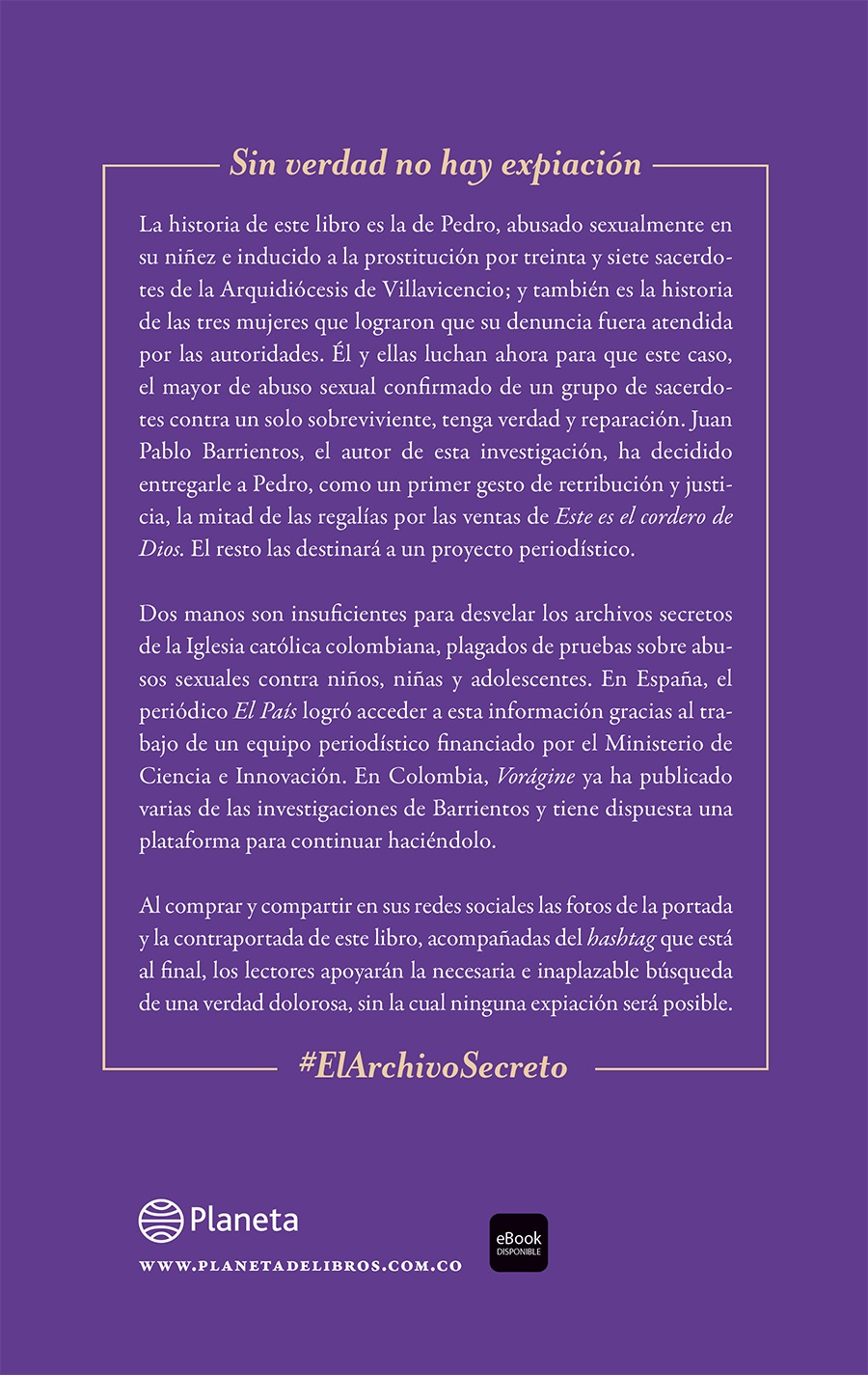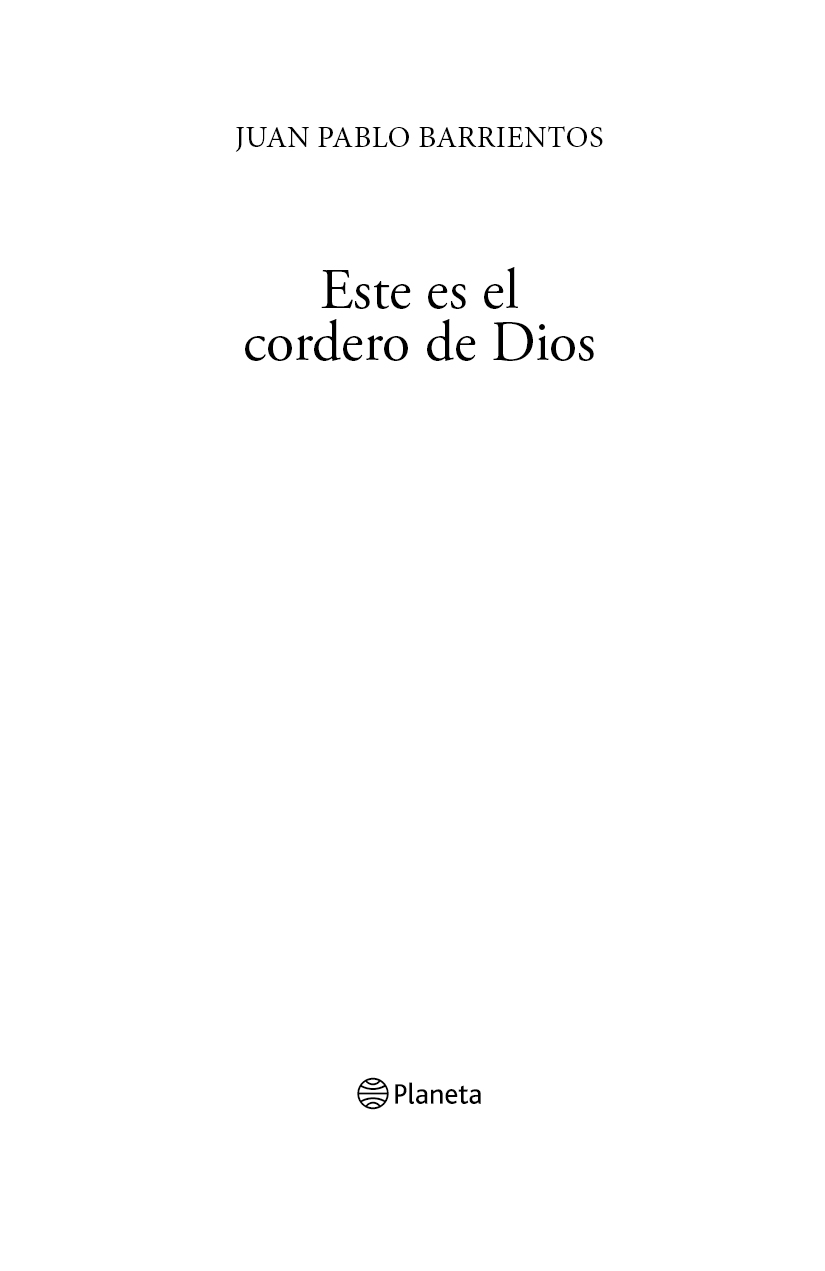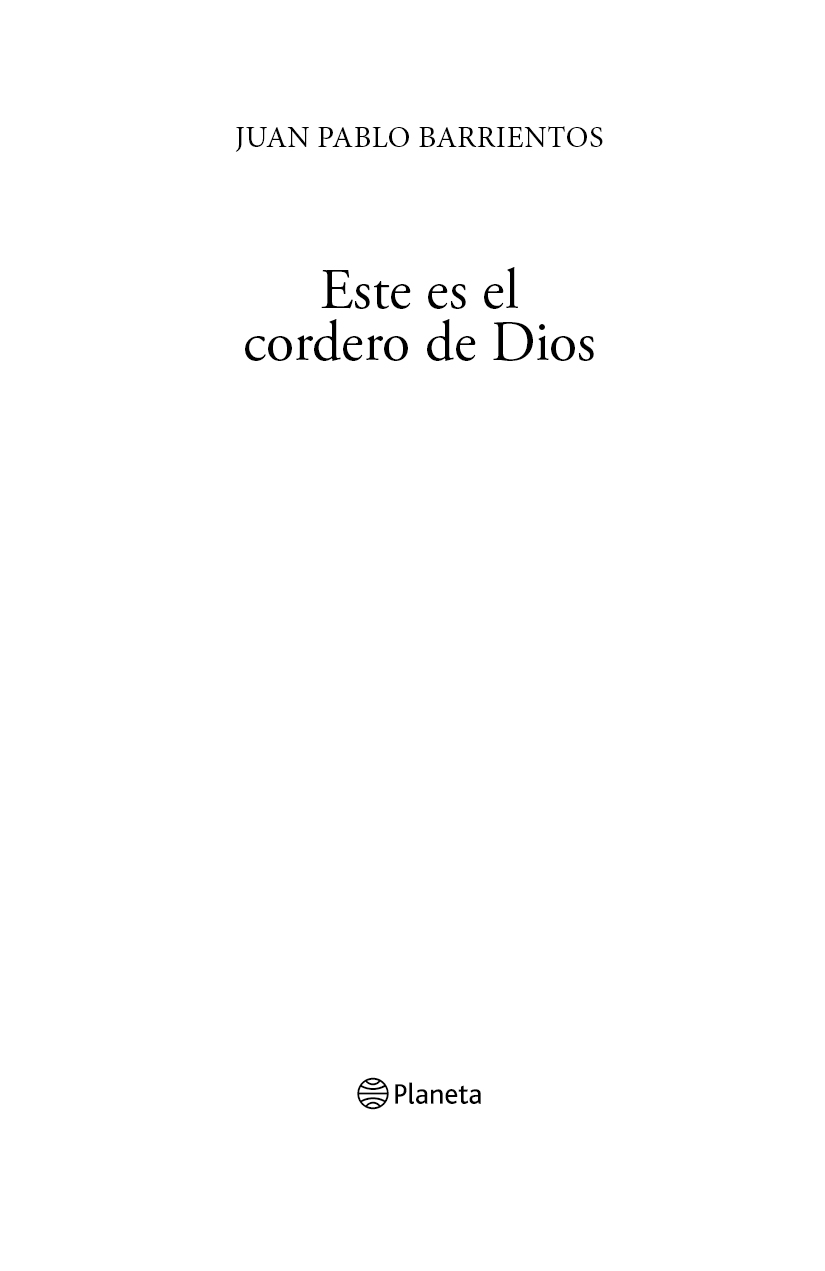
© Juan Pablo Barrientos, 2021
© Editorial Planeta Colombiana S. A., 2021
Calle 73 n.º 7-60, Bogotá
www.planetadelibros.com.co
Primera edición (Colombia): octubre de 2021
ISBN 13: 978-958-42-9709-9
ISBN 10: 958-42-9708-2
Desarrollo E-pub
Digitrans Media Services LLP
INDIA
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Conoce más en: https://www.planetadelibros.com.co/
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
A la memoria del animalista Daniel Eduardo Osorio Osorio, abusado sexualmente e inducido a la prostitución por los curas de su colegio, los clérigos de San Viator.
La investigación que van a leer es el resultado de quince meses de reportería pura y dura, y fue escrita a seis manos: Carlos Mauricio López Rueda, mi alumno de la Universidad de Antioquia, y Pacho Escobar Rivera, mi hermano de la vida, pusieron su talento literario a disposición de los lectores de Este es el cordero de Dios. Ambos, alumno y hermano, son maestros del periodismo y dueños de una prosa exquisita.
PRÓLOGO
Miserere nobis
No son casos aislados. Los hallazgos del periodista Juan Pablo Barrientos muestran que los abusos sexuales contra niños por parte de sacerdotes son una práctica extendida y habitual. Un modus operandi criminal que se ha repetido de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia. Los victimarios son hombres adultos investidos de autoridad, con ascendiente sobre la comunidad y con aterradora certeza sobre la impunidad que cubrirá sus actos. Las víctimas son en general niños, casi siempre pobres y muchas veces abandonados o miembros de familias disfuncionales. El delito se repite una y otra vez y las víctimas ruedan de mano en mano, de cura en cura, por muchos años.
La historia de Pedro, como ha llamado Barrientos a la víctima para proteger su nombre, es la de un muchacho que se atreve a denunciar a los treinta y siete curas que abusaron de él, que lo compraron por monedas aprovechándose de su pobreza, que lo convirtieron en mercancía de placer, que se lo turnaron entre ellos y que lo hundieron en la prostitución desde su niñez.
Un niño al que abandona su padre antes de nacer y a quien su madre deja tirado en manos de un nuevo marido que no lo quiere y que hace todo lo posible porque sienta que es una pesada carga desde la primera infancia. Mientras los miembros de la familia del padrastro lo humillan permanentemente, solo la abuela de ocasión le brinda algún cariño y ternura que desaparecen cuando la señora muere y él apenas tiene doce años.
De ahí en adelante, por la senda de la pobreza y el trabajo infantil, cae en las manos del primer cura violador, un criminal que valiéndose de su investidura y los recursos que recibe de la comunidad se aprovecha de la ingenuidad y la necesidad de Pedro. Ese es solo el comienzo de un infierno que se vive en los altares y las casas curales del departamento del Meta y que, a fuerza de repetirse, empieza a ser percibido como una situación normal por la víctima y por otros que comparten su triste condición.
Pedro no solamente es entregado como regalo sexual en el círculo de los curas que se lo rotaron sino que además desempeña todo tipo de oficios y recibe como caprichosa remuneración una propina: unos zapatos usados, una camisa, unos pocos pesos. “Lo de la gaseosa”, dice él mismo. Una forma de esclavitud por donde se mire.
El relato del abuso es también un llamado a la sociedad que durante muchos años ha permitido que, en virtud de su condición de religiosos, existan abusadores sexuales que viven por encima de la ley.
El Concordato, es decir el tratado que reglamenta las relaciones entre El Vaticano y la República de Colombia, establece que la Iglesia católica es independiente y autónoma frente a la potestad civil. Así mismo consagra que la legislación canónica es independiente de la civil y debe ser respetada por las autoridades colombianas. Aunque el mismo acuerdo señala que los religiosos que delincan serán procesados por jueces y tribunales civiles, en la realidad hay una especie de blindaje jurídico para los curas.
Por arte de interpretación y analogía una norma encaminada a garantizar la autonomía administrativa de la jerarquía católica ha sido ilegalmente extendida hasta convertirla en un burladero que ampara curas delincuentes y que les concede a los obispos una facultad no escrita para limitar la acción de las autoridades civiles.
La trampa macabra que permite que los sacerdotes católicos estén sometidos, en la práctica, a unos procedimientos diferentes se ha convertido en un territorio de impunidad donde la norma es rey de burlas. Los archivos sobre abuso sexual a niños terminan elevados a secretos de fe, alejados de los entes investigadores y censurados para el público. Una total opacidad que favorece a los pederastas.
Las pesquisas internas de la jerarquía católica parecen más orientadas a preservar la imagen de la Iglesia que a castigar a los delincuentes. Aún peor, en el caso de Pedro la Arquidiócesis de Villavicencio oculta denuncias e información a las autoridades civiles para evitar el escándalo y proteger a los curas criminales.
En efecto, el libro revela que una cosa dice el papa y otra, muy distinta, pasa en las diócesis. Las pomposas comisiones pontificias de “buen trato a los niños, niñas y a los adolescentes” se arman por orden de su santidad, pero atendiendo exclusivamente el señalamiento del poderoso dedo de un arzobispo. Su excelencia reverendísima nombra investigadores a los comensales de las mesas curales, creyendo que la obligación de los elegidos es portarse como devotos feligreses y no como investigadores independientes.
En este preciso caso prevaleció la honestidad de dos abogadas sobre la obediencia a la jerarquía. La conducta de estas investigadoras es tan loable como excepcional. Gracias a ellas, la denuncia de la víctima es oída y los nombres de los curas salen a flote.
Ellas, que no se dejaron reducir a la condición de beatas dóciles, hacen valer sus conocimientos jurídicos y su experiencia investigando abusos sexuales contra niños. También levantan su voz legítima y legal cuando, por la vía de los especialistas en derecho canónico, quieren callarlas y tapar las evidencias que van saliendo a la luz. La opción de ellas por la búsqueda de la verdad y la justicia es complementada por otra mujer: una curtida exfiscal que actúa como defensora de Pedro.
Ahí se acaba lo ejemplar. A pesar de ellas, todo lo demás es el favorecimiento del victimario sobre la víctima, del fuerte frente al débil. Los curas no reciben una sanción proporcional a su falta, ni la justicia civil cumple con el deber de defender los derechos de las víctimas y llevar a la cárcel a quienes los han atropellado. Varios de los victimarios murieron sin haber conocido el menor reproche y fueron sepultados con sentidos sermones que reivindicaban la pretendida entrega a Dios de estos delincuentes.
Aquí hay una nueva paradoja. La Iglesia, que es muy vieja y muy sabia, trata en estos casos de convertir a los criminales en meros pecadores. Un cambio de parroquia, moverlos de ciudad en ciudad, transferirlos a otro país donde no tengan historial. Es decir la autoridad eclesiástica no busca un castigo ejemplar para los violadores de niños sino que los ampara con el silencio y con los traslados multiplica el peligro para nuevas víctimas potenciales: otros niños en otras partes.