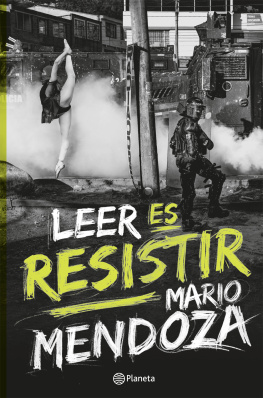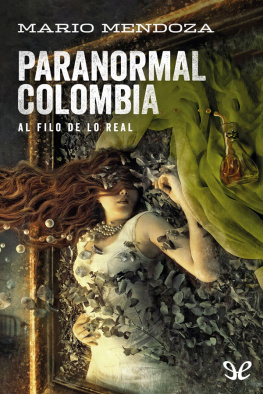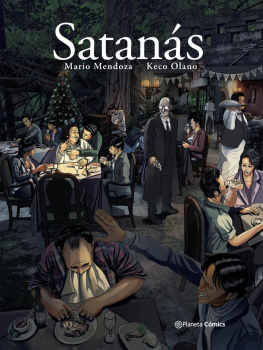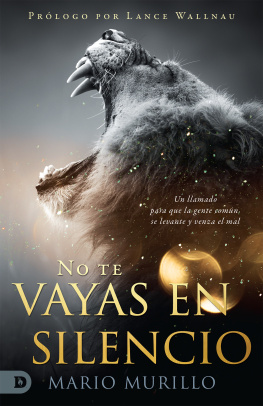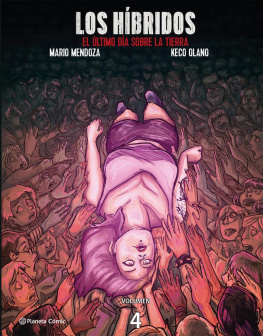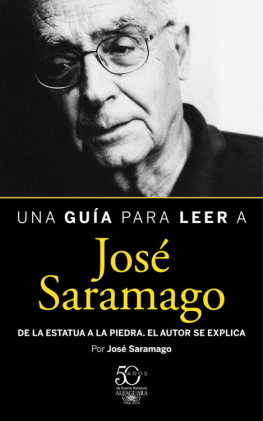© Mario Mendoza, 2022
© Editorial Planeta Colombiana S. A., 2022
Calle 73 n.º 7-60, Bogotá
www.planetadelibros.com.co
Fotografías de portada y del autor: © Luis Carlos Ayala
Primera edición (Colombia): junio de 2022
ISBN 13: 978-628-00-0401-3
ISBN 10: 628-00-0401-5
Desarrollo E-pub
Digitrans Media Services LLP
INDIA
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Conoce más en: https://www.planetadelibros.com.co/
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
El astrónomo leyendo un mapa de estrellas que ya no existen; el arquitecto japonés leyendo la tierra en la que se construirá una casa para protegerla de fuerzas malignas; el zoólogo leyendo los rastros de los animales; el jugador de cartas leyendo los gestos de su rival, antes de jugar la carta ganadora; el público leyendo los movimientos de la bailarina; la tejedora leyendo el intrincado diseño de un tapiz; el organista leyendo las notas en la página; el padre leyendo en el rostro del bebé señales de alegría o miedo o maravilla; el adivino chino leyendo las marcas antiguas en la caparazón de una tortuga; los amantes leyendo a ciegas en la noche sus cuerpos bajo las sábanas; el psiquiatra ayudando a sus pacientes a leer sus propios desconciertos; el pescador hawaiano hundiendo una mano en el agua para leer las corrientes del océano; el granjero leyendo el clima en el cielo. Todo esto comparte con los lectores de libros el arte de descifrar y traducir signos.
ALBERTO MANGUEL
El mutante solitario
(Preámbulo)
De niño, cuando llegaba Halloween, jamás me disfracé de ningún personaje conocido en la tradición infantil. Nunca compré un disfraz. En una Semana Santa, mi madre nos llevó a mi hermana y a mí a ver la vieja versión de Ben-Hur, y de inmediato quedé subyugado por ese príncipe hebreo que debe atravesar los infiernos para poder consumar su venganza. Y decidí ese 31 de octubre siguiente ser Judá Ben Hur cuando es un galeote esclavizado en los barcos de guerra romanos.
—¿Y cómo hacemos ese disfraz? —preguntó mi mamá ya al borde del colapso.
—No te preocupes, yo me encargo —dije con cierta suficiencia.
Y rasgué una sudadera, rompí una camiseta vieja, me pinté de negro la cara y el pecho, y salí así, descalzo, a aguantar frío mientras timbraba de casa en casa. Cuando me preguntaban si estaba disfrazado de pordiosero, yo respondía con cierta ira contenida:
—Soy un príncipe judío que ha caído en desgracia.
Por esos mismos meses vi en una transmisión en blanco y negro en el canal Teletigre la película Barrabás, protagonizada por Anthony Quinn. Y al siguiente Halloween salí de nuevo como un harapiento mendicante que no estuviera pidiendo dulces, sino pan para poder alimentarse. Y cuando las señoras del barrio volvían a tratarme de mendigo, yo respondía, mirando hacia el cielo, las últimas palabras de Barrabás en la cruz:
—Qué oscuridad… Ofrezco mi sangre y mi espíritu…
La mayoría de esas amas de casa me daban algún caramelo de afán y me tiraban la puerta en las narices.
Al poco tiempo descubrí a David Carradine en el papel de Kung Fu y decidí ser el Pequeño Saltamontes. Otra vez me vestí con un pantalón raído, una camisa de orfanato, un sombrero sucio y salí a la calle con unas sandalias rotas. La vecina, haciendo cara de fastidio, me dijo en esa oportunidad:
—¿Otra vez disfrazado de gamín, Marito?
—No soy ningún gamín, señora Monroy… Soy un monje shaolín… Mis pies y mis manos son armas letales.
Y otra vez la puerta en las narices. Era horrible tener que lidiar con la falta de imaginación de los adultos. Ninguno se tomaba el tiempo de preguntar bien quién era el personaje, de soñar con él, de apreciarlo. En comparación con los otros disfraces comprados en tiendas y grandes almacenes, pareciera que mis trajes sombríos hechos en casa les molestaban bastante. Entonces decidí no volver a pedir dulces. Eso no era para mí. Yo era un mutante solitario. No tenía por qué hacer públicas mis metamorfosis. Fue entonces que apareció la biblioteca.
A los siete años enfermé gravemente de una peritonitis gangrenosa que me mantuvo varios meses en el hospital. Me desahuciaron, me dieron los santos óleos y todos esperaban una muerte inminente. En esas circunstancias fue que llegaron los primeros libros a mis manos. Los ogros de esos textos infantiles, los príncipes extraviados, los mensajeros que cruzaban varios países para salvar a alguien de la muerte fueron mis compañeros, mis amigos, aquellos con los que solía compartir mi tristeza y mi desesperanza. Más tarde, cuando salí de la clínica, empecé esa búsqueda insaciable de más historias que me acompañaran durante la recuperación. Fue de ese modo que los libros y yo entablamos una amistad inquebrantable. Fue así que el pequeño mutante devino lector.
No me inicié en la lectura con los textos canónicos, ni con los que estaban en los programas escolares, sino con aquellos que se fueron cruzando como mensajes que me enviaban de otro mundo. No siempre lo refinado y distinguido, lo reconocido y lo premiado por el establecimiento es lo que necesitamos en nuestro interior. Yo no me hice lector con un manual ni con un listado avalado por los académicos, sino que los libros fueron llegando a mis manos como mensajes que me iban ayudando a solucionar mis conflictos interiores, que me iluminaban, que me ayudaban a entenderme y a entender a los otros un poco mejor.
Dice Yuval Noah Harari en Sapiens que cuando nos enfrentamos a los neandertales hace miles de años, ellos, que eran altos, muy fuertes y atléticos, nos hicieron pedazos. El Homo sapiens tuvo que regresarse a África y quedarse allí confinado varios miles de años más. Y fue entonces que sucedió el milagro: algo en nuestro cerebro cambió, se modificó de un modo irreversible, y surgió el lenguaje, el mito, el poder de las palabras, la imaginación común. Cuando volvimos a viajar durante largas jornadas hacia Europa, donde las condiciones eran más benignas para la supervivencia, se presentó un segundo enfrentamiento con los neandertales, solo que esta vez, en primera línea, estaban los rapsodas, los aedos, los chamanes. Con los rostros pintados, invocando a nuestros espíritus protectores, danzábamos toda la noche alrededor a las hogueras encendidas. Seguramente los neandertales nos miraban estupefactos, sin entender qué diablos estábamos haciendo. Y nos lanzamos al ataque. Esta vez los derrotamos, los exterminamos como especie y nos apropiamos de sus territorios. Y así hicimos con otras especies de homínidos por todo el planeta. El Homo sapiens arrasó, invadió, expropió y asesinó todo lo que iba encontrando a su paso, hasta que se convirtió en el rey del planeta. ¿Su arma? La imaginación, los universos paralelos, las realidades intermedias, los seres feéricos, las hadas, las brujas, los gnomos, los ángeles, los espíritus viajeros, las almas de sus muertos.
El establecimiento suele oponer la razón a la imaginación, o cree que la razón es la verdadera inteligencia. Por eso admiramos a los que les va bien en matemáticas, en ciencias, a los que tienen una gran capacidad de abstracción o a los que juegan ajedrez. Antiguamente los titulares de prensa anunciaban las partidas mundiales de ajedrez como si ese año se supiera por fin quién iba a ser el hombre más inteligente de la Tierra. Es una falsa oposición. La razón sin imaginación solo es una repetición de fórmulas. Lo interesante de la ciencia está en su fuerza creativa, en su capacidad de innovación. Neil Armstrong pudo pisar la luna porque antes habían llegado a ella Julio Verne, H. G. Wells y Tintín.
Página siguiente