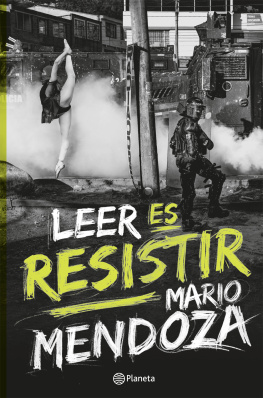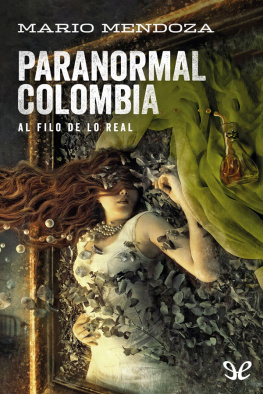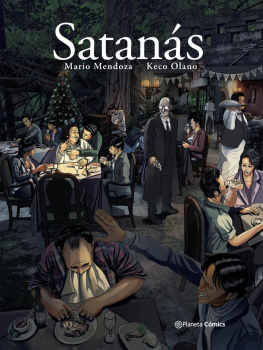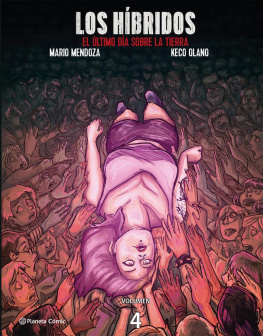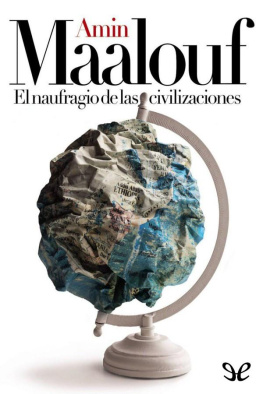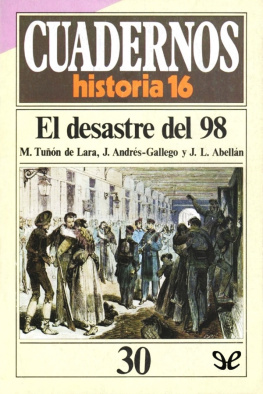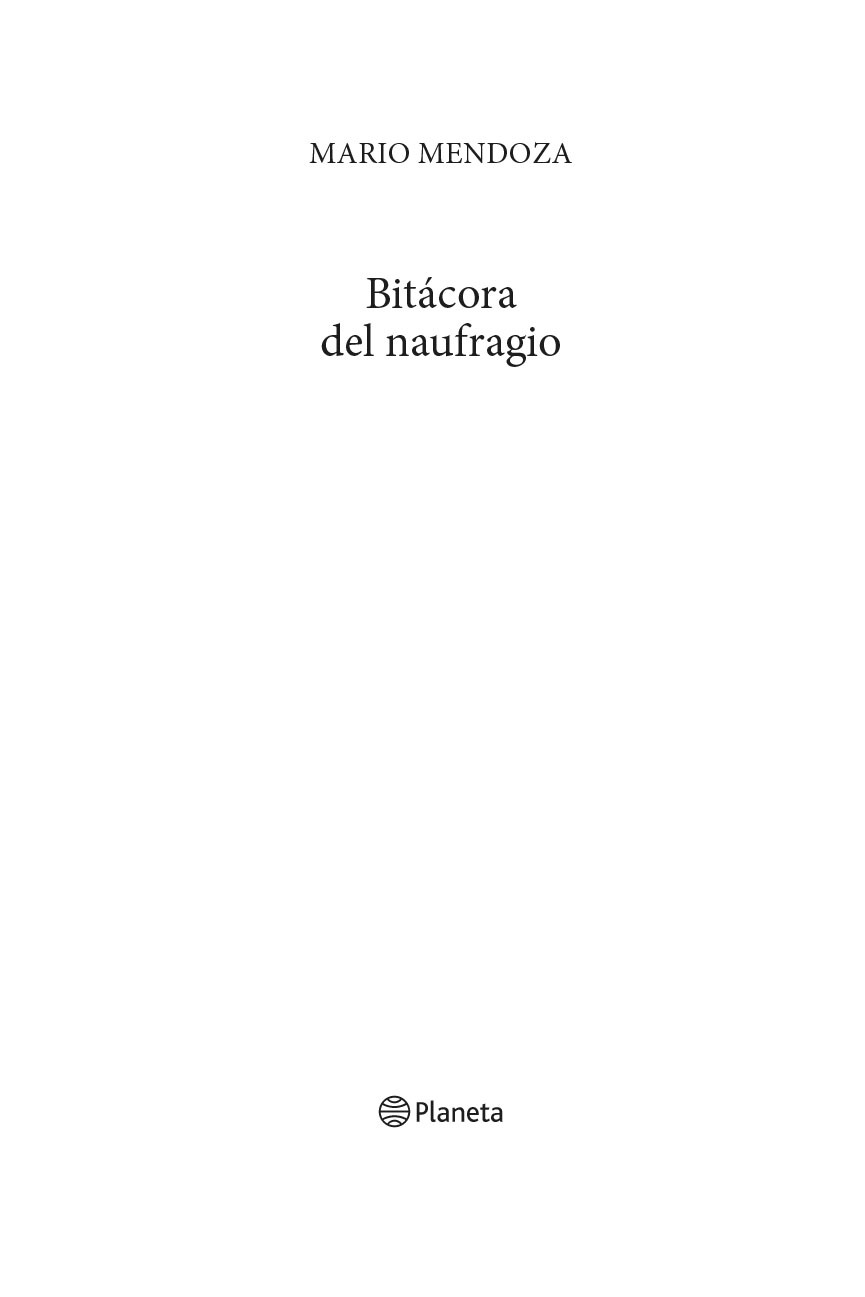© Mario Mendoza, 2021
© Por imagen de cubierta: Juanfelipe Sanmiguel, 2021
El navío de los necios de Sebastián Brant. Grabados en madera de Alberto Durero, 1494.
© Editorial Planeta Colombiana S. A., 2021
Calle 73 n.º 7-60, Bogotá
www.planetadelibros.com.co
Diseño de colección: Juanfelipe Sanmiguel
Diseño de interior: Departamento de Diseño Planeta
Primera edición: mayo de 2021
Edición tapa dura
ISBN 13: 978-958-42-9412-8
ISBN 10: 958-42-9412-1
Edición rústica
ISBN 13: 978-958-42-9473-9
ISBN 10: 958-42-9473-3
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa, en última instancia, en el miedo a la muerte.
BYUNG-CHUL HAN
Titanic
Nuestro barco ha encallado tantas veces que no tenemos miedo de ir hasta el fondo. Nos deja indiferentes la palabra catástrofe. Reímos de quien presagia males mayores. Navegantes fantasmas, continuamos hacia el puerto espectral que retrocede. El punto de partida ya se esfumó. Sabemos hace mucho que no hay retorno posible. Y si anclamos en medio de la nada seremos devorados por los sargazos. El único destino es seguir navegando en paz y en calma hasta el siguiente naufragio.
JOSÉ EMILIO PACHECO
PALABRAS INICIALES
Llevo meses pensando en la muerte. La pandemia ha generado un carrusel de noticias desde la mañana hasta la noche: contagios, pacientes despidiéndose de sus seres queridos a través de las distintas plataformas de internet, entierros masivos, experimentos con medicamentos que no se sabe muy bien si sirven o no para contrarrestar el virus, vacunas que ya empiezan a ser distribuidas por los países más ricos a sus ciudadanos. La civilización entera ha sido tomada por Tánatos, por las fuerzas de la muerte. Y a mí se me ocurre no solo que me voy a morir en cualquier momento, sino que de pronto he empezado a tomar conciencia de la impermanencia de todo lo que me rodea. Mi cuerpo, mis ojos, mis ideas, mis palabras, los objetos, los árboles, los perros, las otras personas: todo es puro tránsito. La vida es un lapso de tiempo intermedio, una estación de paso mientras tomamos el tren a nuestro lugar permanente: la nada.
Lo peor es que me veo en el espejo y no me reconozco. Ese no soy yo. ¿En qué momento la vida me reemplazó por este sujeto de barba y cabellos blancos? Me observo en detalle y es como si me estuviera cayendo en un precipicio, como un lento descenso hacia un cuerpo que está debajo del cuerpo, hacia una piel que está detrás de la piel, hacia unos órganos que están escondidos en los órganos. El tiempo ha borrado las señas de identidad. Los ojos no son mis ojos. Esa sonrisa dubitativa no es la mía. El espejo refleja la vida de otro individuo. Empiezo a parecerme a mi padre, que, a su vez, a mi edad se empezó a parecer al abuelo. Tiempo y escombros, ruina y precipicio. Justo en el capítulo final me va a tocar lidiar con este sujeto que no tiene nada que ver conmigo.
Pero qué le vamos a hacer, he llegado a esta tarde como un destino inevitable. Todo se tejió de tal modo que no pude escapar de mí. Me hubiera encantado ser otro, sentir como otro, pensar como otro. Me hubiera encantado ser Anabelle o Ismael, caminar de otro modo, reír a carcajadas, vestirme de manera estrafalaria, caminar por otras calles, comer en otros lugares, dormir en otras camas. En lugar de estar pudriéndome en este apartamento de pacotilla mientras la pandemia afuera se propaga por todo el planeta, yo debería estar cruzando los desiertos africanos; navegando por el Amazonas en noches de luna llena junto a indígenas callados y desconfiados; recorriendo las calles del distrito de Thon Buri en Bangkok o comiendo fideos con pescado en los mercados que están a orillas del Chao Phraya; acariciándome con amantes sudanesas en cuartos sin ventilador, o viajando en medio del verano a mirar de nuevo las coordenadas del antiguo templete de Tiahuanaco.
Debería ser yo mismo en lugar de encarnar a este personajillo inservible que ya empieza a fastidiarme con sus horarios y sus obsesiones inútiles: la lavada de las manos, los desinfectantes, el tapabocas, los dos metros de distancia con respecto a los otros.
El yo siempre es una falacia, una máscara de mal gusto. La verdadera identidad está más allá del sí mismo o más acá, pero nunca en el centro. La verdadera identidad es una potencia, una fuerza, una desmesura. Todo equilibrio es una ilusión. No obstante, no debo olvidar lo fundamental: no convertirme durante el encierro en mi peor enemigo.
La pandemia bajó sus niveles de contagio después de varias cuarentenas obligatorias, y ahora, a comienzos del 2021, con el descubrimiento de una nueva cepa proveniente del Reino Unido, las autoridades de muchos países, incluido Colombia, han empezado nuevos aislamientos obligatorios. Estamos de nuevo contra las cuerdas. Se respira en el ambiente un sentimiento de tristeza, de desilusión, de ausencia de propósitos. Nos vamos alejando de nosotros mismos a una velocidad pasmosa.
Muchas personas han entrado en depresiones profundas y han tenido que empezar a tratarse medicamente para superar la crisis. Los índices de salud mental en este momento son desastrosos. El efecto de la pandemia no es solo a nivel de mortandad y de secuelas que deja el virus (fatiga crónica, dolores articulares, predisposición a otras infecciones), sino también psíquico, en nuestras mentes. Ya no se ve ese espíritu de emprendimiento y confianza en el futuro que tanto suele patrocinar el sistema. Ahora sabemos que hay baches, huecos muy profundos de los cuales es muy posible que no logremos salir. Todo indica que acabamos de ingresar en un túnel cuya salida no se vislumbra por ninguna parte.
Basta abrir cualquier periódico del mundo para darnos cuenta de que toda esta pestilencia tiene su origen en nuestra soberbia, en nuestra enfermiza vanidad. Nos hemos creído los dueños del planeta, los amos que todo lo controlan, sujetos hechos a imagen y semejanza de nuestros dioses, cuando en realidad somos unos seres banales y abyectos que han contaminado el globo entero de manera irresponsable y criminal. Hemos exterminado especies enteras, hemos abierto un agujero en la capa de ozono, hemos contribuido con nuestras pésimas decisiones al recalentamiento global, y nos vamos a cuidados intensivos al menor ataque por parte de unos seres tan diminutos que ni siquiera podemos ver. Qué fragilidad en medio de tanto ego.
Peter Turchin es un científico ruso que trabaja en Estados Unidos. Ha aplicado conceptos de la biología a ciertos procesos históricos, como si las sociedades y las civilizaciones fueran organismos vivos que nacen, crecen, maduran, se agotan, enferman y mueren. Esos modelos matemáticos de Turchin arrojaron un dato inquietante: predijo con una década de anticipación que el año 2020 sería el comienzo de una crisis inevitable, el punto de quiebre. Según él, Estados Unidos entraría en una serie de conflictos sociales inter-nos que podían conducir a ese país, incluso, a una guerra civil.
Lo curioso de esos estudios de Turchin es que ahora, en los primeros días de 2021, varios colectivos seguidores de Trump entraron al Capitolio en medio de disparos y gases lacrimógenos. Eran unas imágenes increíbles que parecían sacadas de la película