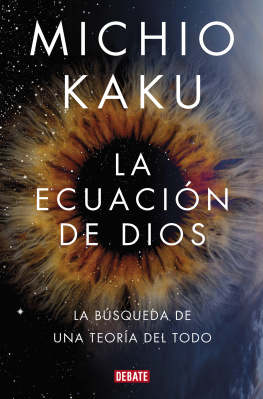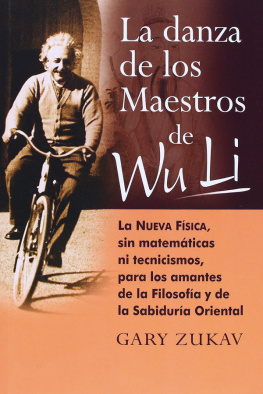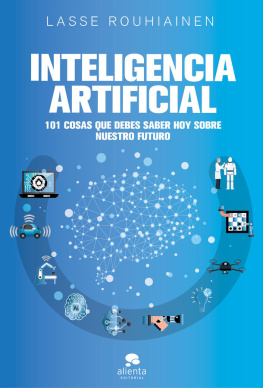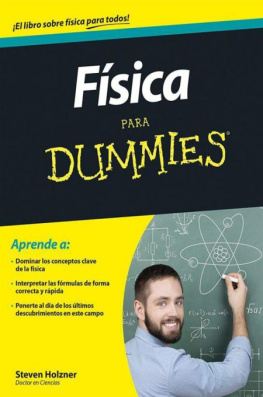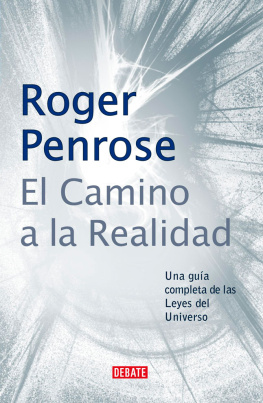En esta fascinante obra científica, una tripulación comandada por una inteligencia artificial, y en cuyo equipaje figuran las teorías de la relatividad y la antimateria, las leyes fundamentales de la física y los experimentos de los aceleradores de partículas, nos conduce desde nuestro planeta hasta las proximidades del agujero negro que alienta en el centro de la Vía Láctea, no sin antes iluminar los entresijos de nuestro sistema solar y de las estrellas más cercanas. Esta es la crónica de una travesía que supera con creces nuestra imaginación, pero basada en las más estrictas posibilidades que nos ofrece actualmente la física.
Introducción
El sueño del viajero
Mirar las estrellas siempre me hace soñar, igual que me hacen soñar los puntos negros del mapa que representan ciudades y pueblos. ¿Por qué, me pregunto, no habíamos de llegar a los puntitos brillantes del cielo como llegamos a los puntitos negros del mapa de Francia?
V INCENT VAN G OGH
Partir y ver cosas nuevas: la misión y el sueño del viajero, desde siempre, desde que el hombre empezó a explorar el pequeño mundo que lo rodeaba, primero en torno a su caverna, después más allá de su poblado. Y luego allende las montañas, allende el océano, en lo alto de cimas vertiginosas y en abismos marinos. Siempre más allá, sin razón lógica ni comprensible, al frío eterno de los polos, a las junglas impenetrables y a los desiertos áridos. Movido no solo por la necesidad de recolectar y cazar, de colonizar y extender sus dominios, sino, sobre todo, por la curiosidad de «conocer», aun a riesgo de su vida. Este deseo, cual fósil emblemático de nuestra condición primigenia, vive aún hoy en la mente del hombre de ciencia, del pionero, del estudioso que siempre busca una nueva frontera que traspasar.
Pero la Tierra dejó pronto de bastarnos y dirigimos la mirada al cielo, inmenso, frío y oscuro. Al cielo de la noche, repleto de estrellas lejanas e inalcanzables y que, por eso mismo, tanto más nos atraen. Al principio fue un deseo platónico, pero luego dimos los primeros y tímidos saltos hacia el vacío cósmico, aunque enseguida volvimos a nuestra casa, la Tierra. Con pasos más audaces, nos pusimos en órbita, metidos en unos cuantos metros cúbicos de acero, y por fin cortamos el cordón umbilical y conquistamos la Luna, el acontecimiento que, al fin, convirtió a la Tierra en un objeto del firmamento.
Y es solo el principio. Aunque no de manera directa, hemos mirado y tocado —con nuestros «sentidos artificiales»— planetas, satélites y hasta cometas. Nuestras sondas han llegado a los confines del sistema solar y nos hablan débilmente del inmenso y gélido vacío que surcan y seguirán surcando mientras exista el espaciotiempo. Cada vez más lejos, portadoras de nuestro deseo de conquistar y conocer lo ignoto.
¿Qué nos espera ahora? Apostemos a que dentro de poco también el sistema solar se nos quedará pequeño. ¿Por qué no salir de él y llegar a las estrellas más cercanas? ¿Por qué no recorrer nuestra galaxia, la Vía Láctea? Y luego salir también de ella y dirigirnos a los otros miles de millones de galaxias... Y entonces... entonces...
Entonces el sueño se desvanece, despertamos y nos percatamos de nuestra limitada naturaleza biológica, del poco capital de tiempo que la vida nos otorga cuando lo comparamos con la inmensidad y edad del universo, de la desesperada necesidad de energía y nuevas tecnologías que tenemos, y de ese ineludible límite de velocidad al que la materia obedece respetuosamente. ¿Hemos llegado, pues, al fin del viaje y del sueño? Quizás no, quizás nuestra condición de animales hábiles y curiosos nos permita, aguzando todo nuestro ingenio, inventar algo revolucionario, amañar las leyes de la física y ganar la lotería del explorador.
El objetivo del viajero del espacio es, decimos, conocer astros y planetas, ir en busca de lo desconocido y, por qué no, encontrar formas de vida extraterrestres. En rigor, no debemos esperar que existan grandes diferencias entre el universo más cercano y el lejanísimo extragaláctico; es lo que nos dicen las observaciones astronómicas y las mediciones astrofísicas, que muestran que el universo es relativamente uniforme hasta en las profundidades que hemos explorado con nuestros instrumentos. Por lo mismo, y siguiendo un plausible criterio probabilístico, el que exista un número casi infinito de planetas parecidos a la Tierra nos permite casi asegurar que, además de la vida terrestre, existen muchas otras formas de vida que incluso podrían ser inteligentes, y serlo tanto o más que la nuestra.
Pero aunque el deseo de explorar directamente el cosmos es fortísimo, los objetivos que realmente podemos alcanzar con naves automáticas no lo justifican. Ante este hecho evidente, podemos lícitamente preguntarnos qué necesidad hay de emprender misiones espaciales con tripulación humana. Seguramente haya varios motivos y no todos científicos. El placer de observar el infinito y contarlo no tiene precio, naturalmente, como no lo tiene el honor de plantar la bandera de la humanidad en la playa de la nueva América. También habrá razones de prestigio, políticas, legales y financieras. En cualquier caso, los problemas, costes y limitaciones tecnológicas que supone explorar el espacio son enormes, como demuestra el hecho de que, tras el esfuerzo ímprobo que supusieron las misiones Apolo a principios de los años setenta, no hayamos vuelto a la Luna, pese a estar tan cerca, ni emprendido viajes más ambiciosos a planetas próximos. Aparte de estos impedimentos, hay otros de carácter biológico y, sobre todo, físico que parecen imposibilitar para siempre los viajes más allá del sistema solar: primero, las inmensas distancias que existen, inconcebibles para nuestro cerebro; y, segundo, la barrera que supone la velocidad de la luz, que es la velocidad límite, como han demostrado los miles de experimentos que corroboran la teoría de la relatividad de Einstein.
Sin embargo, y sin necesidad de entrar en la ciencia ficción, con sus hiperespacios, agujeros de gusano y motores de curvatura, la misma teoría de la relatividad nos da cierta esperanza de poder hacer largos viajes a través del espacio y el tiempo; esperanza al menos teórica, pues podemos concebir esos viajes sin violar las leyes de la física y la biología, siempre que, eso sí, alcancemos velocidades próximas a la de la luz. La relatividad del tiempo y la distancia promete viajes breves a los astronautas que quieran explorar lo desconocido de nuestra galaxia y de más allá de ella, pero larguísimos a quienes esperen en casa, y separa para siempre los respectivos destinos y escalas de tiempo.
El mapa del universo, que con grandes esfuerzos hemos trazado en las últimas décadas, es una buena guía que podemos usar para imaginar ese viaje alucinante, hipotético pero no imposible, que soñamos con poder realizar algún día, cuando superemos las limitaciones técnicas. Hagamos, pues, ese viaje juntos, veamos de cerca las bellezas del universo, dejémonos fascinar por él y penetremos en sus secretos. Pongamos a prueba los límites de lo científicamente creíble y supongamos que hemos superado las barreras tecnológicas. Dirijamos la proa de nuestra carabela a lo alto, al cielo, a la derecha, hacia Andrómeda...