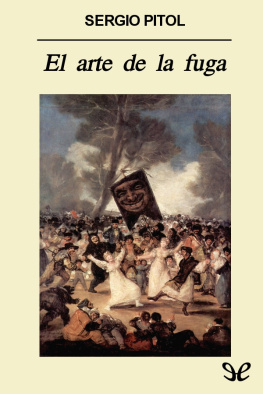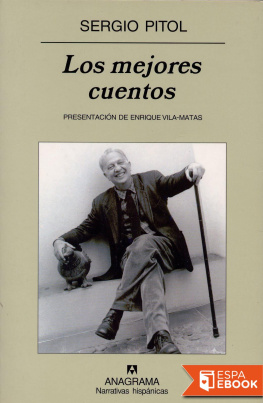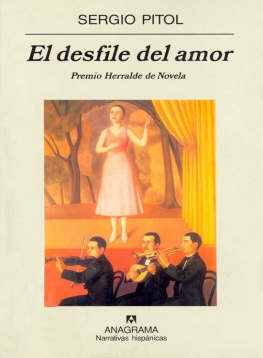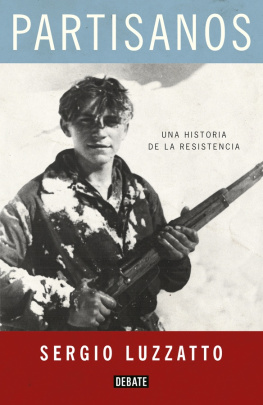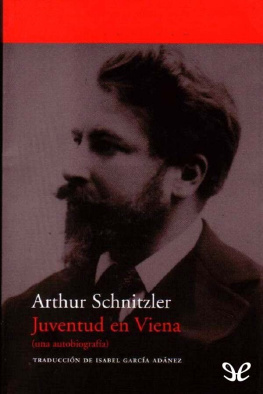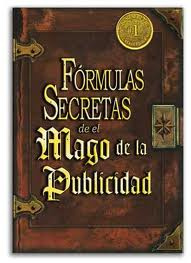Annotation
En algunas páginas autobiográficas Pitol deja entrever la intensa relación que ha vivido con su escritura, el descubrimiento de una Forma, su ars poética, una creación que oscila entre la aventura y el orden, el instinto y la matemática. Su relación con la literatura ha sido visceral, excesiva y aun salvaje: «Uno, me aventuro a decir, es los libros que ha leído, la pintura que ha conocido, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas». El arte de la fuga fue un parteaguas en su obra. Allí Pitol confunde hedónicamente todas las instancias académicas, remueve fronteras, trastorna los géneros. Un ensayo se desliza sin sentirlo a un relato, a una crónica de viajes y pasiones, al testimonio de un niño deslumbrado por la inmensa variedad del mundo. El mago de Viena es más radical: un salto del orden a la asimetría, un roce constante de temas y géneros literarios, para potenciar la memoria, la escritura, los autores predilectos, los viajes y descubrir, como lo deseaban los alquimistas, que todo estuviera en todo.
EL MAGO DE VIENA
En algunas páginas autobiográficas Pitol deja entrever la intensa relación que ha vivido con su escritura, el descubrimiento de una Forma, su ars poética, una creación que oscila entre la aventura y el orden, el instinto y la matemática. Su relación con la literatura ha sido visceral, excesiva y aun salvaje: «Uno, me aventuro a decir, es los libros que ha leído, la pintura que ha conocido, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas». El arte de la fuga fue un parteaguas en su obra. Allí Pitol confunde hedónicamente todas las instancias académicas, remueve fronteras, trastorna los géneros. Un ensayo se desliza sin sentirlo a un relato, a una crónica de viajes y pasiones, al testimonio de un niño deslumbrado por la inmensa variedad del mundo. El mago de Viena es más radical: un salto del orden a la asimetría, un roce constante de temas y géneros literarios, para potenciar la memoria, la escritura, los autores predilectos, los viajes y descubrir, como lo deseaban los alquimistas, que todo estuviera en todo.
©2005, Pitol, Sergio
©2005, Editorial Pre-Textos
Colección: Pre-Textos, 33
ISBN: 9788481916836
Generado con: QualityEbook v0.56
SERGIO PITOL
El mago de Viena
Only connect...
E. M. Forster
EL MONO MIMÉTICO
La lectura de Alfonso Reyes me descubrió, en el momento adecuado, un ejercicio recomendado por uno de sus ídolos literarios, Robert Louis Stevenson, en su Carta a un joven que desea ser artista, consistente en un ejercicio de imitación. Él mismo lo había practicado, y con éxito, durante su periodo de aprendizaje. El autor escocés comparaba su método con las aptitudes imitativas de los monos. El futuro escritor debía transformarse en un simio con alta capacidad de imitación, debía leer a sus autores preferidos con atención más cercana a la tenacidad que al deleite, más afín a la actividad del detective que al placer del esteta; tenía que conocer por qué medios lograr ciertos resultados, detectar la eficacia de algunos procedimientos formales, estudiar el manejo del tiempo narrativo, del tono, la graduación en los detalles para luego aplicar esos recursos a su propia escritura; una novela, digamos, con trama semejante a la del autor elegido, con personajes y situaciones parecidos, donde la única libertad permitida sería el empleo de un lenguaje propio: el suyo, el de su familia y amigos, tal vez el de su región; "la gran escuela del ejercicio y la imitación", añadía Reyes, "de que habla el originalísimo Lope de Vega en La Dorotea:
—¿Cómo compones?
—Leyendo,
y lo que leo imitando,
y lo que imito escribiendo,
y lo que escribo borrando,
de lo borrado escogiendo".
Una enseñanza indispensable, siempre y cuando ese escritor aún en rama supiera saltar del tren en el momento preciso, desligarse de los lazos que lo ataban al estilo elegido como punto de partida e intuir el momento preciso de hacer suyo todo lo que requiere la escritura. Para entonces tendrá que saber que el lenguaje es el factor decisivo, que de su manejo dependerá su destino. A fin de cuentas será el estilo, esa emanación del idioma y del instinto, quien creará y modulará la trama.
Cuando a mediados de los años cincuenta comencé a esbozar mis primeros cuentos dos lenguajes ejercieron poder sobre mi incipiente visión literaria: el de Borges y el de Faulkner. El esplendor de ambos era tal, que por un tiempo oscureció a todos los demás. Esa subyugación me permitió ignorar los riesgos telúricos de la época, la grisura costumbrista y también la falsa modernidad de la prosa narrativa de los Contemporáneos, a cuya poesía, por otra parte, era yo adicto. En ese grupo de espléndidos poetas, algunos —Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo— sobresalían también por sus ensayos. Ellos habían aprovechado en sus inicios la lección de Alfonso Reyes y de Julio Torri. Sin embargo, cuando incursionaban en el relato inexorablemente fracasaban. Creían repetir los efectos brillantes de Gide, Giraudoux, Cocteau y Bontempelli, a quienes veneraban, como un medio para escapar del rancho, de la tenebrosa selva y los caudalosos ríos, y lo lograron, pero al precio de desbarrancarse en el tedio y, a veces, en el ridículo. El esfuerzo era evidente, las costuras resaltaban demasiado, la estilización se convertía en una parodia de los autores europeos a cuya sombra se amparaban. Si alguien me conminara hoy día, pistola en mano, a releer la Proserpina rescatada, de Jaime Torres Bodet, probablemente preferiría caer abatido por las balas que sumergirme en aquel mar de estulticia.
Debí de haber tenido diecisiete años cuando leí por primera vez a Borges. Recuerdo la experiencia como si hubiera ocurrido pocos días atrás. Viajaba a la Ciudad de México después de pasar unas vacaciones en Córdoba con mi familia. En Tehuacán, el autobús hacía una escala para comer. Era domingo y por esa razón compré el periódico: lo único que me interesaba en aquella época de la prensa era el suplemento cultural y la cartelera de espectáculos. El suplemento era el legendario México en la Cultura, sin duda el mejor que haya habido en México, dirigido por Fernando Benítez. El texto principal en ese número era un ensayo sobre el cuento fantástico argentino, firmado por el escritor peruano José Durand. Como ejemplos de las tesis de Durand aparecían dos cuentos: "Los caballos de Abdera", de Leopoldo Lugones, y "La casa de Asterión", de Jorge Luis Borges, escritor para mí en absoluto desconocido. Comencé con el cuento fantástico de Lugones, una muestra elegante del postmodernismo, y pasé a "La casa de Asterión". Fue, quizás, la más deslumbrante revelación en mi vida de lector. Leí el cuento con estupor, con gratitud, con absoluto asombro. Al llegar a la frase final me quedé sin aliento. Aquellas simples palabras: "¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—. El minotauro apenas se defendió", dichas como de paso, casi al azar, revelaban de golpe el misterio que ocultaba el relato: la identidad del enigmático protagonista, su resignada inmolación. Jamás había imaginado que nuestro idioma pudiese alcanzar semejantes niveles de intensidad, levedad y sorpresa. Al día siguiente, salí a buscar otros libros de Borges; encontré varios, empolvados en los anaqueles traseros de una librería. En aquellos años, los lectores mexicanos de Borges se podían contar con los dedos de una mano. Años después leí los relatos escritos por él y Adolfo Bioy Casares, firmados con el seudónimo de H. Bustos Domecq. Penetrar en esos cuentos escritos en lunfardo suponía un arduo reto. Había que agudizar la intuición lingüística y dejarse llevar por la cadencia sensual de las palabras, la misma de los tangos bravos, para no perder demasiado el hilo de la historia. Se trataba de enigmas policiacos desentrañados desde la celda de una cárcel argentina por un amateur del crimen, Honorato Bustos Domecq, hombre de pocas luces pero saludable sentido común, lo que lo emparentaba con el padre Brown de Chesterton. La trama era lo de menos, lo soberbio en él era el lenguaje, un lenguaje lúdico, polisémico, un goce para el oído, como el del Borges serio, pero disparatado. Bustos Domecq se permite establecer una cercanía eufónica entre las palabras, entregarse a un cauce torrencial, extravagante y farragoso, que poco a poco esboza los trazos de la historia, hasta llegar invertebrada, secreta, paródica y chabacanamente a la ansiada solución. En cambio, el orden verbal de los libros del Borges serio es preciso y obediente a la voluntad del autor; su adjetivación hace pensar en alguna íntima tristeza, pero de ella lo rescata una asombrosa imaginación verbal y una ironía contenida. He leído y releído los cuentos, la poesía, los ensayos literarios y filosóficos de este hombre genial, pero jamás lo concebí como una influencia permanente en mi obra, como lo fue Faulkner, aunque en una relectura reciente de mi