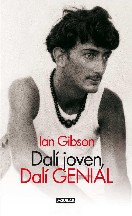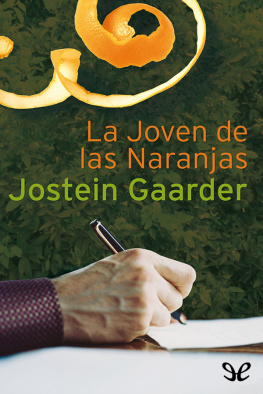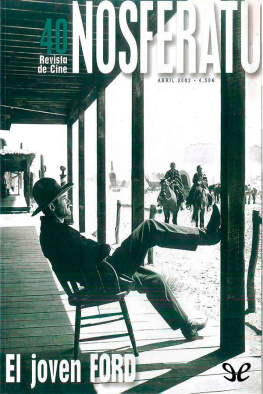Índice
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
Sinopsis
Verano de 1852. Durante un paseo por los bosques del norte de Suecia, el pastor Lars Levi Læstadius y el joven Jussi descubren el rastro de una joven desaparecida días antes. Los malos presagios se cumplen al encontrar poco después el cuerpo de la chica con indicios de haber sido atacada por un oso. Læstadius, gran aficionado a la botánica y con un ojo muy bien entrenado para los detalles más pequeños, no ve tan claro que la muerte sea obra de un animal. Cuando una segunda joven sea atacada, en esta ocasión por un desconocido, Læstadius y su joven acompañante emprenderán una atípica investigación que pondrá contra las cuerdas a toda la comunidad.
Cocinar un oso
Mikael Niemi
Traducción del sueco por Martin Lexell y Mónica Corral Frías

KENGIS, 1852
I
En el bosque estoy.
Un verso escribo.
Mi novia, fiel,
canta alegre.
En tu corazón
quiero morar,
el dolor del amor
vas a notar.
1
Me despierto en un vasto silencio. El mundo espera a ser creado. La oscuridad y el cielo me envuelven. Mis ojos, como dos pozos, se dirigen al espacio, pero allí no hay nada, ni siquiera aire. En medio de la quietud, mi pecho empieza a temblar y a estremecerse. Las sacudidas son cada vez más fuertes, algo que crece ahí dentro amenaza con salir. Fuerza mis costillas como si fueran barrotes de una jaula de madera. No hay nada que yo pueda hacer. Sólo rendirme ante este terrible poder, como un niño que se arrastra por el suelo bajo un encolerizado padre. Nunca se sabe dónde caerá el próximo golpe. Y soy yo el niño. Soy yo el padre.
Antes de que el mundo se haya creado del todo, salgo con premura al amanecer. En la espalda llevo mi cuévano de piel; en la mano, el hacha. Me detengo a una distancia prudente del establo y busco refugio en la linde del bosque. Finjo estar ocupado con mi vestimenta por si alguien me descubre y empieza a preguntarse qué hago allí, desato y ato de nuevo la cinta que sujeta las cañas de mis botas una y otra vez, sacudo la gorra para quitar unos piojos invisibles y hago como si los echara a los ácidos de un hormiguero. Sin perder de vista la casa en ningún momento. El primer humo de la mañana se alza por la chimenea revelando que sus habitantes se han levantado. Y de pronto sale. En sus manos se balancean dos cubos vacíos. El pañuelo que le cubre la cabeza brilla blanco como la perdiz de las nieves al alba, y el rostro es un luminoso redondel con ojos claros y cejas oscuras. Intuyo la suavidad de las mejillas y de los pequeños labios rosados, a los que oigo canturrear tímidamente, formando pequeñas y delicadas palabras. Cuando abre la pesada puerta del establo y se cuela dentro, las reses ya están atentas y mugen impacientes, con las ubres matutinas tensas. Todo ocurre muy rápido, demasiado rápido. Intento aguzar mis sentidos para conservar la imagen y poder evocarla cuando quiera. Y aun así no será suficiente, he de poder verla mañana también. Las caderas que se mecen bajo el delantal, la suave redondez del pecho, la mano que agarra la aldabilla de la puerta. Me acerco sigilosamente, atravieso el terreno que me separa del establo medio corriendo, como si fuera un ladrón, y al llegar a la puerta me detengo. Cierro la mano en la aldabilla. Mi nervuda y desollada mano donde la suya, pequeña y suave, acaba de estar. Esos dedos que ahí dentro agarran unas grandes ubres dejando que chorros blancos azoten los cubos de leche. Durante un instante tiro de la aldabilla como si pensara entrar; sin embargo, me doy la vuelta y me marcho a toda prisa, temeroso de que me vean. Pero guardo en mi mano durante el resto del día el calor de su piel.
2
A la hora de comer siempre espero hasta el final. Permanezco escondido en el rincón cuando la mujer del párroco deja la pesada olla de gachas en la mesa. Negra como la muerte por fuera, humea como recién sacada de las llamas del infierno, pero dentro las gachas brillan claras y doradas, una crema algo granulada que se pega en el cucharón de madera. Brita Kajsa las remueve con la ancha espátula, hundiéndola hasta el fondo antes de volver a subir y romper la fina capa que se ha formado arriba, y al poco tiempo aromas de paja y polen invaden hasta el último rincón de la casa. Los niños y los criados están sentados esperando. Veo una fila de rostros pálidos, una silenciosa pared de hambre. Con gesto adusto coge los cuencos y empieza a repartir, grandes cucharadas a los mayores y porciones más pequeñas a los jóvenes. Luego sirve a los criados y a los visitantes que han pasado a verlos, todos reciben su ración. Ahora las cabezas bajan y los dedos se entrelazan encima del tablero de la mesa. El pastor aguarda hasta que todo se ha calmado antes de inclinar la cabeza él también y, con profundo sentimiento, dar gracias por el pan nuestro de cada día. Después se come en silencio. Sólo se oyen el discreto mascar de las bocas y las lametadas en las cucharas de madera. Los mayores piden más y su petición es atendida. Se parte el pan y con dedos ágiles los comensales dan cuenta del frío lucio cocido mientras las raspas del pescado se van alineando en la mesa como agujas resplandecientes. Cuando todos están a punto de terminar, el ama de la casa echa casualmente un vistazo hacia el rincón en el que me encuentro.
—Ven tú también a comer.
—No importa.
—Ven aquí y siéntate. Niños, hacedle sitio a Jussi.
—Puedo esperar.
También el maestro se vuelve hacia mí. Tiene la mirada vidriosa, no sólo veo el dolor que hay en ella sino su lucha por ocultarlo. Basta un breve movimiento de su cabeza para que vaya silenciosamente hasta la mesa. Acerco mi guksi ya he vuelto a sentarme en mi rincón con las piernas cruzadas. Engullo las viscosas gachas ya templadas, como mi boca. Saben a cebada y las siento deslizarse por la garganta hasta acabar rodeadas por los músculos del estómago. Allí se convierten en fuerza y calor que me ayudan a vivir. Me alimento igual que los perros, voraz y alerta.
—Ven a por más —me anima el ama.
Pero sabe que no me voy a mover. Sólo como una vez. Acepto lo que se me da, nunca pido más.
El guksi está vacío. Paso con delicadeza el dedo pulgar por sus redondeadas paredes y lo lamo hasta que queda limpio. Dejo que se deslice en mi bolsillo. Es el guksi el que me da de comer, es el que atrae lo que haya para llenar el estómago. Muchas veces he estado a punto de desplomarme por culpa del hambre y el agotamiento, pero si en esos momentos he sacado el