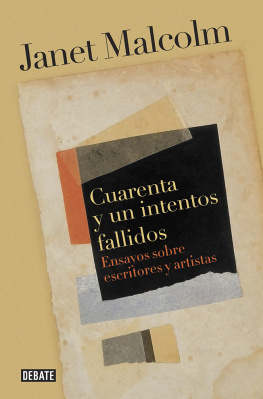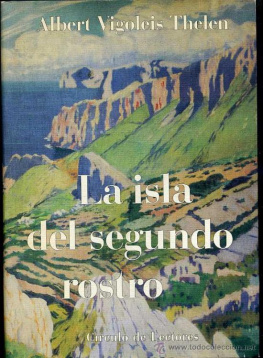Inspector Konrad Sejer 10
Es bueno que la mentira exista:
Dios nos ampare si todo lo que se dice fuera verdad.
El bebé estaba durmiendo en un cochecito detrás de la casa.
El cochecito era de la marca Brio, y el bebé era una niña de ocho meses. Estaba tapada con una mantita de ganchillo y en la cabeza llevaba un gorro también de ganchillo, atado por debajo de la barbilla. El cochecito reposaba a la sombra de un arce, y detrás del árbol se elevaba el bosque como una pared oscura. Su madre se encontraba en la cocina. No podía ver el coche desde la ventana, pero no se sentía nada intranquila por la niña dormida.
Realizaba satisfecha sus quehaceres, se movía ligera como una bailarina, y en su corazón no cabía preocupación alguna. Tenía todo aquello con lo que sueñan las mujeres. Belleza, salud y amor. Un marido, una hija, una casa y un jardín con rododendros y exuberantes flores. Tenía el mundo a sus pies.
Miró un instante las tres fotografías de la pared de la cocina. Una era de ella misma, tomada debajo del arce, ataviada con un vestido de flores. Otra era de su marido, Karsten, en el porche delante de la casa. Y la última era de ella y de su marido, muy juntos en el sofá con el bebé entre ambos. La niña había recibido el nombre de Margrete. El trío colgado de la pared le levantaba el ánimo. Uno más uno son, por increíble que parezca, tres, pensó, como un milagro. Ahora veía el milagro por todas partes. En el sol que entraba por la ventana, y en las finas cortinas blancas que temblaban con la corriente.
Estaba ante la encimera amasando enérgicamente. Notaba la masa lisa y tibia entre las manos. Iba a hacer un pastel y a rellenarlo de pollo y níscalos, mientras Margrete dormía bajo el arce con el gorrito en la cabeza. También ella estaba lisa y tibia debajo de la manta. El pequeño corazón bombeaba una modesta cantidad de sangre por su cuerpo, y la sangre coloreaba sus mejillas de rosa. Olía a una mezcla de leche agria y jabón. Era su abuela materna francesa la que había hecho a ganchillo la manta y el gorro.
Dormía profundamente con las manos abiertas, como solo duermen los bebés.
La madre extendía la masa del pastel sobre el mármol. Su cuerpo se mecía cuando movía el rodillo, y la falda ondeaba sobre sus piernas, como una danza ante la encimera.
El verano ya estaba avanzado y hacía calor, ella iba descalza. Colocó la masa en un molde, pinchó el fondo con un tenedor y recortó los bordes que sobresalían. Luego puso el pollo ya asado sobre el mármol. Pobres bichos, pensó, arrancándole los muslos. Le gustaba ese sonido crujiente del cartílago al romperse. La carne era clara y tierna, se desprendía fácilmente de los huesos, y ella cedió ante la tentación de meterse un trozo en la boca. Delicioso, pensó, en su punto en cuanto a especias, y además la carne era magra. Llenó el molde hasta arriba y puso queso cheddar por encima. Miró la hora. No estaba preocupada por el bebé. Sabía que si la pequeña estornudaba, ella la oiría inmediatamente. Si tosía, tenía hipo, o se ponía a llorar, ella, su madre, lo sabría enseguida. Porque entre ellas había un lazo más fuerte que un cable de amarre. La mínima sacudida le llegaría como una vibración.
Tengo a Margrete en la cabeza, pensó, en la sangre y en los dedos.
Tengo a Margrete en el corazón.
Si alguien intenta hacerle daño, lo notaré, pensaba, mientras seguía tranquilamente con sus quehaceres. Pero por la parte de atrás de la casa salió alguien. Apartó la manta y ella, la madre, no notó nada.
* * *
El pastel se estaba dorando.
El queso se había fundido y hervía como lava. Miró por la ventana y vio a Karsten, su marido, que justo en ese instante estaba aparcando su CT-V rojo delante de la casa. Había puesto la mesa con una vajilla antigua y elegante, y en cada copa había colocado una servilleta blanca en forma de abanico. Encendió las velas, retrocedió un paso, ladeó la cabeza y contempló el resultado. Esperaba que su marido notara que se había esforzado, que se esforzaba constantemente. Se alisó la falda y se tocó un instante el pelo con la mano. Otras parejas pueden discutir, pensó, otras parejas pueden divorciarse, pero a nosotros eso no nos pasará, porque nosotros sabemos más. Hemos entendido que el amor es una planta que necesita cuidados. Algunos repetían hasta la saciedad la tontería esa de que el amor es ciego. Pero ella nunca había sabido tanto como sabía ahora, nunca había tenido el entendimiento que tenía ahora. Nunca había visto las cosas con tanta claridad, nunca había tenido un conjunto de valores tan sin concesiones. Se metió a toda prisa en el baño y se pasó un cepillo por el pelo. Tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes. Se debía a la emoción por saber que había llegado su marido, al calor del horno y al del sol bajo de julio que entraba por las ventanas. Cuando él entró en la cocina, allí estaba ella con una botella de agua mineral con gas en la mano y un elegante ángulo de cadera. Él traía un montón de correo, periódicos y algunos sobres con ventanilla. Los dejó sobre la encimera. Luego se acercó al horno, se arrodilló y miró por el cristal.
– Qué buena pinta -dijo-. ¿Ya está listo?
– Sí -contestó ella-. Margrete está dormida en el cochecito. Lleva bastante tiempo durmiendo. Supongo que deberíamos despertarla, o no va a dormir esta noche.
Cambió de idea y miró de reojo a su marido a través de sus tupidas pestañas negras.
– O mejor esperamos hasta después de comer, y así tenemos paz y tranquilidad. Pollo y níscalos. -Lo tentó, señalando hacia la puerta del horno.
Se puso las manoplas y sacó el pastel del horno. Luego lo colocó sobre una rejilla.
Estaba ardiendo.
– La niña nos perdonará -dijo el marido.
Su voz era profunda y áspera. El hombre se levantó, rodeó con los brazos la cintura de su mujer y la elevó por los aires. Los dos se rieron, porque ella llevaba manoplas, y él tenía esa mirada que a ella tanto le gustaba, esa mirada provocadora que era incapaz de resistir. La llevó al salón, y camino del sofá pasaron por la mesa del comedor.
– Karsten -susurró ella.
Pero fue una protesta débil. Se sentía como una masa blanda entre sus manos, se sentía amasada, extendida y pinchada.
– Lily -susurró él, imitando el tono de ella.
Cayeron sobre el sofá.
Del bebé debajo del árbol no llegaba sonido alguno.
Luego comieron en silencio.
Él no hizo ningún comentario sobre la comida ni sobre la mesa, de cómo estaba puesta y adornada, pero miraba constantemente a su mujer con aprobación. Lily, decían sus ojos, cuántas cosas sabes hacer… Sus ojos eran verdes, grandes y claros. Ella intentó no comer demasiado, pues estaba delgada y quería seguir estándolo. Karsten también estaba delgado, con los muslos duros como rocas. Tenía el pelo castaño y muy poblado, demasiado largo a la altura de la nuca, lo que le daba un aspecto algo descarado que a ella le volvía loca. A Lily le costaba creer que su marido alguna vez fuera a engordar y a perder la figura y luego el pelo, como les pasaba a muchos hombres al acercarse a los cuarenta. Ella veía que eso les pasaba a otros, pero no iba con ellos. Nada podría estropear lo que ellos compartían, ni la ley de la gravedad, ni el paso del tiempo.
– ¿Recoges tú la mesa, y yo voy a por Margrete? -dijo ella cuando habían acabado de comer.
Él se puso enseguida a recoger platos y vasos.
Era rápido, con movimientos algo bruscos; la porcelana tintineaba entre sus manos, y ella contuvo la respiración, pues la vajilla era una herencia de la bisabuela francesa de Margrete. Lily fue a la entrada y se calzó. Abrió la puerta y notó el calor del sol, a la vez que una suave brisa, y todos los olores de la hierba y del bosque. Dobló la esquina y se acercó al arce.
Página siguiente