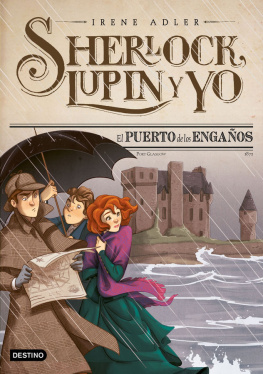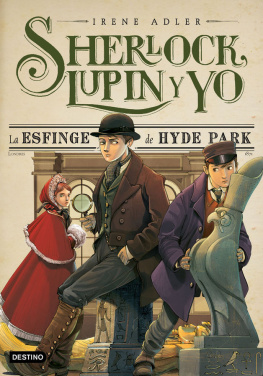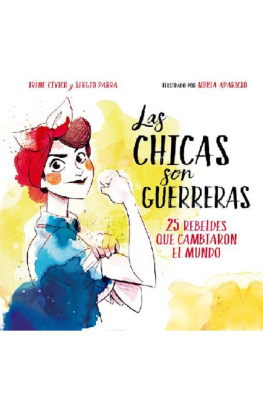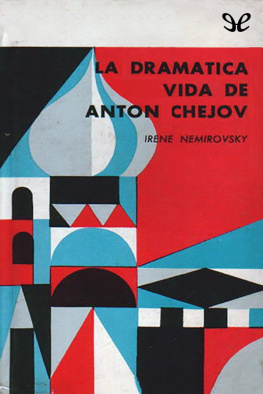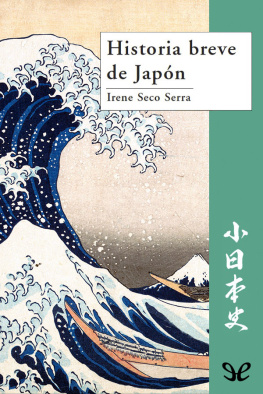Un viejo amigo le propone al padre de Irene un negocio provechoso y ciertamente singular: la adquisición de un castillo en Escocia. Irene, Sherlock y Arsène acompañan al señor Adler en su viaje al norte. Pero la belleza de la morada feudal no basta para ocultar la atmósfera amenazadora que reina en ella. Inquietantes mensajes nocturnos y la llegada de un excéntrico viajero hacen aún más intenso el misterio. E Irene va a descubrir que la verdad encerrada entre los muros del castillo está destinada a cambiar para siempre su vida.
Capítulo 1
TRECE PASOS
Hace falta tiempo para escribir bien. Un tiempo que yo no tengo. Mi cabeza está llena de imágenes y de recuerdos a los que con frecuencia me cuesta dar forma y, cuando lo consigo, es solo por pocas horas; después, la vista se me cansa y los dedos se me entumecen de sostener la pluma. ¡Ay, mis dedos! Ya no son lo que eran. No les está permitido ningún movimiento agraciado y hasta una caricia puede resultarme dolorosa. Sin embargo, aquí estoy, con mi tozudez de siempre, sentada al escritorio como si alguien me forzara a hacerlo y no la simple voluntad de dejar testimonio de quién he sido y de lo que he visto. Es a estas páginas mal escritas a las que estoy confesando mi vida, y no puedo hacerlo sin antes haber ordenado cada cosa en su sitio, cada recuerdo antes del sucesivo, cada palabra de mis amigos en el momento en que la pronunciaron.
Para hacerlo bien, decía, necesitaría tiempo, ese mismo tiempo que, en la época a la que se refieren mis diarios, los tres años maravillosos de 1870 a 1872, me parecía eterno, como lo es para cualquiera que haya cumplido catorce años y sienta deseos —como yo los sentía— de descubrir el mundo. Entonces me parecía que mis únicos límites eran el espacio, la geografía, los lugares que no podía alcanzar al vivir en Londres, en un confortable piso burgués, con mi padre Leopold y nuestro mayordomo Horace en vez de, como a veces fantaseaba, vagar por el mundo como una de aquellas aristócratas que exploraban en falda las Indias Orientales y el mar del Caribe, la Patagonia y el continente austral.
No era, entiéndase bien, que en mi casa faltase un cierto gusto por lo exótico, ni por la emoción y el misterio. Y esto no solo porque mis mejores amigos fueran Sherlock Holmes y Arsène Lupin, que en el curso de su vida seguirían navegando por las peligrosas latitudes del crimen, aunque, por decirlo así, en bandos opuestos. El misterio también formaba parte de mi vida porque yo no era quien creía ser, y no sabía quién era. Literalmente y no por angustias de adolescente. No era una joven Werther en busca de atención. No tenía, al contrario que Werther, inclinación alguna por la melancolía. Nada de eso: la incertidumbre acerca de mi pasado provenía del hecho de que Leopold no era mi verdadero padre y mi madre no vivía con nosotros a causa de un impreciso peligro que me atañía, pero del que, no obstante, se negaba a contarme los detalles pese a que hubiese pasado casi un año desde que nos reencontráramos. Para decirlo todo, ni siquiera el señor Horace Nelson era un simple mayordomo. Pero, también en este caso, seguían escapándoseme la identidad de este gigante negro antes de entrar al servicio de mi padre adoptivo y las circunstancias en que se habían conocido.
Todo me atormentaba, pues, y ocupaba las páginas de los cuadernos azules en que me deleitaba anotando mis pensamientos. Los mismos pensamientos que hoy estoy ordenando para el invisible lector de mi conciencia.
En uno de los cuadernos había una frase en particular que me impresionó al releerla años más tarde. La había escrito unos meses antes de mi regreso a Londres, poco después de la muerte de Geneviève, la mujer de Leopold, así como mi controvertida madre adoptiva. Controvertida porque, hasta el momento de su muerte, me había parecido una madre odiosa e insensible. Y luego, en cambio, tal vez debido también a las circunstancias en que la habían matado, en mis recuerdos se había transformado en una suerte de gran ejemplo de virtudes. Un ejemplo que me habría gustado imitar y que ella, mientras vivía, había intentado de todas las maneras posibles que yo siguiera, obteniendo sin embargo solo respuestas descorteses y malas caras. En los meses posteriores a su muerte, por el contrario, aquel ejemplo me había parecido inalcanzable, como si hubiera tenido que orientarme en un mar conocido pero sin brújula. Cuando mi padre no estaba, abría sus armarios y me ponía sus vestidos con la esperanza de que las sedas y los encajes que le habían pertenecido me sirvieran de inspiración. No era, obviamente, más que una extravagante idea de chiquilla, y mi cabello pelirrojo, que aún llevaba muy corto, resaltaba sobre aquellos tejidos de colores pastel como una mancha de fruta en un mantel. El camino al encanto de Geneviève me estaba vedado, pues. Y muchos de los demás caminos, por otro lado, parecían puras prerrogativas masculinas.
Pero la frase que me impresionó, decía, fue esta: «Trece pasos que dar para convertirme en quien quiero convertirme».
Lo que me sorprendió no fue tanto el haber llenado dos páginas con los puntos detallados de ese fantasmal plan como la idea que tenía entonces de quién quería ser.
¿Qué había sido de aquel memorando? Puede que no hubiera cumplido ni uno solo de sus trece puntos. Pero, sobre todo, ¿qué había sido de la mujer que imaginaba que sería?
En 1870 —volé mentalmente hasta el escritorio de mi cuarto en Aldford Street—, mi aspiración era la de ser una mujer feliz.
En el punto trece había una tachadura enérgica que impedía leer las palabras. Pero recordaba perfectamente lo que estaba escrito debajo de las rayas: saber de una vez por todas si estaba enamorada de Arsène Lupin o de Sherlock Holmes. O de ninguno de los dos.
Recordaba también el momento preciso en que había tachado aquel punto de mi plan, como si hubiera decidido que se trataba de un propósito irrealizable. Fue al término de nuestro primer y único viaje a Escocia.
¿Hice mal en eliminarlo? Quizá hoy, con la complicidad de los años transcurridos, podría responderme que sí. Pero lo cierto es que, aquella lejana noche de 1872, hice bien en tacharlo. Desde luego, si no lo hubiera hecho, quizá algo habría ido de otra forma, y a lo mejor no me habría convertido en la mujer que soy.
¿Una mujer feliz?
Oh, sí. Mucho.
Otra cuestión es cómo lo haya conseguido, y muy probablemente todo comenzó cuando me decidí por fin a hacer un poco de deporte, con un bigotito de fieltro que me había proporcionado Sherlock gracias a un amigo suyo maquillador y con un nombre aún más falso que el que daba Arsène Lupin para alquilar una habitación en Marshall Street, haciéndose pasar por un joven caballero parisino.