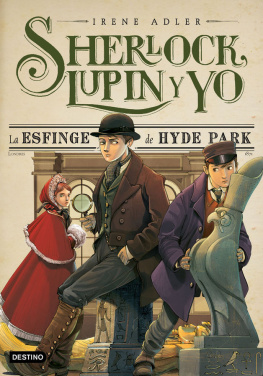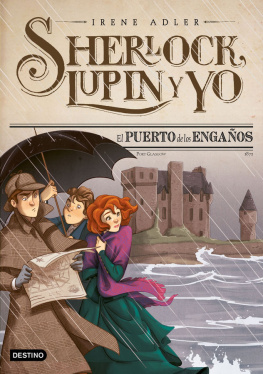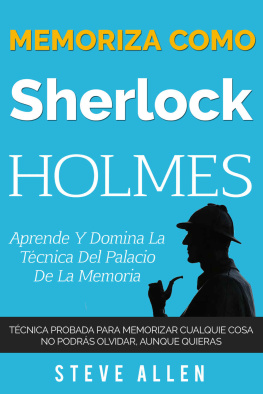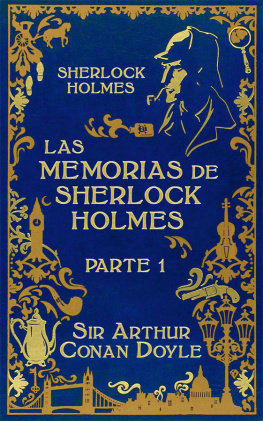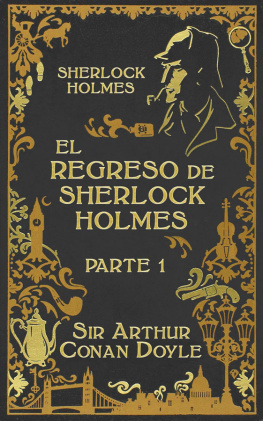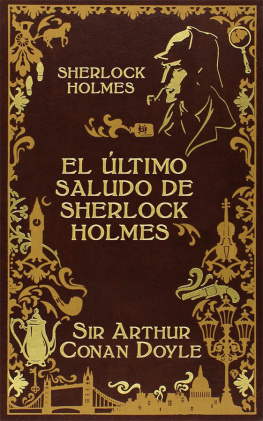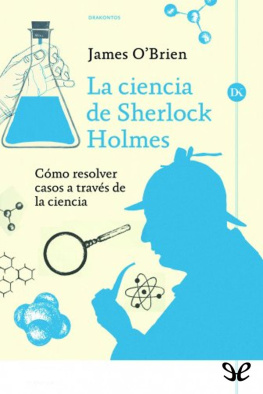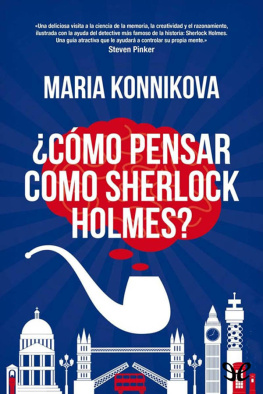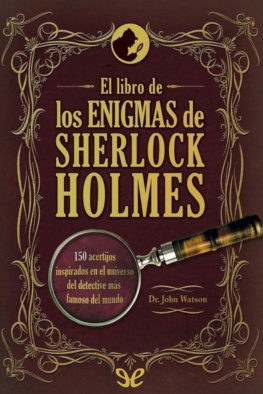Capítulo 1
UN REGALO MACABRO
«Huye, Irene. ¡Ven conmigo, huye!», dijo la voz en alguna parte, allí cerca.
No veía bien la cara de mi amigo Arsène Lupin, pero sabía que era él quien me había hablado. Lo sabía con la claridad profética de los sueños. Igual que sabía que no debía tener miedo. Su rostro era una sombra apenas más oscura que las tinieblas que nos rodeaban. ¿Dónde habíamos acabado? ¿Y por qué?
No lograba recordarlo. Por supuesto, estábamos huyendo. Pero ¿de quién? Si me volvía para mirar a mi espalda, lo único que veía era una oscuridad espesa y amenazadora que parecía empujarme hacia mi amigo. Apretaba las manos de Arsène con fuerza y él, desde la oscuridad, me repitió una vez más: «¡Huye!».
Yo asentí en un susurro: «¡Sí, vamos!».
Y, en el preciso instante en que lo hice, tirité a causa de un frío repentino y pavoroso, como el que se siente al zambullirse en aguas demasiado profundas. Notaba un frío intenso. Solté las manos de Arsène y me pasé las mías por el cuerpo, deprisa. Estaba prácticamente desnuda, sólo llevaba encima jirones desgarrados de tela que me oprimían la piel, más escasos que mis pensamientos.
¿Por qué tenía la ropa en aquel estado? ¿Qué había ocurrido? Y ¿dónde estábamos? Me llegaba olor a agua marina, a algas, a sal.
Habíamos luchado. Sí, empezaba a acordarme, de forma confusa. Había habido una pelea y yo... nosotros... Yo había conseguido escabullirme y escapar. Y ahora...
Mi amigo se detuvo para esperarme. Volvió a agarrarme las manos y tiró de mí hacia él.
«Por aquí... ¡Por aquí!», insistió.
Pero ya no había urgencia en su voz. Como si quienes nos habían perseguido hasta hacía un momento se hubieran desvanecido de golpe y la oscuridad se hubiera vuelto menos peligrosa.
Di algunos pasos con él, insegura. Sentía la tierra desnuda y helada bajo mis pies. ¿Y mis zapatos? Quién sabía adónde habrían ido a parar...
«Vamos, casi hemos llegado», me tranquilizó Arsène.
«Sí, pero... ¿adónde?», le pregunté entonces a aquella silueta oscura que era mi amigo.
«¡Al barco, para abandonar la isla! —me contestó él divertido—. ¿No te acuerdas?»
Me esforcé por recordar, pero mis pensamientos eran pesados como piedras.
No. No me acordaba de ningún barco. Percibía, en cambio, el olor del mar, que ahora me parecía intenso y casi punzante.
Lupin me precedía y me arrastraba con él, y en ese momento andábamos sobre agua. Agua caliente, muy caliente. También me parecía oír lejanos bufidos de vapor y luego pasos.
¿Pasos?, me pregunté. ¿Cómo podía oír pasos en medio del mar?
Apreté más fuerte la mano de Arsène mientras el agua me iba subiendo, despacio, hasta las rodillas y luego hasta la cintura; y, al final, cuando ya casi me llegaba a la barbilla...
—¡SEÑORITA IRENE! —exclamó la voz de Horace Nelson al otro lado de la puerta del cuarto de baño—. ¿TODAVÍA ESTÁ AHÍ DENTRO?
Me desperté de golpe y resbalé en la superficie de la bañera. Durante un momento permanecí sumergida.
Me recobré del susto con la mayor rapidez de que fui capaz y, a pesar del desagradable sabor a agua jabonosa en los labios, pude responderle al mayordomo de la familia que sí, que todavía estaba en el baño y que no pasaba nada. Aunque no era del todo cierto. Evidentemente, había vuelto a dormirme en la bañera, y esa vez lo había hecho después de enrollarme sobre la cabeza una gran toalla a modo de turbante. Se lo había visto hacer muchas veces a mi madre y había tratado de imitarla, aunque, a diferencia de ella, yo no tenía una larga melena que recoger. Lucía aún el mismo peinado corto y salvaje que me había hecho el día de su muerte y no tenía intención alguna de cambiarlo. «¡Caramba, menudo sueño!», pensé.
—¡Ya voy, ya voy! —repetí después a Horace, que seguía refunfuñando detrás de la puerta. Apoyé en el suelo un pie mojado y sentí en la planta húmeda el frío de las baldosas de porcelana. Una sensación de frío muy parecida a la del sueño de poco antes. La toalla de mi cabeza se había empapado, así que la tiré sobre el borde de la bañera y cogí otra que estaba colgada al lado del espejo. Me encontré así ante mi imagen reflejada.
Tenía la cara roja. Y no era por el agua caliente, sino por aquel absurdo sueño.
«¿Por qué mis sueños tienen que ser siempre tan turbulentos?», me pregunté al tiempo que me echaba encima la toalla. Yo luchando con desconocidos y luego escapando en la oscuridad arrastrada por Arsène Lupin, para al final intentar subir a bordo de un misterioso barco.
Pero no era por aquellos elementos del sueño por lo que mi cara seguía sofocada. Desde luego que no.
—Señorita, si de verdad está bien, como dice, sería conveniente que saliera —me apremió el señor Nelson.
—¡Ahora mismo! —le contesté yo.
Tras sonreírme pícaramente a mí misma en el espejo, decidí cumplir mi palabra y agarré la manilla de latón de la puerta.
—¡Señorita Irene! —exclamó el mayordomo, mirándome durante una fracción de segundo, es decir, durante el tiempo que necesitó para darse cuenta de que no debía mirarme ni un instante más—. Su padre está a punto de sentarse a la mesa y usted...
—¡Yo todavía tengo que vestirme, lo sé! —lo interrumpí, poniéndome insolentemente de puntillas para darle un sonoro beso en mitad de la frente—. ¡Pero tardaré sólo unos instantes!
—¡Oh! —soltó él con voz cavernosa.
—Y si usted... mientras tanto... —le susurré al oído antes de correr por el pasillo en dirección a mi cuarto—, fuera tan amable de recoger la otra toalla... ¡Me temo que necesita que la estrujen bien!
—Me pregunto si llegará el día en que muestre la compostura propia de una señorita respetable —dijo él con severidad, aunque con los ojos sonrientes.
—Ah, ¿acaso insinúa que mis modales son toscos? ¡Esto es inaudito, señor Nelson! —repliqué yo con voz falsamente indignada.
Y me alejé dejando sobre el suelo del pasillo un gran rastro de huellas húmedas.
Mientras entraba en mi cuarto, oí la risa profunda y vibrante del mayordomo a mi espalda y yo también me reí. Nada me hacía sentir más en casa que aquellas pequeñas y graciosas escaramuzas entre Horace y yo.
Me vestí lo más deprisa que pude, me pasé los dedos por el pelo hasta dejarlo tan tieso como las púas de un puercoespín y luego corrí al comedor. Como me había anunciado el señor Nelson, encontré a mi padre de pie, a un extremo de la mesa, con la mano apoyada en el respaldo de una silla, que balanceaba adelante y atrás como si fuera la palanca de uno de los trenes que producían sus fábricas. En cuanto lo vi, me fijé en que tenía clavados los ojos en un pequeño retrato de mi madre que adornaba la repisa de la chimenea. Él mismo, al notar mi mirada, pareció darse cuenta y soltó la silla, cohibido.