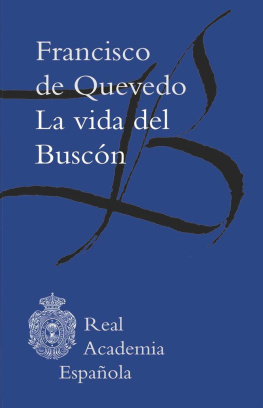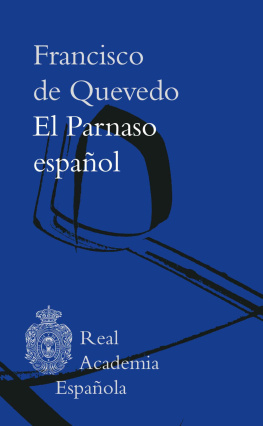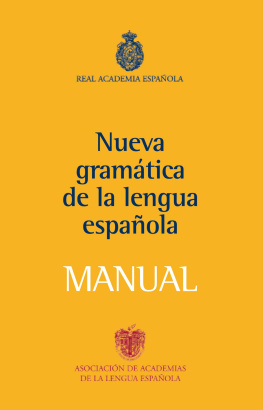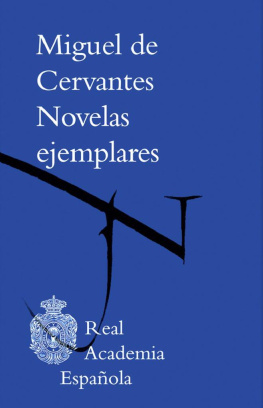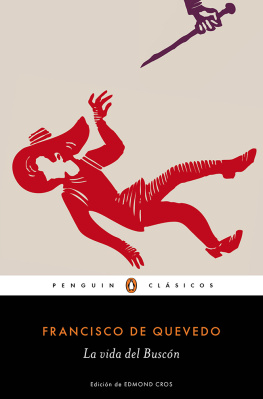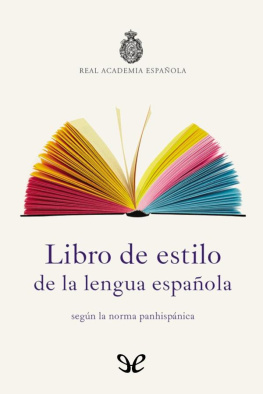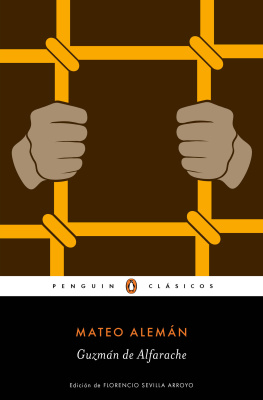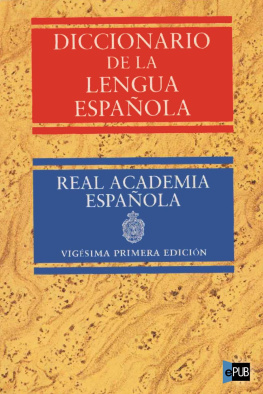SUMARIO
En buena medida, La vida del Buscón es una fábula sobre la identidad social. Pablos, natural de Segovia, es el hijo de un barbero ladrón y de una alcahueta algo bruja. Por azares de la vida, coincide en la escuela con un tal don Diego Coronel de Zúñiga, que se las da de noble y a quien procura arrimarse. Este personaje marcará la trayectoria del hijo del barbero, caracterizado desde niño por sus «altos pensamientos» y firme voluntad de «negar la sangre».
A don Diego sigue como criado, primero, en la misma Segovia, al pupilaje de un clérigo avariento, el licenciado Cabra, y luego, tras superar ambos a duras penas los estragos del hambre, a la Universidad de Alcalá, donde sufre novatadas y gana fama de travieso e ingenioso. Sendas cartas recibidas de sus familias respectivas determinan la separación de amo y criado. La de Pablos procede de su tío, Alonso Ramplón, un eficiente y pomposo verdugo que lo devuelve a la negra realidad familiar contándole cómo su madre ha sido encarcelada por la Inquisición y cómo él mismo ha ejecutado y descuartizado al bueno de Clemente, padre del buscón.
Con el objeto de cobrar su herencia, vuelve Pablos desde Alcalá a Segovia y se encuentra por el camino con una memorable serie de orates –un militón, un esgrimidor y un sacristán aficionado a las coplas–, así como con un ermitaño tahúr y un banquero genovés. En Segovia confraterniza, a su pesar, con los amigos de Ramplón, se hace con lo que restaba de su hacienda y marcha, tan pronto como puede, en dirección a la corte madrileña.
Aprovechará la amistad que hace en el camino con un campanudo pero precario personaje que se hace llamar don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero y Jordán para ingresar con su aval en el madrileño colegio buscón, cofradía seglar de simulación y travestimiento. Después de una breve y accidentada visita a la cárcel, se instala en una posada, ya decidido a hacerse pasar en lo futuro por hombre de posición. Así, con el nombre de don Filipe Tristán, conoce a una coqueta dama, con la que ejerce de galanteador, y que resulta ser la prima supuesta de su antiguo amo don Diego, quien reaparece inopinadamente en escena.
En este punto los sucesos se precipitan. La falsedad de la identidad de Pablillos queda en evidencia y recibe, en circunstancias bien confusas, una gran paliza destinada, en principio, a su amo. Todo, pues, acaba muy mal en Madrid, por lo que, superado algún otro enredo, orienta sus pasos hacia Sevilla, donde se integra decididamente en los círculos del matonismo más degradado. De hecho, su participación en la muerte de un par de representantes de la justicia, urge la decisión de poner agua por medio y marcharse a América en compañía de su amante. «Y fueme peor, como V. Md. verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres.» Ese poco prometedor futuro que Pablos anuncia con una reminiscencia de Horacio queda como fácil moraleja del relato pero ya fuera de él.
Esto es lo que cuenta el buscón, poco más o menos. Ante el lector se despliega un desfile abigarrado de falsos nobles, estudiantes, trapisondistas, alcahuetas, tahúres, espadachines de libro, actores, soldados, monjas enamoradizas, busconas y jayanes, pero ningún gran señor, alto eclesiástico, militar con grado o persona de respeto. Todo parece regido por el fingimiento y la impostura. Y no es fácil extraer conclusiones acerca de cuál pueda ser el paradero de todos estos carros, menos aún de las alusiones o dardos disimulados entre líneas, que haber los hay. Pero esta fábula, magistralmente escrita y mucho menos deslavazada de lo que a veces se asegura, ha dejado una huella profunda en las letras españolas.
Es el único caso en que se inclinó Quevedo por la ficción novelesca. Bien conocido por su enorme capacidad satírica, en prosa y verso, por lo excepcional de su inspiración poética o por la erudición y efectividad argumentativa de su prosa doctrinal, Jorge Luis Borges lo definió como toda una «dilatada y compleja literatura». Sin embargo, dentro de esa multiforme labor creativa, en la que «tan a menudo las partes son mayores que el todo, en que los detalles son más sutiles, más hábiles, más graciosos, a menudo más grandiosos o estremecedores que el todo» (así Raimundo Lida), apenas hay cabida para el relato de ficción extenso. La excepción es la narración autobiográfica, protagonizada por Pablos de Segovia. Es una obra singular, que replica y se inspira en las narraciones picarescas de gran éxito a principios del siglo XVII, principalmente el Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache , pero que igualmente acoge la huella de otras muchas formas y textos literarios previos y contemporáneos. Podría decirse también que constituye, en cierto modo, una summa de la vena satírica y aguda del célebre cojitranco, tan amigo de incorporar todo tipo de materiales propios y ajenos. Y en efecto el Buscón ha sido siempre admirado y repudiado –ambas cosas–por su estilo agudo, por su negro humor, por la agresividad de su ingenio y por la imagen grotesca que traslada, mediante una inigualada intensidad lingüística, de la sociedad española inmediatamente posterior a los dos grandes Austrias.
Esta dimensión verbal, tan obvia, sólo se entiende a partir de la aversión quevedesca hacia el lugar común y las poses sociales de todo tipo. De ahí su vigor satírico y la capacidad para dar con los resortes del comportamiento y los hábitos de tipos y figuras desde una perspectiva que es sobre todo cortesana y señorial, pero nada acomodaticia. La escritura fue para el autor de La hora de todos una manera tanto de ganarse la posteridad como de relacionarse con su entorno; y también fue, como se ha escrito, un instrumento de sus pretensiones.
No siempre es fácil de traducir esto en una interpretación consecuente. De hecho, hay pocos espectáculos críticos tan contradictorios y desconcertantes como el que deparan los esfuerzos por dar sentido inequívoco al relato de la vida de Pablos. El recorrido por los análisis de nuestra obra constituye un retablo sin par de las virtualidades e incapacidades de la filología y la crítica modernas. Y Quevedo tampoco ayudó, pues su actitud pública hacia el Buscón no tiene igual en lo que se refiere a sus obras más extensas. Nunca admitió abiertamente su responsabilidad sobre este escrito, a pesar de alguna alusión sumamente esquiva, y jamás tampoco la desmintió. La consecuencia es que no sabemos a ciencia cierta cuándo lo escribió ni en qué contexto. Y eso que, ya en su tiempo y más aún después, el Gran Tacaño , como se conocería la obra en muchas de las ediciones póstumas, fue una de las obras que mayor popularidad le reportaron. Verdad es que también le granjeó ataques y denuncias en un momento particularmente delicado d
En su versión impresa, conoció un notable éxito y de inmediato se sucedieron las ediciones, hasta superar la veintena –si se cuenta su inclusión en compilaciones– sólo en el siglo XVII. Pronto corrió también los caminos de Europa en traducciones varias: ya había sido adaptado en francés en 1633, lo fue en italiano en 1634 y lo sería algo más tarde, en 1657, en inglés. Es el preludio a la difusión considerable en tiempos posteriores que hizo de la obra de Quevedo uno de los referentes de una peculiar manera de entender lo cómico y de la imagen de la literatura española en un horizonte internacional. El caso es que aún hoy la fama del inquieto caballero de Santiago descansa en gran medida, y no sin motivo, sobre los hechos de Pablos y la manera tan singular en que este personaje nos cuenta su vida.
Página siguiente