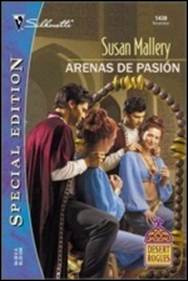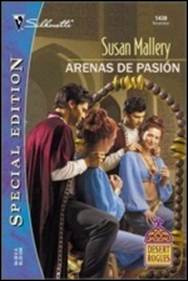
Susan Mallery
Arenas de pasión
SABRINA Johnson tenía arena en los dientes y en muchas otras partes donde se suponía que no debía haber arena.
Había que ser idiota, se dijo mientras se acurrucaba bajo su manto grueso y oía los aullidos de la tormenta. Hacía falta ser tonta para recorrer quinientos kilómetros de desierto adentro y dejar atrás cualquier rastro de civilización, viajando tan solo con un caballo y un camello de carga, en busca de una estúpida ciudad mítica que, lo más probable, no debía ni de existir.
Una ráfaga de viento arenoso especialmente violenta estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. Sabrina se apretó las piernas contra el pecho con más fuerza, apoyó la cabeza sobre las rodillas y se juró que, por muchos años que viviera, nunca volvería a ser tan impulsiva. Ni siquiera un poquito. Ser impulsiva la había llevado a perderse y verse atrapada en medio de una tormenta de arena.
Lo peor de todo era que nadie sabía que estaba allí, de modo que nadie estaría buscándola. Había salido sin decir una palabra a su padre ni a sus hermanos. Cuando no la vieran aparecer a la hora de la cena, darían por sentado que estaba refunfuñando en su habitación o que se había marchado de compras a París. Nunca se les ocurriría que estaba perdida en el desierto. Sus hermanos le habían advertido en más de una ocasión que sus disparatadas ideas acabarían con ella en la tumba. Nunca había considerado que pudieran tener razón.
El calor era asfixiante. Tosió, pero no consiguió aclararse la garganta. ¿Cuánto tiempo duraría todavía la tormenta?, ¿Sería capaz de orientarse una vez que finalizase?
Dado que no tenía respuesta a sus preguntas, optó por no pensar en ellas. Se limitó a apretarse el manto a su alrededor, lo más pegada al suelo posible, con la esperanza de que la tormenta no la levantara en una de sus ráfagas y se la llevase volando. Había oído historias del estilo. Claro que habían sido sus hermanos quienes se las habían contado y no siempre se ceñían a la verdad.
Al cabo de un tiempo indeterminado, tal vez horas, le pareció apreciar que los aullidos perdían fuerza. Poco a poco el viento fue calmándose, se empezó a poder respirar con más facilidad. Minutos después, se atrevió a asomar la cabeza bajo el manto para echar un vistazo.
Se encontró con una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena era que no estaba muerta. Por el momento. La noticia mala era que el caballo y el camello con las provisiones habían desaparecido, y con ellos la comida, el agua y los mapas. Peor aún, la tormenta había enterrado el camino que había seguido y borrado todas las señales que había superado desde que se había alejado de la caseta en la que dejara su camión. Podían pasar semanas, meses incluso, hasta que alguien lo encontrara. ¿Cómo sobreviviría hasta entonces?
Sabrina se levantó y dio una vuelta completa. Nada que le resultase familiar. La tormenta seguía rugiendo a lo lejos. Miró las nubes de arena, que subían hacia el cielo como si quisieran bloquear el sol. Tragó saliva. El sol estaba sorprendentemente bajo. Era tarde. La tormenta debía de haber durado más de lo que pensaba.
Le sonaron las tripas, recordándole que no había comido desde el desayuno a primera hora. Había estado tan ansiosa por emprender su aventura que había salido de la capital antes de que amaneciera. Había arrancado con el convencimiento de que encontraría la Ciudad de los Ladrones y podría demostrarle a su padre que existía. Este siempre se había burlado de ella por su fascinación con aquella ciudad de fábula. Y Sabrina se había empeñado en decir la última palabra. Hasta acabar en medio del desierto.
¿Qué hacer? Podía seguir buscando la ciudad perdida, podía regresar a Bahania y dejar que su padre y sus hermanos siguieran riéndose de ella o podía quedarse allí sin más y morir de sed. Aunque la tercera opción no fuera su favorita, lo cierto era que, dadas las circunstancias, parecía la más probable.
– No me rendiré sin presentar batalla – murmuró mientras se apretaba el pañuelo que llevaba atado a la cabeza. Se quitó el manto, lo dobló y se lo colgó sobre un hombro.
Hacia el oeste, pensó, y se giró hacia el sol poniente a su derecha. Tenía que desandar el camino dirigiéndose hacia el suroeste para encontrar la caseta. En el camión había comida y agua, ya que había llevado más de la que había podido cargar en el camello. En cuanto bebiera y comiera un poco, se le despejaría la cabeza y podría decidir qué hacer.
Desoyendo el ruido de sus tripas, partió a paso ligero. El miedo atenazaba sus pies, pero se obligó a espantar sus temores y se recordó que era Sabrina Johnson. Se había enfrentado a situaciones mucho peores. Eso no era verdad, por supuesto. Su integridad física jamás había corrido peligro. Pero ¿y qué si no era cierto? No había nadie alrededor para desmentirlo.
Media hora después lamentó no poder llamar a un taxi. A los tres cuartos de hora reconoció que habría vendido su alma por un vaso de agua. Al cabo de una hora, el miedo la derrotó v asumió que moriría en el desierto. Los ojos le quemaban, la piel le ardía, tenía la garganta completamente seca.
Se preguntó si morir en el desierto sería como morir en la nieve. ¿Terminaría cansándose hasta quedarse dormida? -No tendré tanta suerte -murmuró Sabrina-. Seguro que mi muerte será lenta y dolorosa.
Aun así, siguió poniendo un pie delante del otro, sin prestar atención a los espejismos que se le aparecían a medida que el sol trasponía el horizonte. Al principio vio un oasis, luego una catarata. Después media docena de hombres que se acercaban a caballo.
¿Caballos? Sabrina se detuvo, pestañeó, aguzó la vista. ¿Serían de verdad? Todavía parada, advirtió que podía sentir el temblor de los cascos de los caballos sobre la tierra. Eso abría la posibilidad de que la rescataran. O de algo menos agradable.
Sabrina veraneaba en Bahania con su padre, se suponía que aprendiendo las costumbres de sus gentes. Y aunque no podía molestarlo para que se entretuviese en atenderla, siempre había algún sirviente que se compadecía de ella y le enseñaba algo. Por ejemplo, que la hospitalidad estaba garantizada en el desierto.
Por otra parte, el resto del año lo pasaba en Los Angeles, California, donde la criada de su madre le había aconsejado que no hablara nunca con desconocidos. Y menos con hombres. Entonces… ¿serían hospitalarios con ella o debía echarse a correr montaña arriba? Sabrina miró a su alrededor. No había ninguna montaña.
Observó a los hombres mientras se acercaban al galope. Llevaban ropa tradicional, mantos a la espalda. En un intento de distraerse, trató de admirar los caballos que cabalgaban, potentes pero elegantes. Caballos de Bahania, preparados para el desierto.
– Hola -los saludó tratando de imprimir a su voz un tono natural. Entre la sequedad de la garganta y el miedo, cada vez mayor, no se quedó satisfecha del resultado-. Estoy perdida. La tormenta de arena me ha sorprendido. ¿No habréis visto un caballo y un camello por aquí?
No respondieron. Los hombres la rodearon e intercambiaron unas palabras en un idioma que Sabrina reconoció pero no entendía. Eran nómadas, pensó, sin saber si tal circunstancia sería buena o mala para ella.
Uno de los hombres la señaló e hizo un gesto. Sabrina permaneció quieta incluso después de que varios acercaran sus caballos hacia ella. ¿Debía decirles quién era?, se preguntó. Un nómada reaccionaría favorablemente, pero si eran forajidos… Seguro que la secuestrarían para pedir rescate, a pesar de que, dado su aspecto, les costara creer que se trataba de la mismísima Sabrina Johnson, también conocida como la princesa Sabrá de Bahania. Claro que quizá se limitaran a matarla y dejar que su cuerpo se pudriese en el desierto.
Página siguiente