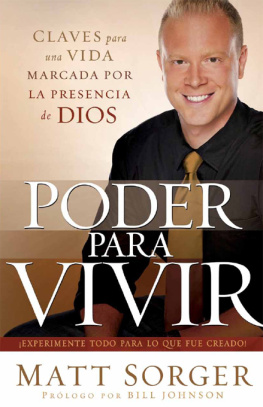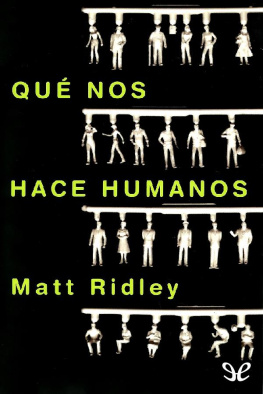Danielle Steel
Un Puerto Seguro
© 2003, Danielle Steel
Título original: Safe Harbour
© 2005, Bettina Blanch Tyroller, por la traducción
Para mis increíbles y maravillosos hijos,
Beatrix, Trevor, Todd, Sam, Victoria,
Vanessa, Maxx, Zara y Nick,
que hacen que me sienta a salvo, feliz y querida
y a los que tanto quiero.
Que siempre seáis un puerto seguro
los unos para los otros.
Y para los ángeles de «¡Yo! ¡Ángel!»: Randy, Bob, Jill, Cody, Paul, Tony, Younes, Jane y John.
Con todo mi amor, D.S.
Siempre con una sensación
de inquietud,
entusiasmo,
miedo,
llega el día
en que salimos a buscar
a las almas perdidas de Dios,
olvidadas, yertas,
quebrantadas, sucias y,
en ocasiones,
aunque rara vez,
acabadas de llegar a las calles,
con los cabellos aún limpios,
trenzados,
o con los rostros
bien afeitados.
Solo un mes después,
veremos los estragos de los días:
las caras han cambiado,
las ropas hechas andrajos,
las almas empiezan
a desgastarse,
como sus camisas
y zapatos,
y los ojos…
Voy a la iglesia
y rezo por ellos
antes de salir,
como toreros
entrando en el ruedo,
sin saber nunca qué traerá
la noche,
si calor o desesperación,
peligro o muerte a ellos
o a nosotros.
Mis plegarias son silenciosas
y sinceras,
y al fin salimos,
y la risa nos acompaña
como un repique de campanas.
Buscamos las caras,
los cuerpos,
los ojos que nos buscan.
Ya nos conocen
y acuden corriendo.
Saltamos
una y otra vez,
arrastrando pesados sacos,
para comprarles un día más,
una noche más bajo la lluvia,
una hora más… en el frío.
Recé por ti…
¿Dónde estabas?
¡Sabía que vendrías!
Las camisas se les pegan
al cuerpo por la lluvia,
su dolor y su alegría
se mezclan con los nuestros.
Somos los camiones
cargados de esperanza
en un grado que
no alcanzamos a medir.
Sus manos tocan las nuestras,
sus ojos taladran
los nuestros.
Dios os bendiga,
cantan las voces quedas
mientras se alejan.
Durante un momento
en las calles, comparten
una pierna, un brazo,
un instante, una vida.
Seguimos adelante
con su recuerdo grabado
en nuestras memorias:
la chica con el rostro
cubierto de costras,
el muchacho con una sola pierna
de pie bajo la lluvia,
cuya madre lloraría al verlo,
el hombre que agacha la
cabeza y solloza,
demasiado frágil para coger
el saco que le tendemos;
y luego los otros,
los que nos asustan,
que se acercan
y merodean
tratando de decidir
si golpean o participan,
si atacan o dan las gracias.
Sus ojos buscan nuestros ojos,
sus manos tocan las mías,
sus vidas se entrelazan
con las nuestras,
como las otras.
Irrevocablemente,
sin medida.
Y al fin,
la confianza es el único
vínculo que nos une,
la única esperanza
a para ellos, para nosotros,
el único escudo
cuando los tenemos delante.
La noche avanza,
el desfile de rostros
no tiene fin.
La aparente inutilidad
de nuestra acción
se ve interrumpida
apenas un momento
por la esperanza
cuando un saco lleno de ropa
abrigada y alimentos,
una linterna, un saco de dormir,
una baraja de cartas
y unas tiritas
les devuelven la dignidad
de una humanidad
igual a la nuestra.
Y finalmente,
un rostro de mirada
desolada y desoladora
te para el corazón,
quiebra el tiempo
en pequeños fragmentos,
hasta que al fin estamos
quebrantados como ellos,
o tan enteros.
Ya no hay diferencia entre
nosotros.
Somos uno y, mientras
sus ojos buscan los míos,
me pregunto si me permitirá
reclamarlo
como uno de los nuestros
o se adelantará
para matarme.
Pues hace tiempo que toda
esperanza terminó para él.
¿Por qué hacen esto por
nosotros?
Porque les quiero, me gustaría
contestar,
pero raramente encuentro
las palabras
mientras les tiendo el saco
junto con mi corazón,
mi esperanza y mi fe,
que apenas alcanzan para tantos.
Y como siempre, la peor cara
para el final,
después de algunas alegres
y otras tan próximas
a la muerte
que no pueden hablar.
El rostro que me acompaña
a casa en el corazón,
con su corona de espinas
sobre la cabeza
y la cara devastada,
es el más sucio
y el más terrible de todos.
Allí de pie, me mira
manteniendo las distancias;
su mirada me taladra
con una expresión
a veces desolada
y al mismo tiempo ominosa
y desesperanzada.
Lo veo venir
derecho hacia mí.
Quiero escapar,
pero no puedo hacerlo
ni me atrevo.
Saboreo el miedo.
Nos encontramos
frente a frente,
paladeando el terror mutuo
como lágrimas
que se mezclan en una cara.
Y de pronto recuerdo
y pienso:
si esta fuera mi última
oportunidad
de tocar a Dios,
de tender la mano
y ser tocada por Él
a su vez,
si esta fuera mi última
oportunidad
de demostrar mi valor
y mi amor por Él,
¿echaría a correr?
Permanezco en mi sitio,
recordándome
que Él se manifiesta
de muchas maneras,
con distintos rostros,
con malos olores
y quizá incluso
con la mirada airada.
Página siguiente