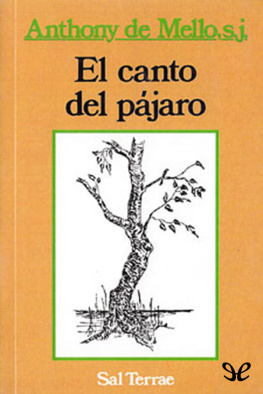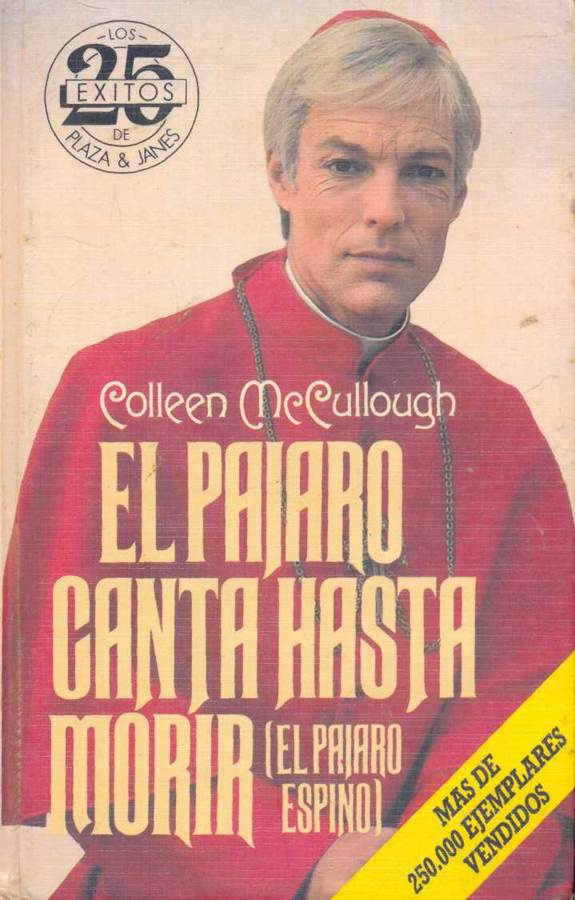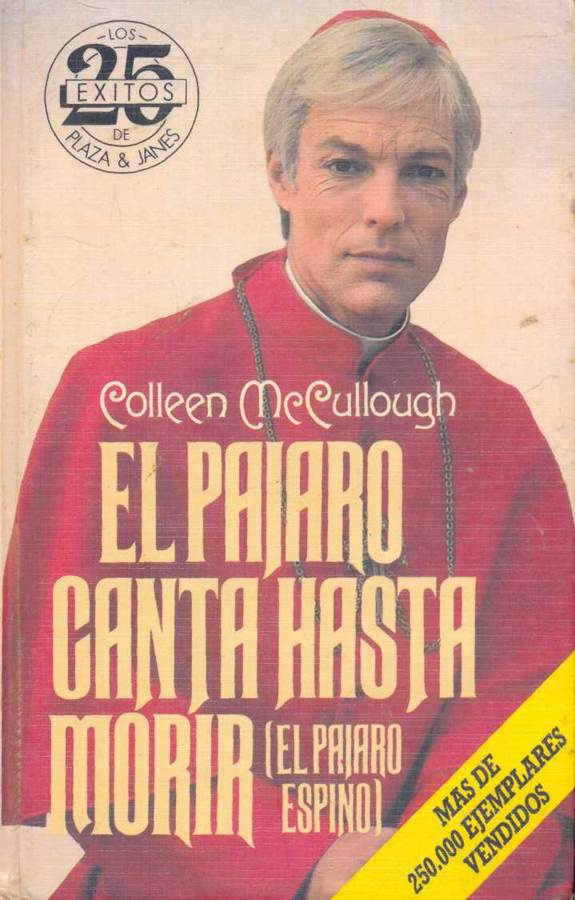
Colleen McCullough
El Pajaro Canta Hasta Morir (el Pajaro Espino)
Título original: THE THORN BIRDS
Traducción de J. Ferrer Aleu

A la 'hermana mayor» Jean Easthope
Hay una leyenda sobre un pájaro que canta sólo una vez en su vida, y lo hace más dulcemente que cualquier otra criatura sobre la faz de la tierra. Desde el momento en que abandona el nido, busca un árbol espinoso y no descansa hasta encontrarlo. Entonces, cantando entre las crueles ramas, se clava él mismo en la espina más larga y afilada. Y, al morir, envuelve su agonía en un canto más bello que el de la alondra y el del ruiseñor. Un canto superlativo, al precio de la existencia. Pero todo el mundo enmudece para escuchar, y Dios sonríe en el cielo. Pues lo mejor sólo se compra con grandes dolores… Al menos, así lo dice la leyenda.
1915-1919
El 8 de diciembre de 1915, Meggie Cleary cumplió cuatro años. Su madre, cuando hubo retirado los platos del desayuno, puso en sus brazos un paquete envuelto en papel de embalar y le dijo que saliese fuera. Y Meggie se acurrucó detras de una aulaga próxima a la puerta de entrada y empezó a tirar del papel con impaciencia. Sus dedos eran torpes, y el envoltorio, resistente. Olía un poco a los grandes almacenes de Wahine, y esto le reveló que, fuera cual fuese el contenido del paquete, había sido milagrosamente comprado, no regalado o confeccionado en casa.
Algo fino y de un color dorado opaco empezó a asomar por uno de los ángulos; en vista de lo cual, rasgó más de prisa el papel, arrancándolo en largas e irregulares tiras.
– ¡Agnes! ¡Oh, Agnes! -dijo, conmovida, pestañeando ante la muñeca que yacía en su destrozado envoltorio.
Aquello era un verdadero milagro. Sólo una vez en su vida había estado Meggie en Wahine; la habían llevado allí en mayo, por haberse portado bien. Sentada en el calesín, al lado de su madre, muy modosita, estaba demasiado emocionada para ver o recordar gran cosa. Sólo la imagen de Agnes había quedado grabada en su mente; la hermosa muñeca sentada en el mostrador de la tienda, con su falda hueca de satén color rosa y toda llena de adornos de encaje claro. Allí mismo y en el acto, la había bautizado mentalmente: Agnes; el único nombre, entre los que conocía, lo bastante distinguido para aquella preciosa criatura. Sin embargo, en -los meses que siguieron, su deseo de que Agnes le perteneciera había estado desprovisto de esperanza; Meggie no poseía ninguna muñeca y no tenía la menor idea de que las niñas y las muñecas van siempre juntas. Jugaba muy contenta con los silbatos, los tiradores de goma y los soldados rotos que tiraban sus hermanos, y se ensuciaba las manos y se llenaba las botas de barro.
Ni siquiera se le había ocurrido pensar que Agnes fuese para jugar con ella. Alisó los brillantes pliegues del vestido rosa, más lujoso que cualquiera que hubiese visto llevar a una mujer, y levantó cariñosamente a Agnes. La muñeca tenía los brazos y las piernas articulados, de manera que podían moverse en todas direcciones; incluso el cuello y la delicada cintura tenían articulaciones. Los cabellos dorados los tenía esmeradamente peinados al estilo Pompadour y adornados con perlas, y el pálido pecho asomaba sobre una rizada pañoleta de blonda de color crema, sujeta con un alfiler que tenía una perla de bisutería. La cara de porcelana, delicadamente pintada, era muy hermosa, y no le habían dado brillo para que la piel pareciese natural. Unos ojos azules, asombrosamente vivos brillaban entre unas pestañas de pelo natural, y las pupilas eran moteadas y estaban rodeadas por un círculo de un azul más oscuro. Meggie descubrió que, si echaba a Agnes hacia atrás, la muñeca cerraba los ojos. Sobre una mejilla ligeramente arrebolada, tenía una peca negra, y su boca oscura aparecía entreabierta, mostrando unos diminutos dientes blancos. Meggie reclinó suavemente la muñeca en su falda, cruzó los pies para estar más cómoda, y se la quedó mirando.
Todavía estaba sentada detrás de la aulaga, cuando Jack y Hughie llegaron deslizándose entre las altas hierbas que, por estar demasiado cerca de la valla, no eran alcanzadas por la guadaña. Los cabellos de Meggie tenían el brillo típico de los Cleary, pues todos los niños de la familia, excepto Frank, sufrían el martirio de unos cabellos tirando a rojos. Jack dio un codazo a su hermano y le indicó algo jubilosamente. Se separaron, sonriéndose, y simularon que eran soldados persiguiendo a un renegado maorí. De todos modos, Meggie no les habría oído, tan absorta estaba en Agnes, mientras canturreaba entre dientes.
– ¿Qué tienes ahí, Meggie? -gritó Jack, plantándose a su lado-. ¡Enséñanoslo!
– Sí, ¡muéstranoslo! -rió Hughie, situándose al otro lado.
La niña apretó la muñeca sobre su pecho y meneó la cabeza.
– ¡No! ¡Es mía! ¡Es mi regalo de cumpleaños!
– Vamos, enséñanosla. Sólo queremos echarle un vistazo.
Meggie se dejó vencer por el gozo y el orgullo. Levantó la muñeca para que sus hermanos la viesen.
– Miradla. ¿No es hermosa? Se llama Agnes.
– ¿Agnes? ¿Agnes? -replicó Jack, en tono burlón-. ¡Qué nombre más tonto! ¿Por qué no la llamas Margaret o Betty?
– ¡Porque es Agnes!
Hughie advirtió la articulación en la muñeca de Agnes y silbó.
– ¡Eh! ¡Mira, Jack! ¡Puede mover la mano!
– ¿Cómo? Vamos a verlo.
– ¡No! -Meggie volvió a estrechar la muñeca contra sí, a punto de llorar-. No. ¡La romperíais! ¡Oh! No la cojas, Jack…, ¡la romperás!
– ¡Uf! -Las sucias manos morenas del chico se cerraron sobre las muñecas de la niña y apretaron con fuerza-. ¿Quieres sufrir un tormento chino? Y no seas llorona, o se lo diré a Bob. -Estiró la piel de su hermana en opuestas direcciones, hasta que se puso blanca, mientras Hughie tiraba de la falda de Agnes-. ¡Suelta, o te haré daño de veras!
– ¡No! No, Jack, ¡por favor! La romperéis, ¡sé que la romperéis! ¡Oh, dejadla en paz! ¡No os la llevéis, por favor!
Y, a pesar del cruel agarrón de las manos de Jack, se aferró a la muñeca, llorando y pataleando.
– ¡Ya la tengo! -gritó Hughie, al deslizarse la muñeca entre los antebrazos cruzados de Meggie.
Jack y Hughie la encontraron tan fascinante como Meggie, y le quitaron el vestido, las enaguas y el largo pantalón almidonado. Agnes yació desnuda, mientras los chicos la empujaban y tiraban de ella, pasándole un pie por detrás del cogote, haciéndole mirar a la espina dorsal y obligándola a realizar todas las contorsiones que eran capaces de imaginar. No se fijaron en Meggie, que se levantó llorando; pero la niña no pensó siquiera en pedir ayuda, pues, en la familia Cleary, no solía auxiliarse al que era incapaz de defenderse) y esto valía también para las niñas.
Los dorados cabellos de la muñeca se soltaron y las perlas cayeron y desaparecieron entre las altas hierbas. Una bota polvorienta pisó por descuido el vestido abandonado, embadurnando el satén con grasa de la fragua. Meggie se hincó de rodillas, tratando frenéticamente de recoger aquella ropa diminuta antes de que sufriese mayores daños, y después, empezó a buscar entre las hierbas, donde pensaba que habían caído las perlas. Las lágrimas la cegaban y su dolor era profundo y nuevo, pues nunca, hasta ahora, había tenido nada que valiese la pena de llorar por ello.
Frank sumergió la herradura al rojo en agua fría y luego enderezó la espalda; estos días no le dolía, por lo que pensó que quizá se estaba acostumbrando a su trabajo. Ya era hora al cabo de seis meses, habría dicho su padre. Pero Frank sabía muy bien el tiempo que había pasado desde que empezó a trabajar en la fragua; había contado los días con resentimiento y odio. Arrojando el martillo en su caja, con mano temblorosa se apartó los negros y lacios cabellos de la frente, y luego se desprendió del cuello el viejo delantal de cuero. Tenía la camisa sobre un montón de paja en un rincón; se dirigió allí y estuvo un momento mirando la astillada pared del henil como si no existiese, muy abiertos y fijos sus ojos negros.
Página siguiente