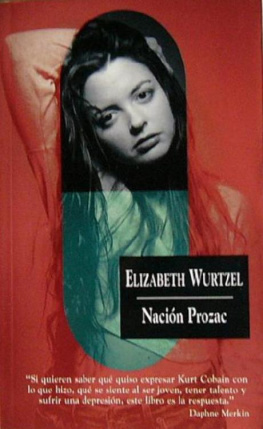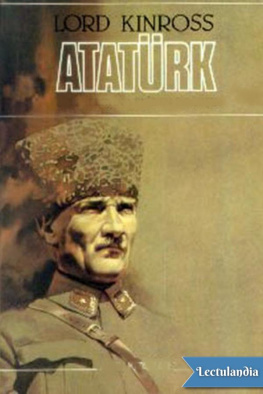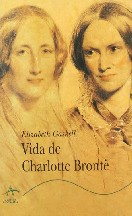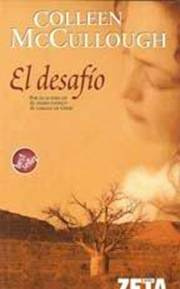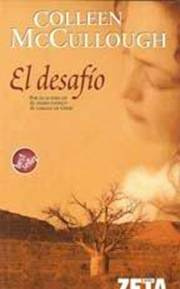
Colleen McCullough
El Desafío
Título original: Touch
Al doctor Kevin Coorey,
que se las arregla para
mantenerme viva; con amor
y gratitud a un tipo extraordinario
1872-1885
La suerte cambia
– Tu primo Alexander ha escrito pidiendo una esposa -dijo James Drummond, levantando la vista de una hoja de papel.
Había sido un duro golpe para Elizabeth que su padre la hubiese emplazado a comparecer en el salón; semejante formalidad sólo podía significar que iba a recibir un sermón por haber hecho algo mal, un sermón al que seguiría su condigno castigo. Por supuesto, ella sabía lo que había hecho -poner demasiada sal a las gachas de avena que habían comido por la mañana-, y sabía también cuál habría de ser el castigo: se la obligaría a comer gachas sin sal durante lo que quedaba del año. Padre cuidaba mucho su dinero, y no estaba dispuesto a gastar ni un grano más de sal del que correspondiera.
Así que Elizabeth, con las manos cruzadas tras la espalda y de pie ante el raído sillón desde el cual su padre le hablaba, escuchó boquiabierta la sorprendente noticia.
– Pide a Jean, una verdadera tontería. ¿Acaso cree que el tiempo se ha detenido? -James agitó la carta, indignado. Un momento después, apartó la vista del papel para mirar, desde las sombras, a su hija menor iluminada por la luz que se filtraba desde la ventana-. Tú estás hecha como cualquier otra mujer. Así que tendrás que ser tú.
– ¿Yo?
– ¿Estás sorda, hija? Sí, tú. ¿Quién si no?
– Pero ¡Padre! Si está pidiendo a Jean, no creo que me quiera a mí.
– Cualquier mujer joven, respetable y bien educada le vendrá bien, a juzgar por cómo están las cosas en el lugar desde el que escribe.
– ¿Desde dónde escribe? -preguntó ella, sabiendo que no se le permitiría leer la carta.
– Nueva Gales del Sur-gruñó James, con un dejo de satisfacción en la voz-. Parece que a tu primo Alexander le ha ido bastante bien, ha hecho una pequeña fortuna en unos yacimientos de oro -dijo frunciendo el entrecejo-. O al menos -añadió, con cierta complacencia- ha ganado lo suficiente para conseguirse una esposa.
Elizabeth pasó del asombro a la consternación.
– ¿No le resultaría más fácil encontrar una esposa allí, Padre?
– ¿En Nueva Gales del Sur? Según él, allí no hay más que prostitutas o mujeres que han acabado en Australia después de salir de la cárcel, o no tienen la más mínima educación. No, lo que ocurre es que la última vez que Alexander estuvo por aquí vio a Jeannie y se prendó de ella. Entonces la pidió en matrimonio, y yo me negué. Vamos, ¿por qué iba yo a aceptar a un calderero haragán que vivía en los suburbios de Glasgow para Jeannie, que apenas tenía dieciséis años? Tu edad, pequeña. Por eso estoy seguro de que tú le vendrás bien: le gustan jóvenes. Lo que busca es una esposa escocesa de virtud intachable, que sea de su misma sangre y en quien pueda confiar. En todo caso, eso es lo que él dice. -James Drummond se puso de pie y se encaminó a la cocina-. Prepárame un poco de té.
Poco después regresaba al salón con su botella de whisky mientras Elizabeth depositaba unas hebras de té en la tetera ya entibiada y vertía agua hirviendo sobre ellas. Padre era un presbítero -uno de los ancianos de la iglesia-, de modo que no era un bebedor, y mucho menos un borracho. Cuando vertía una pequeña cantidad de whisky en su taza de té lo hacía porque había recibido alguna buena noticia, como la del nacimiento de un nieto, por ejemplo. Pero ¿por qué la noticia de la boda era tan buena? ¿Qué pasaría cuando se quedara sin ninguna hija que se ocupara de él?
¿Qué era lo que realmente decía aquella carta? Quizá, pensó Elizabeth mientras se apresuraba con la preparación del té revolviendo el agua con una cuchara, el whisky ayudara a obtener algunas respuestas. Cuando la bebida se le subía a la cabeza Padre solía ponerse muy locuaz. Tal vez revelara sus secretos.
– ¿Mi primo Alexander tiene algo más que decir? -se atrevió a preguntar apenas hubo servido la primera taza.
– No mucho. No le gusta demasiado el palabrerío, como a la mayoría de los Drummond -replicó James con un resoplido-. ¡Y a propósito de Drummond! Ya no es su apellido, ¿puedes creerlo? Se lo cambió por Kinross cuando estuvo viviendo en Norteamérica. Así que no serás la señora de Alexander Drummond, sino la señora de Alexander Kinross.
A Elizabeth no se le ocurrió que pudiera haber la menor posibilidad de discutir esta decisión arbitraria acerca de su destino, ni en ese momento ni mucho después, cuando ya había pasado el tiempo suficiente para ver las cosas con claridad. La sola idea de desobedecer a Padre en una cuestión tan importante era más aterradora que cualquier otra cosa imaginable, salvo una reprimenda del reverendo Murray. No porque a Elizabeth Drummond le faltaran coraje o ánimo, sino más bien porque, dado que era la hija menor y además huérfana de madre, había pasado su breve vida tiranizada por dos hombres terribles y entrados en años: su padre y el pastor de la iglesia.
– Kinross es el nombre de nuestra ciudad y nuestro condado, no el nombre de un clan-dijo.
– Me atrevo a decir que tuvo sus buenas razones para cambiar -dijo James con una complacencia inusual en él mientras bebía su segundo trago de whisky.
– ¿Habrá cometido algún crimen, Padre?
– Lo dudo. De ser así no se mostraría tan franco. Alexander siempre fue testarudo, un engreído. Tu tío Duncan intentó disciplinarlo pero no pudo. -James suspiró satisfecho-. Alastair y Mary pueden venir a vivir conmigo. Recibirán un buen dinero cuando yo esté bajo tierra.
– ¿Un buen dinero?
– Sí. Tu futuro marido ha enviado un cheque para cubrir el costo de enviarte a Nueva Gales del Sur. Mil libras.
Elizabeth se quedó boquiabierta.
– ¿Mil libras?
– Ya lo has oído. Pero no te marees, pequeña. Recibirás veinte libras como regalo y cinco para tu ajuar. Él dice que debes viajar en primera clase y con una criada, ¡pero yo no estoy dispuesto a aceptar semejante extravagancia! ¡Uf! ¡Una verdadera atrocidad! Lo primero que haré mañana será escribir a los periódicos de Edimburgo y Glasgow para pedir que publiquen un anuncio. -Sus tiesas y rojizas pestañas se movieron nerviosamente, señal inequívoca de que estaba reflexionando-. Quiero un matrimonio respetable, de prebisterianos y que estén pensando en emigrar a Nueva Gales del Sur. Si están dispuestos a llevarte con ellos, les pagaré cincuenta libras. -Alzó los párpados y sus ojos azules centellearon-. No dudarán en aceptar semejante suma. Y yo me embolsaré novecientas veinticinco libras. Un buen dinero.
– Pero ¿Alastair y Mary querrán venir a vivir contigo, Padre?
– Si no quieren, legaré mi dinero a Robbie y Bella o a Angus y Ophelia -dijo James Drummond con suficiencia.
Después de servir a su padre los dos enormes bocadillos de tocino que solían constituir su cena dominical, Elizabeth se puso su capa de lana sobre los hombros y se marchó con el pretexto de que debía ir a ver si la vaca había regresado.
La casa en la que James Drummond había vivido durante tantos años con su extensa familia se encontraba en las afueras de Kinross, una aldea elevada a la categoría de ciudad-mercado porque era la capital del condado. Por su extensión, unos dieciséis por veinte kilómetros, Kinross era el segundo condado más pequeño de Escocia, pero compensaba esa limitada extensión con un cierto grado de modesta prosperidad. La fábrica de tejidos de lana, los dos molinos de harina y la fábrica de cerveza escupían incesantemente su humo negro: ninguno de los propietarios de aquellos establecimientos estaba dispuesto a permitir que sus calderas se apagaran sólo porque fuese domingo; les resultaba más barato que volver a ponerlas en marcha los lunes. En la zona sur del condado había carbón suficiente para que estas modestas industrias locales pudieran funcionar, y gracias a ellas James Drummond no se había visto obligado a abandonar su tierra natal para buscar trabajo y medios de vida o, en el peor de los casos, procurar a su familia una mera subsistencia, como les había sucedido a tantos otros escoceses que por entonces se hacinaban en la miseria pestilente de esos suburbios que proliferaban en las grandes ciudades. Al igual que su hermano mayor, Duncan, que era el padre de Alexander, James había trabajado toda su vida -y ya contaba cincuenta y cinco años- en la fábrica de tejidos de lana, produciendo metros y metros de aquel paño a cuadros típico del país que después comprarían los
Página siguiente