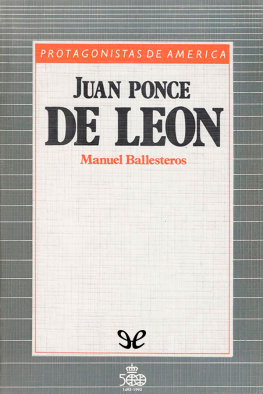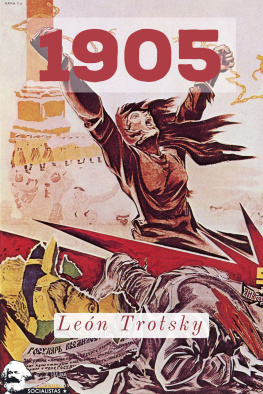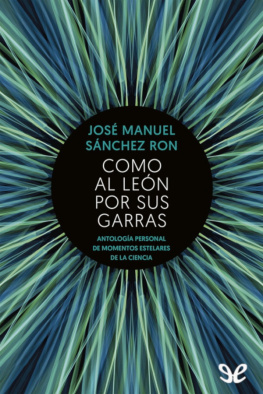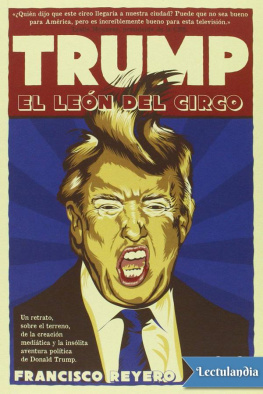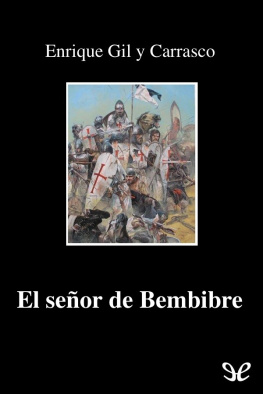Jorge Ibargüengoitia
Maten al león
La Isla de Arepa está en el Mar Caribe. Un diccionario, enciclopédico pero abreviado, la describiría así: “tiene la forma de un círculo perfecto de 35 kilómetros de diámetro; 250 000 habitantes, unos negros, otros blancos, y otros indios guarupas. Exporta caña, tabaco y pina madura. Su capital es Puerto Alegre, en donde vive la mitad de la población. Después de luchar heroicamente por su independencia durante 88 años, Arepa la obtuvo en 1898, cuando los españoles se retiraron por causas ajenas a su voluntad. En la actualidad (1926) Arepa es una República Constitucional. Su Presidente, el Mariscal de Campo don Manuel Belaunzarán, el Héroe Niño de las Guerras de Independencia, y último sobreviviente renombrado de las mismas, llega al término feliz de su cuarto periodo en el poder, máximo que le permite la ley.”
Nicolás Botumele, negro y viejo, patrón de cayuco, va a la pesca como Nelson a Trafalgar: parado en la popa, con una mano en la frente y el muñón de la otra en el remo que le sirve de timón; la mirada del ojo sano perdida en el mar lechoso de la mañana. Frente a él, en el cayuco, dos negros harapientos le dan al remo, y un chiquillo, a la pala. El chinchorro, listo para ser tendido, está en la proa.
El cayuco avanza, en el mar plano. No se oye más que el chacualeo de los remos, el crujir de los toletes y el pujar de los remeros.
El patrón descubre, a lo lejos, un banco de peces. De un golpe de timón, cambia el rumbo, y hace una seña a los cinco negros flacos que lo miran desde la orilla.
El cayuco está en la playa, varado. Los pescadores, con los calzones agujerados escurriendo, tiran del chinchorro. En el centro del arco de la red, todavía en el agua, los peces, en gran agitación, tratan de escapar. El patrón, con el agua al pecho, los pastorea, deshaciendo los pliegues de la red, y arropando la presa.
Los pescadores tiran con todas sus fuerzas. La panza de la red, pictórica, llega a la playa, y todavía palpitante, queda tendida sobre la arena.
Los pescadores se paran alrededor del bulto, y lo miran, con esperanza, porque es enorme. Botumele da un tirón a los corchos, y destapa la hinchazón. Entre pámpanos moribundos está el cadáver del Doctor Saldaña. Los pescadores miran los zapatos de charol, las polainas, el traje de casimir inglés, y los bigotes con algas.
La policía de Puerto Alegre tiene dos furgones de mulas. Uno sirve para llevar policías, y el otro para cargar muertos o presos.
El furgón de los muertos, con un cochero palúdico en el pescante, se abre paso entre los vendedores de churros y de pescado frito, y se detiene ante la puerta lateral de la Jefatura. Los curiosos se congregan para ver cómo varios policías salen de la Jefatura, abren las puertas del furgón y tiran de la camilla que está adentro. Una manta mugrienta tapa el bulto, no dejando a descubierto más que los zapatos de charol y las polainas. Los curiosos se arremolinan y apretujan para ver mejor.
— ¡Abran cancha, que no es teatro! —grita un oficial.
Varios policías, blandiendo garrotes, se van contra la gente, obligándola a retirarse y abrir un camino por el que pasan los que llevan la camilla. Cuando ésta desaparece, la escaramuza sigue, entre policías y mirones.
Un policía torpe da un mal golpe en la espalda de un negro que huye y el garrote se le va al piso. Pereira, un joven pobre, pero aseado, que ve el suceso y es servicial, se inclina, recoge el garrote y se lo da al policía, quien, en vez de agradecérselo, la emprende contra él. Pereira se asombra primero, después, se asusta y, por fin, levanta el portafolio que lleva en la mano, para protegerse la cabeza. Cuando recibe un golpe en las costillas echa a correr y se va huyendo por las calles, entre muros cubiertos con las fotografías del muerto, y letreros que dicen: “Saldaña para Presidente. Moderación”.
El Coronel Jiménez, con uniforme de prusiano, pelo de cepillo y pinta de indio patibulario, está agarrado al teléfono de su despacho particular.
—Con la novedad, señor Presidente —dice—, que acaban de traerme el cadáver del Candidato de la Oposición.
El Mariscal Belaunzarán, Presidente de la República, Héroe Niño y guapo que fue, pero avejentado por los años, las preocupaciones del estadista, las mujeres y los litros de coñac Martell consumidos en veinte años de poder, dice al teléfono:
—Pues investigue, Jiménez, para castigar a los culpables.
Cuelga el teléfono, haciendo un guiño y una mueca picara a quien está frente a él, al otro lado del gran escritorio presidencial.
—Ya lo encontraron.
Cardona, el vicepresidente, no chista. Tiene los mismos bigotes pendientes que el Mariscal, pero es flaco, bilioso, y no muy inteligente.
Belaunzarán recoge las fotografías tomadas durante la campaña electoral de Saldaña, y los textos de los discursos que pronunció, que llenan el escritorio; los echa al cesto de los papeles, y dice:
—Esto es basura. Se acabaron las preocupaciones —se vuelve a Cardona, y le dice con severidad paternal—. Ahora sí, Agustín, si no ganas estas elecciones, sin contrincante, es que no sirves para político, ni para nada.
—Manuel, yo hago lo posible —dice muy serio Cardona, que nunca le ha encontrado el chiste a las ironías del Mariscal.
—Pues yo también. Ya te quité al enemigo. Y con un poco de suerte, hasta acabamos con su partido, porque si las cosas salen como las tenemos pensadas, los moderados van a quedar más desprestigiados que mi santa madre.
Se para frente a la ventana, y, a través de los cristales, mira, al otro lado de la Plaza Mayor, a los ociosos que están sentados en el Café del Vapor.
—Espero que Jiménez cumpla con su deber, y siga la pista que le hemos puesto —dice, antes de sumirse en sus reflexiones.
Cardona, en su asiento, espera, pacientemente, a que le digan que se vaya.
Jiménez, entre su escritorio y un cuadro que representa a Belaunzarán, vestido de punta en blanco y envuelto en la bandera arepana, le dice a Galvazo, su ayudante, encargado de las investigaciones y los tormentos:
—Tenemos que descubrir quién mató al Doctor Saldaña.
Galvazo se asombra. Mira a su jefe sin comprender.
—¿No fue él?
Señala el retrato del Mariscal. Jiménez escabulle la mirada, se mueve incómodo, y finge no haber oído.
—El mismo Mariscal acaba de darme la orden, Galvazo.
—Muy bien, mi Coronel. Haremos la investigación.
Un secretario, cadavérico y aburrido, escribe, en una Remington niquelada, la declaración del chofer de Saldaña.
El sótano de la Jefatura es la cámara de horrores de Galvazo. El procedimiento que éste sigue para obtener información es rudimentario, pero infalible: consiste en poner a los interrogados en cuatro patas, y tirar de los testículos hasta que hablen.
El chofer de Saldaña, tenso y sudoroso, con la mirada baja, se abrocha el cinturón, y dice:
—Anoche, a las diez, llevé al Doctor Saldaña a la casa de la calle de San Cristóbal número 3. Me dijo que ya no me necesitaba, y a esa hora me fui a mi casa.
Galvazo y Jiménez, sentados sobre una mesa, con los brazos cruzados, lo escuchan. Galvazo se vuelve a Jiménez, y le dice, escandalizado:
— ¡En plena campaña electoral y andaba en burdeles! ¡Qué cinismo!
La toma de la casa de doña Faustina, la de San Cristóbal número 3, el burdel más caro de Puerto Alegre, formará, en adelante, parte de la mitología arepana. Los policías entraron por la puerta principal, por la lateral, por la trasera, y por las ventanas del segundo piso, usando la escalera de los bomberos. Juntaron a veinte putas histéricas en la sala morisca, les metieron mano, y les quitaron el dinero que habían ganado con tanto trabajo, aquella noche de quincena; después, las metieron en el furgón de los presos, y las hicieron pasar la noche en chirona, en donde tres de ellas pescaron resfriado, y un sargento carcelero, gonorrea. Los clientes, excepto el Director del Banco de Arepa, que se puso a salvo saltando por una ventana y rompiéndose una pierna, fueron fichados, extorsionados y puestos en libertad. De nada sirvió que doña Faustina, la dueña, amenazara al Coronel Jiménez con hablarle por teléfono al Mariscal.