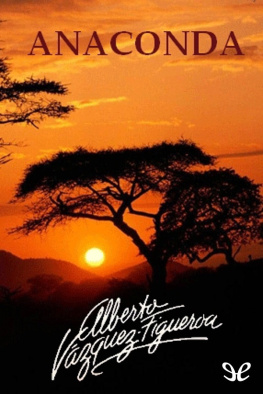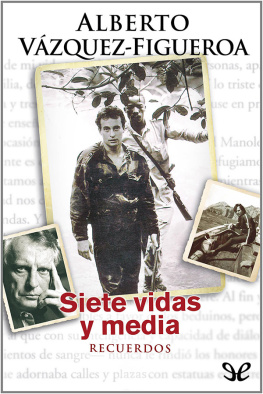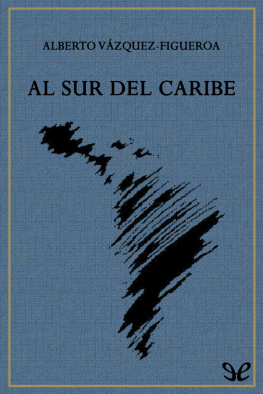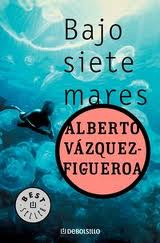Alberto Vázquez-Figueroa
Negreros
El día en que Celeste Heredia Matamoros llegó a la amarga conclusión de que su hermano Sebastián había muerto durante el terrible terremoto que el 7 de junio de 1692 destruyera por completo la hermosa ciudad de Port-Royal, maldijo al injusto destino que le había hecho permanecer casi quince anos lejos del ser que más amaba y que, cuando se lo devolvía, era para arrebatárselo de nuevo de un modo cruel, inesperado y, en esta ocasión, definitivo.
Pero decidió no llorarle.
Las lágrimas le anegaron el alma, y al igual que el alma es un algo intangible que se asienta en cierto lugar aún no muy bien determinado del cuerpo, sus lágrimas nadie pudo palparlas, y se hacía necesario mirar muy dentro de sus ojos para descubrir que se escondían en lo más hondo, como si de un profundísimo pozo se tratase; pozo en el que incluso su propia dueña se negaba a sumergirse.
A su dolor se sumaba no obstante el de su padre, cada vez más perplejo ante el hecho de que la vida se regodeara en martirizarle sin razón aparente, puesto que tras empujarle, como le había empujado tiempo atrás, casi hasta el borde mismo de la locura, le había librado durante un tiempo de ese abismo para colgarle una vez más sobre él, como a un simple muñeco.
Sentado junto a su hija frente a la ahora hedionda bahía, en la que aún flotaban los restos de los múltiples naufragios que el seísmo había provocado, y a cuyas playas empujaba el viento todos aquellos despojos humanos que ya ni los tiburones aceptaban, se preguntaba si era posible que el cadáver de su hijo hubiera sido también pasto de dichos tiburones, o tal vez permanecía atrapado en el interior de su barco, antaño altivo pero que apenas era ahora algo más que una destrozada proa sobresaliendo de la superficie de las grasientas aguas.
— ¡Ni siquiera una tumba! — musitó quejumbroso —. No tendrá ni siquiera un lugar en el que descansar ni una lápida que recuerde su paso por la vida.
Su hija le acarició con ternura la mano ligeramente temblorosa.
— Las tumbas tan sólo guardan cuerpos, padre; sólo despojos. — Celeste señaló la infinita extensión de agua azul y transparente que nacía al otro lado de la franja de tierra en que antaño se alzara Port-Royal, y añadió —: Seguro que Sebastián prefiere descansar en la inmensidad de ese mar que tanto amaba, y te juro que hará que su paso por la vida se recuerde muchos años.
— ¿Cómo?
— Armando un navío que luche contra los negreros en honor a su memoria… replicó la muchacha con aquella sorprendente firmeza tan propia de su carácter y que obligaba a creerla a pies juntillas —. Y no pararé hasta conseguir que miles de desgraciados bendigan su nombre, y docenas de canallas lo maldigan.
— ¿Aún sigues con esa absurda idea?
— No sigo — fue la tranquila respuesta —. ¡Empiezo!
Y empezó a la mañana siguiente, acudiendo a visitar al atribulado coronel James Buchanan, que era, a la vista de la brusca desaparición física de la totalidad de sus mandos superiores durante aquellos tres terribles minutos en los que la tierra pareció volverse loca, el hombre en cuyas manos había quedado la responsabilidad de poner algo de orden en el caos de una isla aún aturdida por la inconcebible magnitud de su tragedia.
— Venimos a solicitar permiso para recuperar los tesoros que mi hermano, el capitán Sebastián Heredia Matamoros, guardaba en las bodegas de su barco, el Jacaré, que se hundió en la bahía durante el terremoto del pasado día 7.
El buen hombre, que aún no había tenido ni siquiera la oportunidad de enviar una nave a Londres dando cuenta de lo ocurrido y solicitando instrucciones, observó como entre sueños a aquella atractiva muchachita de aire decidido, así como al abatido anciano que se mantenía en pie a su lado. Tras unos segundos de duda, inquirió:
— ¿Tiene algún documento que acredite ese parentesco o la propiedad del barco?
— Todos están en el fondo del mar.
— ¡Era de suponer! — admitió el desconcertado militar, que tenía plena conciencia de que no sabía cómo hacer frente al tremendo cúmulo de problemas que habían caído sobre sus espaldas —. Haremos una cosa — añadió —. Emitir‚ un bando, y si al cuarto día nadie presenta objeciones, les concederé ese permiso. — Le apuntó directamente con el dedo —. Pero un tercio de cuanto recuperen pasar a engrosar los fondos de ayuda a los damnificados.
— Un quinto.
— He dicho un tercio.
— Y yo un quinto — insistió Celeste —. Sabe muy bien que la mayoría de esos damnificados están muertos, y que a nadie se le ocurrirá la absurda idea de volver a alzar una ciudad en el sitio.
El otro la observó mesándose nerviosamente la entrecana perilla de la que a menudo se arrancaba puñados de pelos.
— ¡Una jovencita muy testaruda muy testaruda…! — masculló —. Un cuarto, y no se hable más.
— Me parece justo, siempre que sus soldados se encarguen de la custodia.
— Trato hecho.
— Lo quiero por escrito.
— Lo tendrá por escrito. ¿Algo más?
— Nada más. Que pase un buen día.
— No creo que vuelva a tener nunca un buen día — fue la desabrida respuesta —. La mayoría de mis compañeros han muerto y la ciudad que ayudé a fundar ha desaparecido. — Les miró de frente —. ¿Creen, como opina la mayoría, que el Señor la destruyó porque se había convertido en la «Ciudad del Pecado»?
Celeste Heredia, que ya se había puesto en pie dispuesta a marcharse, negó convencida.
— El pecado no anida en ciudades, sino en el corazón de los hombres, y si ése fuera el caso, el Señor se vería obligado a destruir a más de la mitad de la humanidad. ¡Buenos días!
Ya en la calle, la muchacha abrió con sumo cuidado l enorme sombrilla que le protegía del violento sol tropical, y sin volverse a su padre señaló con un amplio gesto a su alrededor:
— El terremoto ha dejado a docenas de marinos sin barco y peones sin trabajo. Siendo generosos no creo que tengamos dificultades a la hora de encontrar ayuda. Y lo que nos sobra, es dinero.
Un doblón al día y un porcentaje en los beneficios constituía a todas luces un salario más que apetitoso para unos desgraciados a los que el violento seísmo había dejado en la más absoluta miseria, por lo que tres días más tarde Celeste Heredia y su padre contaban ya con más de medio centenar de ansiosos individuos que aguardaban impacientes que el atribulado coronel Buchanan diese su definitivo visto bueno y pudiera procederse a la recuperación de los supuestos tesoros del Jacaré.
Dado que, como era de esperar, no apareció nadie que tuviese una clara idea de cuál de las dos docenas de navío semihundidos que se desparramaban por la amplia bahía, podía ser el en otro tiempo temido «jebeque» del famoso capitán Jacaré Jack, el meticuloso Buchanan accedió a firmar el documento que acreditaba que las tres cuartas partes de cuanto se encontrara en sus bodegas pasaría a ser propiedad de celeste, por lo que apenas dos horas más tarde se iniciaron las labores de rescate.
Gruesas maromas se tendieron desde tierra firme al — para padre e hija — inconfundible mascarón de proa de la amada nave y, a base de pagar un alquiler astronómico a sus dueños, se obtuvo el concurso de la mayor parte de los caballos, mulos y bueyes que habían conseguido sobrevivir a la catástrofe, y que se aplicaron a la tarea de halar de los cabos para aproximar cuanto quedaba de la maltrecha embarcación a una pequeña ensenada poco profunda.
El trabajo trascurría de forma harto lenta y farragosa, puesto que le maltratado caso de vieja madera ahora anegado corría el riesgo de partirse en dos, desparramado por el lodoso fondo de la bahía su preciada carga, y se hacía necesario por lo tanto que el único carpintero de ribera que había quedado con vida examinase detenidamente a cada instante la estructura del navío afianzándola con cabos aquí y allá, e incluso clavando gruesos tablones de refuerzo, puesto que lo que sobraba era tiempo y lo que faltaba, fiabilidad en las quebrantadas cuadernas del ya más que veterano «jebeque».