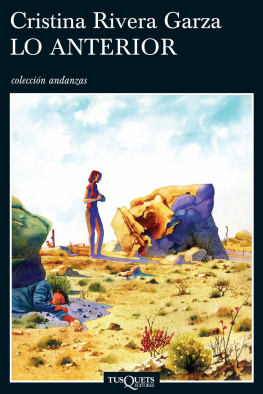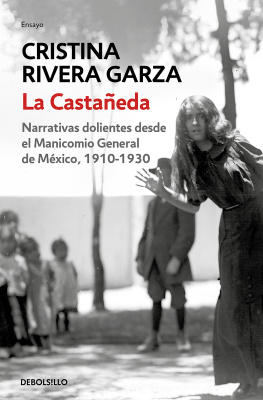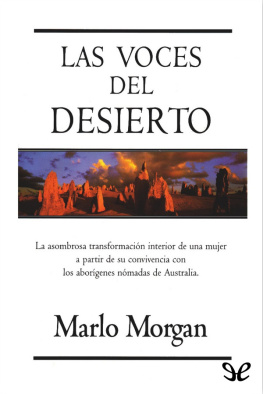El médico le pregunta si quien habla es una mujer o un hombre. En la oscuridad, tendido boca arriba sobre las sábanas desarregladas, observando la manera regular en que las aspas del abanico se persiguen una a la otra, siempre a la derecha, siempre sin alcanzarse, la deja callar un rato.
–¿Quién está detrás de la ter cera persona? –vuelve a preguntar–. ¿Es una mujer o un hombre?
La mujer flexiona los codos y coloca la barbilla sobre sus palmas abiertas. Piensa. Ve hacia la pared. El color blanco. Tiene cara de estar evaluando opciones de vida o muerte.
–Es un hombre –susurra primero. La voz dentro del trance de sí misma–. O una mujer.
Afuera se esparcen, sin ruidos, sin ganas, los vientos del verano.
2
Él había insistido muchas veces en lo siguiente: lo ocurrido entre ambos era un romance. Un affaire . Un amor.
–En mi planeta –había gritado en más de una ocasión de manera airada–, a esto se le llama amor.
Por toda respuesta, ella giraba la cabeza de derecha a izquierda.
–No ha pasado nada entre nosotros –sostenía–. Lo sucedido entre nosotros es exactamente esto: nada.
Luego de un rato de silencio, usualmente añadía:
–Es lo único que puede pasar entre dos personas. Lo único que, de verdad, puede pasar entre dos personas. Lo demás es sólo producto de la imaginación.
Cuando ella hablaba así, a destiempo, continuando con conversaciones que él creía resumidas horas antes, en oraciones apenas legibles o audibles, confirmaba la sospecha que había tenido desde la primera vez que la vio: la mujer venía de otro plantea. La mujer desconocía los ritos de la conversación. En las pláticas que sostenía con amigos acostumbrados a sus historias románticas la describía frecuentemente como «mi alienígena bípeda», «mi marciana favorita», «la extraterrestre de cabello humano». Nunca estuvo seguro de que no lo fuera. En el poco tiempo en que nada, según ella, había ocurrido entre ambos, se le volvió una costumbre entrañable nombrarla de esa manera.
–¿Y qué cuentas de la alienígena bípeda?
–Nada –decía con voz baja, acentuando la atmósfera enrarecida de su relato–, ya sabes que con ella sólo pasa eso, nada. La Nada.
♥
No sabe por qué la escucha. Esa interrogante le preocupa las primeras noches en que, después de un largo día de trabajo, entra en la recámara fresca de la conversación donde se desnuda y se tiende sobre el lecho sólo para esperarla. Su aparición puntual le disipa la preocupación, la duda misma. No sé por qué la escucho. Se dice eso y, eso, de manera inesperada, le resulta suficiente. Una revelación.
–Éste es el inicio –le murmura al oído–. Hoy, el hombre del desierto me ha contado el inicio.
La algarabía dentro de la voz es tan natural como la manera en que coloca su cabeza sobre el brazo masculino.
–¿Estás segura?
–¿De qué?
–De que éste es el inicio.
La mujer vuelve a despegarse de él. La barbilla sobre las manos abiertas. La mirada sobre la pared blanca. La evaluación. El riesgo.
–No –susurra–. En realidad no estoy segura de eso.
3
Debió haber tomado sus sospechas más en serio. Se lo decía a sí mismo con cierta frecuencia, sobre todo cuando nadie lo veía, cuando nadie podía oírlo. Debió haber confiado más en su imaginación. Debió haber aceptado que la mujer era, en efecto, un ser de otro planeta en lugar de jugar meramente con la posibilidad entre risas nerviosas y ojos descreídos. Debió haberse rendido ante las evidencias. Pero no lo hizo. Decidió, en cambio, olvidar la manera en que la había conocido. A nadie le dijo que se le apareció a la orilla de una carretera que, hasta ese momento, sólo había estado inundada por los espejismos que producen la sed y el aburrimiento. Nadie supo que al inicio pensó que la aparición era resultado de la canícula y que se siguió de largo porque estuvo seguro de que la figura que avanzaba a paso lento y con la cabeza inclinada no era más que un fantasma. Un producto más de su imaginación. Se volvió a ver el velocímetro: 60 kilómetros por hora. Elevó la mano izquierda para espiar las manecillas de su reloj: 2:15 de la tarde. Se le antojó saber la temperatura y, al no contar con el instrumento adecuado, se contentó con inventarla: 52 grados Celsius. Entonces fabricó un árbol dentro de su mente y lo dotó de frondas amplias y aromáticas. Se colocó bajo su sombra. Respiró. Fue en ese momento que decidió regresar. Inhalaba. Exhalaba. Entre una y otra acción, en esa pausa casi inexistente, sintió el principio de la asfixia. La duda. Y luego, de inmediato, llegó la confirmación: alguien en realidad caminaba a la orilla de la carretera a paso lento, con la cabeza inclinada sobre el pavimento. Se detuvo. Bajó la ventanilla.