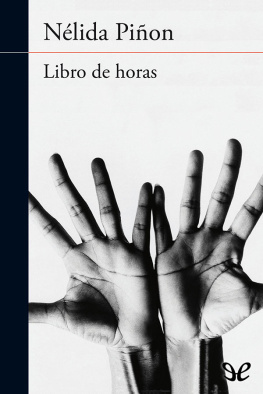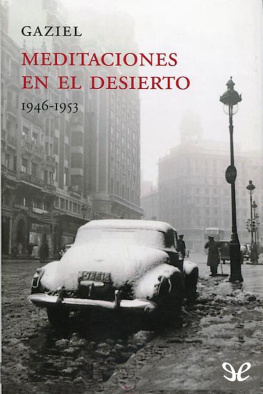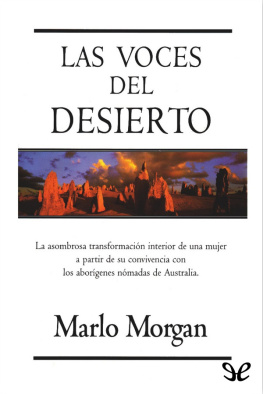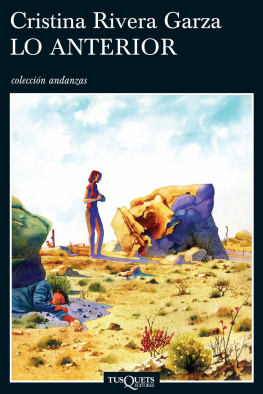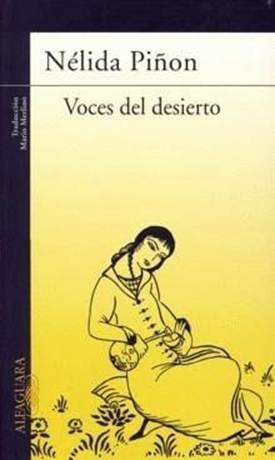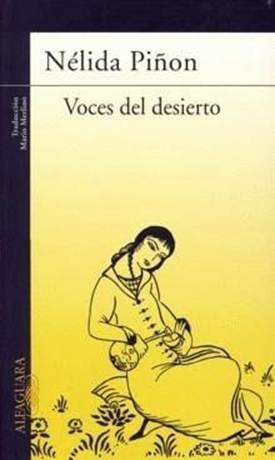
Nélida Piñon
Voces del desierto
Título original: Vozes do Deserto
© Nélida Piñon, 2004
© De la traducción: Mario Merlino
A la memoria de Carmen Piñon, mi madre
Scherezade no teme a la muerte. No cree que el poder del mundo, representado por el Califa, a quien su padre sirve, consiga decretar mediante la muerte el exterminio de su imaginación.
Intenta convencer a su padre de que es la única capaz de interrumpir la sucesión de muertes de doncellas en el reino. No soporta ver el triunfo del mal que se imprime en el rostro del Califa. Ofreciéndose al soberano en sedicioso holocausto, quiere oponerse a la desdicha que afecta a los hogares de Bagdad y alrededores.
Su padre reacciona al escuchar la propuesta. Le suplica que desista, sin poder alterar la decisión de su hija. Vuelve a insistir; esta vez, hiriendo la pureza de la lengua árabe, pide prestadas las imprecaciones, las palabras espurias, bastardas, escatológicas, que los beduinos usaban indistintamente en medio de la ira y de las juergas. Sin avergonzarse, echa mano de todos los recursos para convencerla. Al fin y al cabo, su hija le debía, además de la vida, el lujo, la nobleza, la educación refinada. Había puesto a su disposición maestros en medicina, filosofía, historia, arte y religión, que despertaron la atención de Scherezade sobre aspectos sagrados y profanos de la vida cotidiana que jamás habría aprendido si no hubiese sido por influencia de su padre. Le había brindado también a Fátima, el ama que, tras la muerte prematura de su madre, le enseñó a contar historias.
A pesar de las protestas del Visir, bajo la amenaza de perder a su amada hija, Scherezade insistía en una decisión que implicaba a los familiares en el drama. Cada miembro del clan del Visir valoraba, en silencio, el significado de este castigo, los efectos de aquella muerte en sus vidas.
También Dinazarda, la hermana mayor, había intentado disuadirla. La preveía incapaz de doblegar la voluntad del soberano. Siendo así, ¿por qué acompañarla al palacio imperial, como le había pedido, y participar de un acto que ahora la llevaba a las lágrimas, manifestaciones de un duelo anticipado?
El debate había traspasado los límites de los aposentos, de las dependencias de los servidores, para circular por el submundo de Bagdad, constituido por mendigos, encantadores de serpientes, charlatanes, mentirosos, que en el bazar adoptaban formas obscenas y jocosas mientras propagaban la noticia de la hija del Visir, la princesa más brillante de la corte que, con la mira de salvar a las jóvenes de las garras del Califa, había decidido casarse con él.
La noticia del sacrificio, frente al cual nadie se mantenía indiferente, se difundió por el califato. No habiendo ya cómo sofocar la red de intrigas que generó la información, se comentaba que el Visir, después de amenazar a su hija menor con el exilio a Egipto, para que ella viviese allí, donde un príncipe de ese reino la tomaría como esposa, se vio de nuevo contrariado en sus planes. Desobedecido por Scherezade, atentó contra su propia vida, cortándose las muñecas. No se desangró gracias a la aparición providencial de sus dos hijas, que, cogiendo la cimitarra con la que él había cometido tal desatino, amenazaron con arrancar sus propias vidas con la misma hoja si el padre insistía en inmolarse. No soportaban de ninguna manera el disgusto de enterrarlo. Temiendo el descabellado gesto de las hijas, expresión, no obstante, de amor filial, el Visir se recogió en sus aposentos, resignado a su suerte.
Con la difusión de tal hecho, el destino de Scherezade ganó notoriedad. Conmovía a la vieja medina que, de costumbre, lidiaba con la coba y con la burla. Los sentimientos que inspiraba la joven hacían que teólogos, filósofos, ilustres traductores, incluidos sus maestros, se reuniesen pesarosos frente a las puertas del palacio del Visir y, arrodillados, con los ojos puestos en dirección a La Meca, escandiesen versículos enteros del Corán con el propósito de hacerla desistir de semejante acto. En la mezquita, no lejos del palacio del Visir, la turba de mercaderes y mendigos, incrédulos tal vez de la eficacia de tal holocausto, rezaba también por el éxito de la joven que soñaba con liberar al reino del maldito decreto.
En el bello patio de su casa, Scherezade reflexionaba sobre su propia desdicha. Hallándose éste cercano a la fuente, al salpicarle la túnica, el agua mojaba también sus largos cabellos. Tenía a su lado a Dinazarda, que le hacía frecuente compañía después de que Fátima se despidiera de Bagdad para siempre. Presa en el jardín, convertido en aquellos días en escenario del drama familiar, allí convergía la atención de los esclavos y de discretos cortesanos, solidarios con el dolor del Visir. En torno a la joven florecían sentimientos ante la inminencia de un desenlace trágico.
El día previsto, Scherezade se preparó, indiferente al sufrimiento de su padre. A su vez, él se había negado a acompañarla hasta la puerta, ni siquiera para despedirse. La hija dejó la casa del Visir sin mirar atrás, arrastrando a Dinazarda, que formaba parte de su proyecto de salvación. Al presentarse ante el Califa, después de ser anunciada, él la escucha sin dirigirle la palabra. Rápidamente la conducen a los aposentos reales, sin una sola contracción facial. Aunque acostumbrada al deslizarse continuo de los esclavos sobre el mármol translúcido, llevando y trayendo manjares, la intimida el confinamiento al que se enfrenta en aquel escenario lujoso. Por primera vez salida de su hogar, se ve ocupando por un tiempo indeterminado el centro de una trama que podría fácilmente escapar a su control.
Observados de paso, los cortesanos murmuran viéndola camino de los aposentos, con la expectativa de que ha de ser la próxima víctima del Califa. Sus semblantes pálidos evocan máscaras procedentes de la gris luminosidad de Babilonia en el mes de enero.
Entre aquellas paredes, las hijas del Visir se alimentan frugalmente. Testigos de la realidad fastuosa, se abrazan entristecidas, evitando mencionar entre sí la palabra fatídica que al amanecer llevaría a Scherezade al cadalso. Próxima víctima de la tiranía del Califa, se abstrae de tan grave amenaza. Ayudada por Dinazarda, ameniza la convivencia de duración efímera, quizá de no más de una noche, con historias graciosas. Y cuando finalmente les es anunciado el Califa, los trajes de las jóvenes, de tono pastel, sin ningún adorno, palidecen en acentuado contraste con los suntuosos aderezos del Califa, en medio de los cuales se destaca su turbante blanco. Así como las joyas que integran el tesoro abasí, exhibidas por él sin embarazo, y que reverberan a la luz del sol.
Como parte del cortejo de su hermana, Dinazarda se ajusta al ceremonial que precede a cada movimiento. Próxima a Scherezade y al Califa, forman un trío que actúa con gestos casi mecánicos. Cada cual sigue las notas de una balada a la sordina, con la expectativa de que el triángulo carnal se deshaga cuando Scherezade sea llevada a copular con el soberano.
Las hermanas sienten la ausencia del Visir. Fiel servidor del Califa, él se mantiene apartado de la cercanía de los aposentos, padeciendo desde lejos la pérdida de Scherezade. Desde el instante en que viera partir a sus hijas, sin derecho a expresar dolor y rechazo, sobre este padre amargado se abatió el espíritu de la tragedia. En cualquier instante, sujetas al arbitrio del soberano, las hijas serían llevadas al ara del sacrificio sin tiempo a que él expresase su rechazo. Pero ¿en nombre de qué ambición había eludido defender a sus propias hijas, inmolarse en su lugar?
El cadalso, de construcción esmerada, había sido levantado con la única finalidad de servir a las jóvenes esposas del Califa, condenadas al amanecer. Por orden del soberano, ninguna sangre vil, criminal y traidora, fuera de las jóvenes, mancharía el suelo de mármol diariamente preparado para la ceremonia de la ejecución de las esposas. Una función para la cual los verdugos, designados con tal fin, se mantenían en permanente vigilia.
Página siguiente