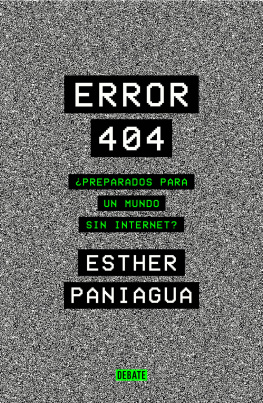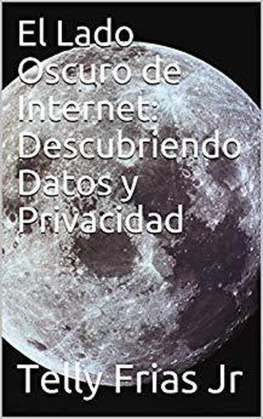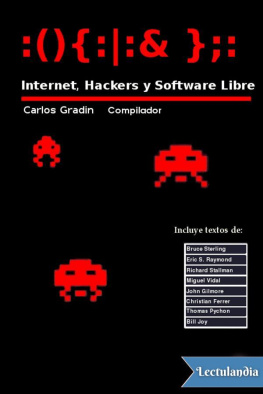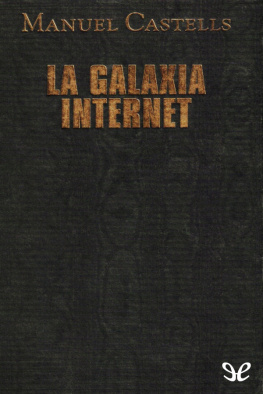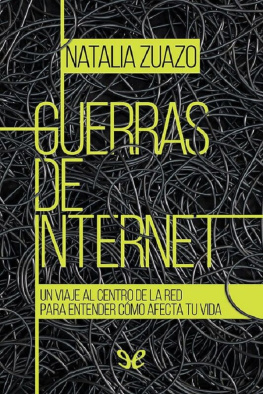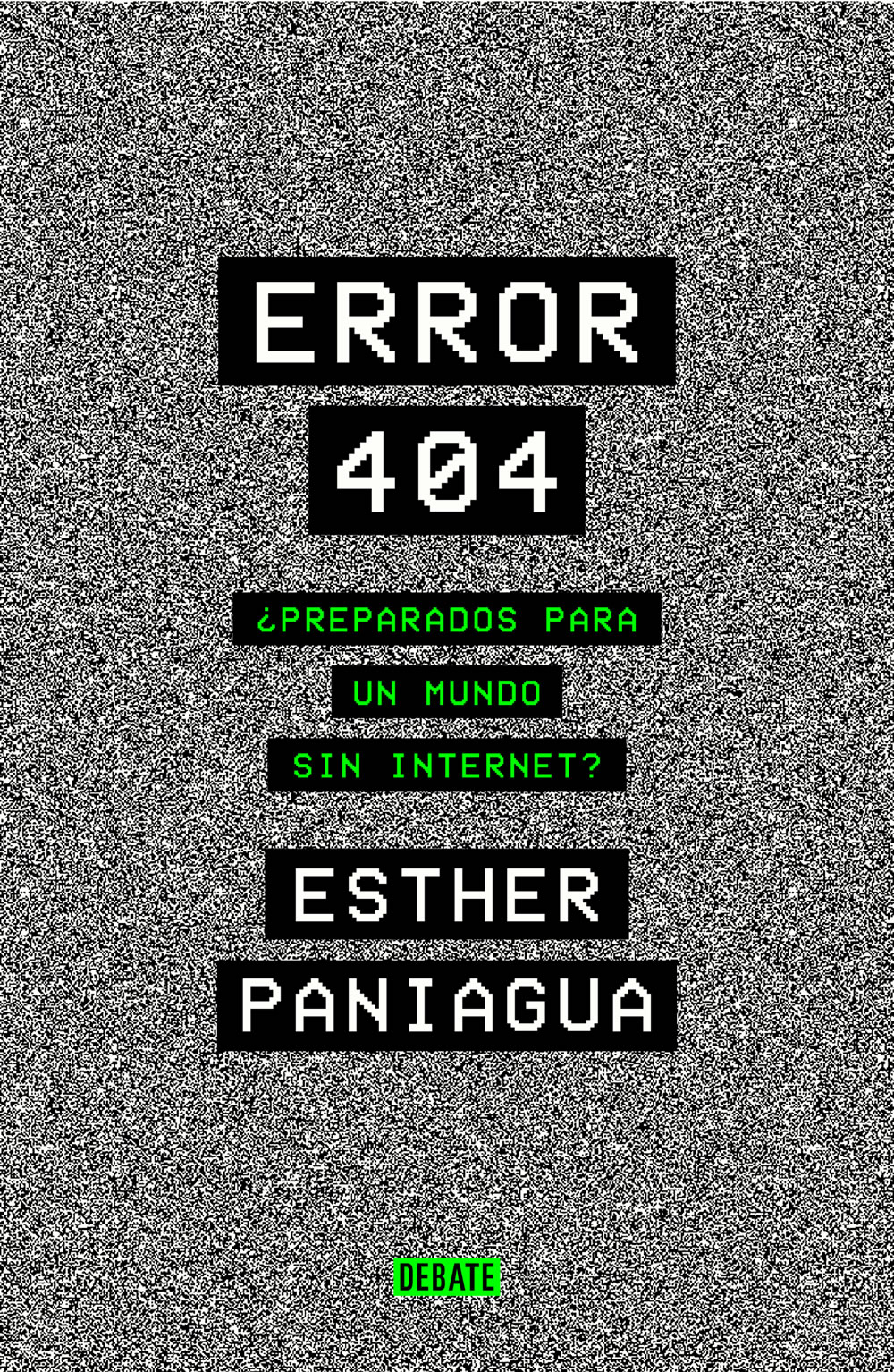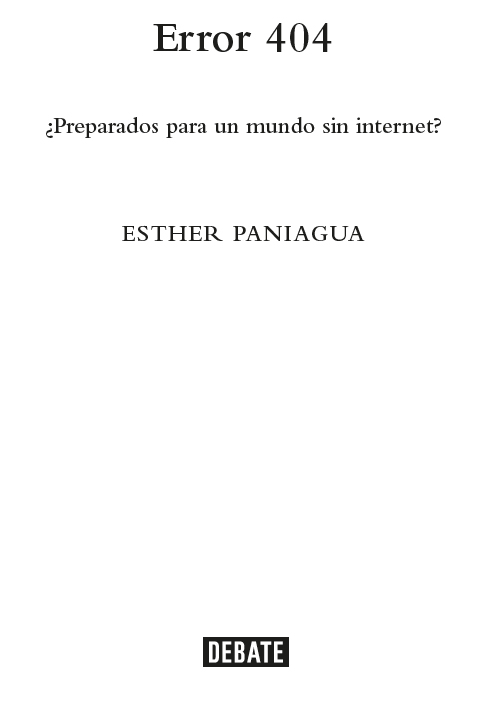Prólogo
Estamos a tiempo
En 1909, el novelista británico E. M. Forster escribió un breve relato distópico. Se titulaba La Máquina se para. En él, describía un mundo inhabitable, reducido a polvo, que había obligado a la gente a vivir bajo la superficie de la Tierra. Cada persona se encontraba aislada en habitaciones dentro de la Máquina, que los dominaba y gobernaba. Esta proporcionaba el sustento y la conexión con el resto del mundo. La gente interactuaba a través de mensajes y hologramas. Todos tenían miles de contactos, pero ninguna relación significativa. El ritmo de vida frenético, en permanente conexión y culto a la Máquina, impedía cualquier vínculo humano profundo. Era una civilización que no conocía el silencio; de fondo estaba siempre el murmullo de la Máquina. Cualquier mínimo comentario en su contra se consideraba una rebelión «contra el espíritu de la época». Una blasfemia.
La Máquina se para fue escrita hace más de un siglo, sesenta años antes de la concepción de internet, pero está de plena actualidad. Las preocupaciones de Forster sobre el futuro de la humanidad —y del planeta— y las consecuencias de la dependencia humana de la tecnología siguen vigentes. Ahora más que nunca. Sus reflexiones sobre la delegación de la voluntad individual, la renuncia a la libertad, el desapego humano, la fractura social o el alcance ilimitado de un sistema que nadie es capaz de entender en su integridad nos conectan hoy con la digitalización y la inteligencia artificial.
La Máquina de Forster es hoy la red de redes, y junto con ella los datos masivos y las tecnologías que sirven para el procesamiento complejo de información (eso a lo que llamamos, erróneamente, «inteligencia artificial»).
Ese titular fue el origen de este libro, que estaba esperando —en un cajón de mi amigo Toni— a ser escrito. Toni es periodista y escribe libros de gastronomía y cine, pero no le entusiasma el mundo de la tecnología. Yo, como periodista científica, le he dedicado toda mi vida profesional a ella (la tecnología), pero no tenía ninguna intención de escribir un libro. No hasta que Toni me habló de su entrevista con Dennett y de la idea de desarrollar, a partir de la conjetura de la caída de internet, un manuscrito.
Desde ese momento, ya no me pude sacar el tema de la cabeza. Empecé a investigar y me di cuenta de que aquello no solo tenía sentido, sino que era algo que pedía y necesitaba ser contado y transmitido. A medida que me documentaba, se hacía mayor la sensación de urgencia. Todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor cobraba sentido bajo el prisma del libro. Pedía a gritos ser escrito.
Luego llegó la COVID-19 y lo cambió (casi) todo. La aceleración de la digitalización y el aumento de la dependencia tecnológica echaron más leña al fuego. No habíamos escuchado las señales de alerta y no estábamos preparados. Ese golpe de realidad hizo más clara la necesidad de concienciar sobre lo que se nos podía venir encima si internet se caía. Como la pandemia, la idea del apagón online era cuestión de tiempo. La pregunta no es si pasará, sino cuándo.
Y entonces sucedió algo. Mientras escribía estas páginas, el mundo asistió a varios ensayos a escala milimétrica de lo que podría suceder. El más reciente y sonado fue el incidente que, el 8 de junio de 2021, dejó fuera de servicio a miles de webs en todo el mundo, incluidas las de Amazon, Twitter y Spotify, y periódicos como El País o The New York Times. La caída se produjo por un error informático en Fastly, el proveedor de servicios de computación en la nube donde se alojan estas páginas. Solo duró una hora, lo suficiente como para acaparar las portadas de los medios de comunicación en todo el mundo.
Unos meses antes le ocurrió a Amazon. Un problema con los servidores de Amazon Web Services (AWS) hizo que multitud de webs se cayeran y dejaran de funcionar aparatos conectados como aspiradoras y timbres de casas. Aquello provocó interrupciones graves que afectaron a muchas empresas, sin capacidad ya para usar el correo electrónico, los sistemas de mensajería instantánea y las plataformas de trabajo en tiempo real. También dejaron de funcionar los dispositivos de Google para el hogar (incluidos termostatos, luces y detectores de humo) y la plataforma YouTube. Todo ello durante los cuarenta y cinco minutos que duró el parón.
Amazon y Google pudieron solucionar el problema con cierta celeridad, pero los sucesos mostraron lo fácil que es provocar un apagón de buena parte de internet, incluso sin pretenderlo. Es el problema de que los servicios online estén hoy en día centralizados en tan pocas manos que son siempre las mismas.
Con todo y con eso, la idea —ya no tan teórica— de la caída de internet, con lo que podría comportar y todas sus enseñanzas sobre nuestro nivel de dependencia de la conectividad a escala individual y social, corporativa, gubernamental, administrativa y de infraestructuras críticas, no era lo único que importaba. Importaban, sobre todo, las causas y las consecuencias de dicha dependencia; los riesgos en materia de ciberseguridad; la creciente adicción a estar online y al smartphone como vehículo de la conectividad; la manipulación y la epidemia de desinformación; el odio incendiario en redes sociales y la fragmentación y polarización social y política; la automatización de la discriminación; el uso tiránico de los datos personales y de los algoritmos basados en datos masivos; las nuevas formas de trabajo precario vinculadas con plataformas y apps digitales; el uso policial de internet; la desigualdad flagrante, la violación de derechos humanos, la censura y la represión; la privatización de la gobernanza y el coste ambiental de la digitalización…
Todo aquello requería de una explicación, de un relato que le diera sentido. Eso es lo que he tratado de hacer en este libro. Pero no solo eso. Como periodista, siempre he defendido el periodismo con propósito como medio para el cambio, y ese es mi lema. Como parte de la escuela del periodismo de soluciones, defiendo que los medios, además de fiscalizar al poder, desvelar corruptelas, fomentar una visión crítica e informar sobre los problemas sociales, deben trasladar a la opinión pública las posibles respuestas y soluciones para hacerles frente. Un periodismo constructivo.
Por eso tenía que contar que también hemos sido capaces, a lo largo de estos años, de usar ese gran invento para cosas maravillosas que jamás habríamos imaginado; que, a pesar de todo, internet, las plataformas digitales, la IA y otras tecnologías conectadas también se usan para el bien; que hacer de estos buenos usos la opción por defecto, esto es, convertir la tecnología en nuestra aliada, es posible. Y tenía que contar cómo podría lograrse aquello o, como mínimo, ofrecer opciones.
Decidí formarme en periodismo científico y tecnológico porque la ciencia, la investigación, es siempre una fuente de buenas noticias: nuevos descubrimientos para mejorar nuestra salud y para conocer mejor al ser humano y el medio ambiente; nuevas tecnologías para llegar donde las personas no podemos, para superar barreras y para tener una vida mejor. Sin embargo, no podía obviar el impacto social negativo de algunas de esas invenciones a través de usos no lícitos o no éticos, o moralmente reprobables. No podía hacer la vista gorda ante las promesas incumplidas de la tecnología.
Ese desencanto, el choque con las sombras del avance tecnológico —que no siempre se traducía en progreso humano—, me hizo comprender la necesidad de volver mi mirada hacia esa cara B. Creó la necesidad de entender más y mejor sus implicaciones y aristas, de poner de relieve lo que sucedía a mi alrededor. También de analizar y tratar de encontrar respuestas para revertirlo.