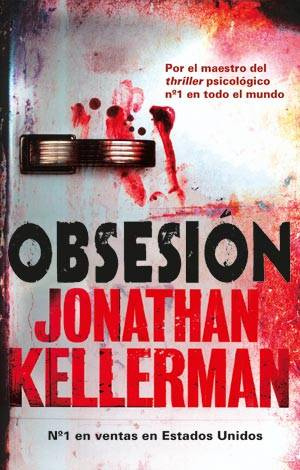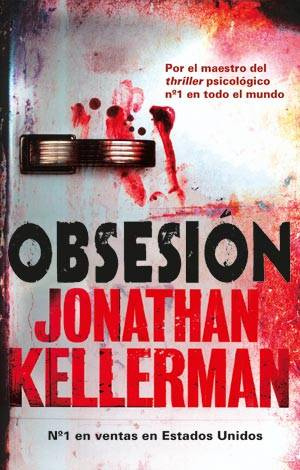
Jonathan Kellerman
Obsesión
Nº 21, Serie Alex Delaware, 21
Patty Bigelow odiaba las sorpresas y hacía todo lo posible para evitarlas.
Dios tenía otras ideas.
El concepto de Patty de un ser supremo estaba a medio camino entre el «Ho, ho, ho» de Santa Claus y el ojo de fuego de Odín lanzando rayos.
Una cosa u otra, era un tío con barba blanca durmiendo en las nubes que, dependiendo de su humor, repartía regalos o jugaba a las canicas con los planetas.
Si le hubieran insistido, Patty se habría definido como agnóstica. Pero cuando la vida se ponía patas arriba, ¿por qué no ser como todos los demás y culpar a una fuerza suprema?
La noche en que Lydia le dio la sorpresa, Patty llevaba en casa un par de horas intentando relajarse después de un duro día en la unidad de Urgencias. Se regaló una cerveza, luego otra y cuando eso no funcionó, se sumergió en The Urge.
Primero se puso a ordenar el apartamento, hizo todas las cosas que no necesitaba hacer y acabó en la cocina utilizando un cepillo de dientes para raspar el cemento blanco de la encimera, limpió el cepillo de dientes con un cepillo de alambre que luego lavó con agua caliente hasta que quedó limpio. Seguía algo tensa, así que se guardó lo mejor para el final: arreglar los zapatos, pasarle un trapo a cada mocasín, zapatilla y sandalia, limpiarlos con una gamuza, ordenarlos por color y revisarlos, asegurándose de que todos tenían las puntas hacia fuera con exactamente el mismo ángulo.
Cuando estaba con las blusas y los suéteres… sonó el timbre.
La una y veinte de la madrugada en Hollywood, ¿quién diablos podía ser?
Patty se sintió molesta, luego nerviosa. Tenía que haber comprado aquella pistola. Cogió un cuchillo de trinchar y fue hasta la puerta; se aseguró de utilizar la mirilla.
Vio el cielo negro, no había nadie allí fuera… ah, sí, allí estaba. Cuando se dio cuenta de lo que Lydia había hecho, se quedó allí de pie, demasiado atónita como para echarle las culpas a alguien.
Lydia Bigelow Nardulli Soames Biefenbach era la hermana pequeña de Patty, pero había vivido mucho más a sus treinta y cinco años de lo que esta quería pensar.
Años de marginación, de camarera, de correr por el mundo siguiendo a tal o cual cantante o en el asiento de atrás de una Harley. Las Vegas, Miami, San Antonio, Fresno, México, Nuevo México, Wyoming, Montana. Sin tiempo para postales o para alguna llamada a su hermana, la única vez en que Patty tenía noticias de Liddie, había dinero de por medio.
Lydia fue rápida en hacerle saber que los arrestos solo eran tonterías de mierda, nada serio. Era su respuesta al silencio de Patty, cuando la llamaba para que fuera a buscarla al calabozo de algún pueblo en medio del campo y le sonsacaba el dinero de la fianza.
Siempre se lo devolvía, Patty se lo agradecía. Y otra vez la misma canción, seis meses más tarde y hasta el día de hoy.
Liddie podía ser eficiente cuando quería, pero no en lo relativo a los hombres. Antes, durante y después de los tres estúpidos matrimonios que tuvo, desfilaron una serie inacabable de perdedores de mirada vacía, dedos con uñas sucias, tatuados y con pirsin, a los que Liddie insistía en llamar «caris».
Todos estos imbéciles alrededor y milagrosamente sólo una criatura.
Hace tres años, Lydia pasó veintitrés horas empujando hacia fuera a su bebé, sola en algún hospital osteopático en las afueras de Missoula. Tanya Marie, dos kilos y cuatrocientos cuarenta gramos. Lydia le envió a Patty una foto de un bebé y Patty le envió dinero. La mayoría de recién nacidos están rojos y parecen monitos, pero este parecía muy guapetón. Dos años después, Lydia y Tanya aparecieron en la puerta de la casa de Patty, dejándose caer de camino a Alaska.
Ni palabra del porqué iban a Juneau, de si conocían alguien allí o si Liddie estaba limpia. Ninguna indirecta sobre quién era el padre. Patty se preguntaba si Lydia lo sabría.
Patty no era una de esas personas a las que le gustan los niños y se le puso un nudo en la garganta cuando vio a la pequeña agarrando la mano de Liddie. Esperaba encontrar una mocosa salvaje, dadas las circunstancias. Su sobrina resultó ser dulce y silenciosa, con un bonito pelo ralo de un color entre blanco y rubio, unos ojos verdes llenos de curiosidad como los que podría tener una mujer de mediana edad y unas manos que no paraban.
«Nos hemos dejado caer», se convirtió en una estancia de diez días. Patty acabó por pensar que Tanya era un encanto y no una molestia, pasando por alto la peste a pañales sucios.
Tan inesperada fue su llegada como el anuncio de Liddie referente a su partida.
Patty se sintió aliviada, pero también disgustada.
– Lo has hecho bien, Lid, es realmente toda una señorita.
De pie en el umbral de la puerta, mirando cómo Lydia tiraba de la niña con una mano y arrastraba una maltrecha maleta con la otra. Un taxi amarillo esperaba con el motor en marcha en la acera, escupiendo humo tóxico. El ruido aumentó en la parte baja del bulevar. Al otro lado de la calle, un vagabundo paseaba arrastrando los pies.
Lydia se apartó el pelo y sonrió. Su preciosa sonrisa de antaño estaba desfigurada por dos dientes frontales a los que les faltaba un trozo bastante grande.
– ¿Una señorita? ¿Quieres decir que no es como yo? Pat.
– Oye, para. Tómatelo como lo que ha sido -respondió Patty.
– Eh. Soy una guarra y me enorgullezco de ello -dijo Lydia golpeándose el pecho y contorneando el culo. Soltó una carcajada tan alta que incluso el taxista giró la cabeza.
Tanya apenas tenía dos años, pero debía saber que la reacción de su mamá estaba siendo poco apropiada porque hizo una mueca.
Patty quería protegerla.
– Todo lo que quise decir es que es estupenda, puedes traerla siempre que quieras.
Sonrió a Tanya, pero la niña miraba hacia la acera.
Liddie se rió.
– ¿Incluso con todos esos pañales llenos de mierda?
Ahora la niña miraba fijamente a lo lejos. Patty se le acercó y le tocó la parte de arriba de su cabecita. Tanya empezó a retroceder, luego se quedó inmóvil.
Patty se inclinó ligeramente y le habló bajito.
– Eres una niña buena, toda una señorita.
Tanya cruzó las manos frente a ella y puso la sonrisa más lastimosa que Patty había visto en toda su vida.
Como si una voz interior le hubiera enseñado a tocar los puntos clave del protocolo entre sobrina y tía.
Lydia repitió:
– ¿Incluso con los pañales llenos de mierda? Perfecto, lo recordaré, Pat, por si por una casualidad pasamos alguna vez por aquí cerca.
– ¿Qué hay en Juneau?
– Nieve.
Lydia se rió y sus pechos saltaron, apenas los sujetaba una camiseta rosa chillón con la espalda al aire. Ahora tenía tatuajes, demasiados. Su pelo parecía seco y basto, el contorno de los ojos se había arrugado y aquellas piernas largas de bailarina se estaban convirtiendo en unos muslos fofos. Todo esto y los dientes rotos gritaban «Chica fácil». Patty se preguntaba qué pasaría cuando la belleza de Lydia empezara a extinguirse.
– ¡Cuídate! -exclamó.
– Sí, claro -respondió Lydia, mientras cogía a la niña por su pequeña muñeca y la empujaba hacia el coche-, tengo mi propia forma de hacerlo.
Patty fue tras ellas. Se inclinó para mirar a los ojos a la niña mientras Lydia llevaba la maleta al taxi.
– Encantada de conocerte, pequeña Tanya.
Aquello sonó poco simpático. Pero, ¿qué sabía ella de niños?
Tanya se mordió el labio, apretó con fuerza.
Ahora, estaba allí, trece meses después, una calurosa noche de junio. Algo apestaba en el aire, Patty no sabía el qué y la niña estaba de nuevo en su puerta, más diminuta que nunca, vestía unos vaqueros demasiado grandes y una camiseta blanca desgastada, tenía el pelo más rizado, más amarillo que blanco.
Página siguiente