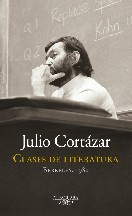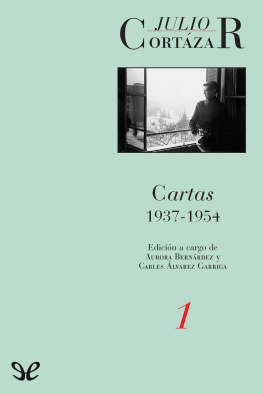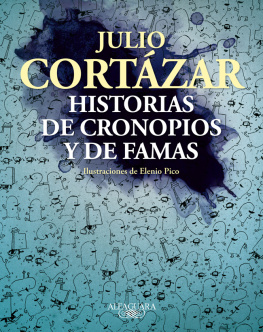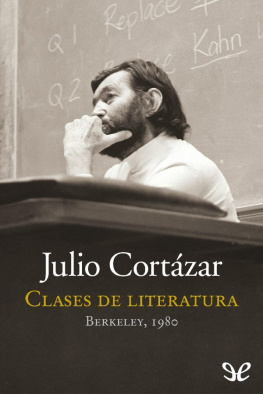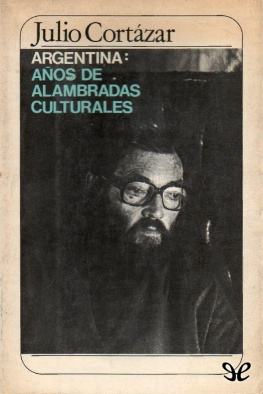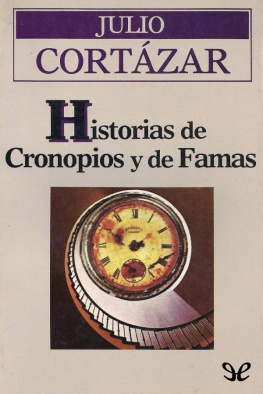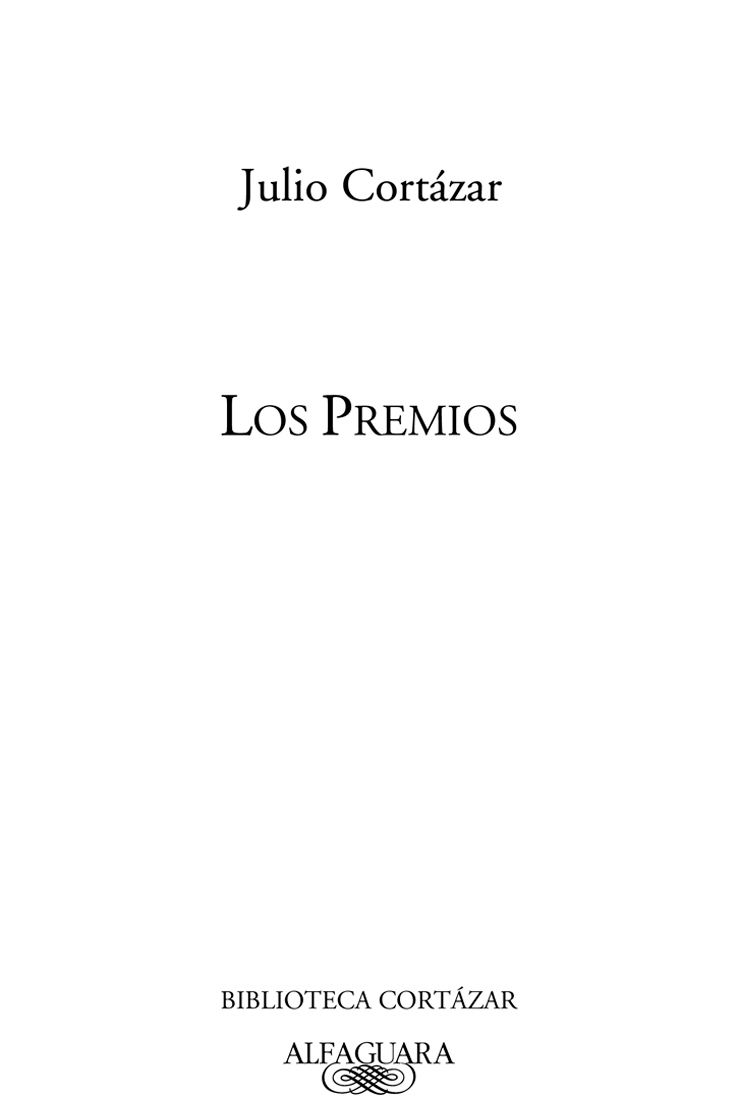¿Qué hace un autor con la gente vulgar, absolutamente vulgar, cómo ponerla ante sus lectores y cómo volverla interesante? Es imposible dejarla siempre fuera de la ficción, pues la gente vulgar es en todos los momentos la llave y el punto esencial en la cadena de asuntos humanos; si la suprimimos se pierde toda probabilidad de verdad.
Dostoievski, El idiota , IV, 1.
Prólogo
I
«—La marquesa salió a las cinco —pensó Carlos López—. ¿Dónde diablos he leído eso?»
Era en el London de Perú y Avenida; eran las cinco y diez. ¿La marquesa salió a las cinco? López movió la cabeza para desechar el recuerdo incompleto, y probó su Quilmes Cristal. No estaba bastante fría.
—Cuando a uno lo sacan de sus hábitos es como el pescado fuera del agua —dijo el doctor Restelli, mirando su vaso—. Estoy muy acostumbrado al mate dulce de las cuatro, sabe. Fíjese en esa dama que sale del subte, no sé si la alcanzará a ver, hay tantos transeúntes. Ahí va, me refiero a la rubia. ¿Encontraremos viajeras tan rubias y livianas en nuestro amable crucero?
—Dudoso —dijo López—. Las mujeres más lindas viajan siempre en otro barco, es fatal.
—Ah, juventud escéptica —dijo el doctor Restelli—. Yo he pasado la edad de las locuras, aunque naturalmente sé tirarme una cana al aire de cuando en cuando. Sin embargo conservo todo mi optimismo, y así como en mi equipaje he acondicionado tres botellas de grapa catamarqueña, del mismo modo estoy casi seguro de que gozaremos de la compañía de hermosas muchachas.
—Ya veremos, si es que viajamos —dijo López—. Hablando de mujeres, ahí entra una digna de que usted gire la cabeza unos setenta grados del lado de Florida. Así… stop. La que habla con el tipo de pelo suelto. Tienen todo el aire de los que se van a embarcar con nosotros, aunque maldito si sé cuál es el aire de los que se van a embarcar con nosotros. Si nos tomáramos otra cerveza.
El doctor Restelli aprobó, apreciativo. López se dijo que con el cuello duro y la corbata de seda azul con pintas moradas le recordaba extraordinariamente a una tortuga. Usaba unos quevedos que comprometían la disciplina en el colegio nacional donde enseñaba historia argentina (y López castellano), favoreciendo con su presencia y su docencia diversos apodos que iban desde «Gato Negro» hasta «Galerita». «¿Y a mí qué apodos me habrán puesto?», pensó López hipócritamente; estaba seguro de que los muchachos se conformaban con López-el-de-la-guía o algo por el estilo.
—Hermosa criatura —opinó el doctor Restelli—. No estaría nada mal que se sumara al crucero. Será la perspectiva del aire salado y las noches en los trópicos, pero debo confesar que me siento notablemente estimulado. A su salud, colega y amigo.
—A la suya, doctor y coagraciado —dijo López, dándole un bajón sensible a su medio litro.
El doctor Restelli apreciaba (con reservas) a su colega y amigo. En las reuniones de concepto solía discrepar de las fantasiosas calificaciones que proponía López, empeñado en defender a vagos inamovibles y a otros menos vagos pero amigos de copiarse en las pruebas escritas o leer el diario en mitad de Vilcapugio (con lo jodido que era explicar honrosamente esas palizas que le encajaban los godos a Belgrano). Pero aparte de un poco bohemio, López se conducía como un excelente colega, siempre dispuesto a reconocer que los discursos de 9 de julio tenía que pronunciarlos el doctor Restelli, quien acababa rindiéndose modestamente a las solicitaciones del doctor Guglielmetti y a la presión tan cordial como inmerecida de la sala de profesores. Después de todo era una suerte que López hubiera acertado en la Lotería Turística, y no el negro Gómez o la profesora de inglés de tercer año. Con López era posible entenderse, aunque a veces le daba por un liberalismo excesivo, casi un izquierdismo reprobable, y eso no podía consentirlo él a nadie. Pero en cambio le gustaban las muchachas y las carreras.
— Justo a los catorce abriles te entregastes a la farra y las delicias del gotán —canturreó López—. ¿Por qué compró un billete, doctor?
—Tuve que ceder a las insinuaciones de la señora de Rébora, compañero. Usted sabe lo que es esa señora cuando se empeña. ¿A usted lo fastidió también mucho? Claro que ahora le estamos bien agradecidos, justo es decirlo.
—A mí me escorchó el alma durante cerca de ocho recreos —dijo López—. Imposible profundizar en la sección hípica con semejante moscardón. Y lo curioso es que no entiendo cuál era su interés. Una lotería como cualquiera, en principio.
—Ah, eso no. Perdone usted. Jugada especial, por completo diferente.
—¿Pero por qué vendía billetes madame Rébora?
—Se supone —dijo misteriosamente el doctor Restelli— que la venta de esa tirada se destinaba a cierto público, digámoslo así, escogido. Probablemente el Estado apeló, como en ocasiones históricas, al concurso benévolo de nuestras damas. Tampoco era cosa de que los ganadores tuvieran que alternar con personas de, digámoslo así, baja estofa.
—Digámoslo así —convino López—. Pero usted olvida que los ganadores tienen derecho a meter en el baile hasta tres miembros de la familia.
—Mi querido colega, si mi difunta esposa y mi hija, la esposa de ese mozo Robirosa, pudieran acompañarme…
—Claro, claro —dijo López—. Usted es distinto. Pero vea, para qué vamos a andar con vueltas: si yo me volviera loco y la invitara a venir a mi hermana, por ejemplo, ya vería cómo baja la estofa, para emplear sus propias palabras.
—No creo que su señorita hermana…
—Ella tampoco lo creería —dijo López—. Pero le aseguro que es de las que dicen: «¿Lo qué?» y piensan que «vomitar» es una mala palabra.
—En realidad el término es un poco fuerte. Yo prefiero «arrojar».
—Ella, en cambio, es proclive a «devolver» o «lanzar». ¿Y qué me dice de nuestro alumno?
El doctor Restelli pasó de la cerveza al más evidente fastidio. Jamás podría comprender cómo la señora de Rébora, cargante pero nada tonta, y que para colmo ostentaba un apellido de cierto abolengo, había podido dejarse arrastrar por la manía de vender el talonario, rebajándose a ofrecer números a los alumnos de los cursos superiores. Como triste resultado de una racha de suerte sólo vista en algunas crónicas, quizá apócrifas, del Casino de Montecarlo, además de López y de él habíase ganado el premio el alumno Felipe Trejo, el peor de la división y autor más que presumible de ciertos sordos ruidos que oír se dejaban en la clase de historia argentina.
—Créame, López, a ese sabandija no deberían autorizarlo a embarcarse. Es menor de edad, entre otras cosas.
—No sólo se embarca sino que se trae a la familia —dijo López—. Lo supe por un amigo periodista que anduvo reporteando a los pocos ganadores que encontró a tiro.
Pobre Restelli, pobre venerable Gato Negro. La sombra del Nacional lo seguiría a lo largo del viaje, si es que viajaban, y la risa metálica del alumno Felipe Trejo le estropearía las tentativas de flirt, el cortejo de Neptuno, el helado de chocolate y el ejercicio de salvataje siempre tan divertido. «Si supiera que he tomado cerveza con Trejo y su barra en Plaza Once, y que gracias a ellos sé lo de Galerita y lo de Gato Negro… El pobre se hace una idea tan estatuaria del profesorado.»
—Eso puede ser un buen síntoma —dijo esperanzado el doctor Restelli—. La familia morigera. ¿Usted no cree? Claro, cómo no va a creer.
—Observe —dijo López— esas mellizas o poco menos que vienen del lado de Perú. Ahí están cruzando la Avenida. ¿Las sitúa?
—No sé —dijo el doctor Restelli—. ¿Una de blanco y otra de verde?
—Exacto. Sobre todo la de blanco.
—Está muy bien. Sí, la de blanco. Hum, buenas pantorrillas. Quizá un poquito apurada al caminar. ¿No vendrán a la reunión?