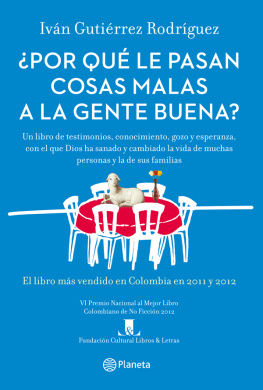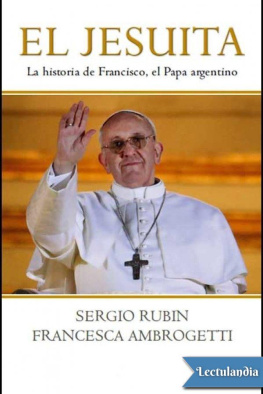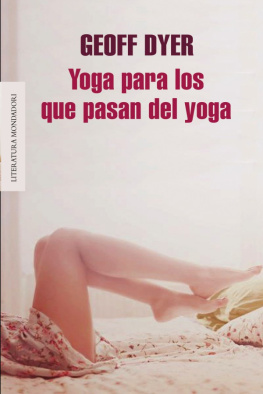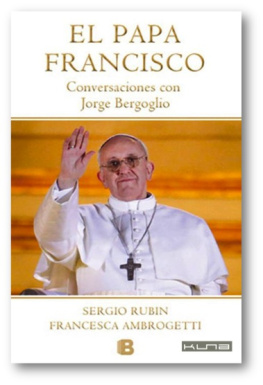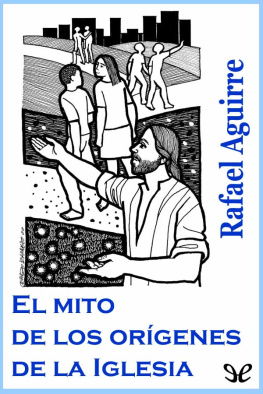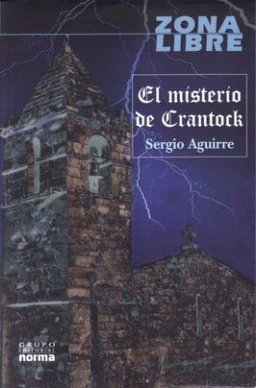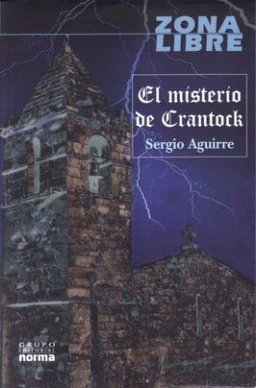
El rumor de que en Crantock ocurría algo que escapaba a la razón y a la naturaleza siempre se mantuvo vivo entre sus habitantes. Pero era tan apacible y generosa la vida en aquel lejano valle del sur, que nada hacía esperar el curioso final que tuvo el pueblo de Crantock, esa horrenda tarde de enero.
Era un lugar cuya belleza difícilmente olvidaban quienes alguna vez lo vieron, en medio de ese profundo valle. En uno de sus extremos se erguía el Perimontu, con sus cúspides eternamente nevadas. A sus pies la región se extendía verde y esplendorosa, dividida por el río que bajaba serpenteando entre los bosques para atravesar el pueblo y los prados y perderse, otra vez, en la hondura de la vegetación. Las casas, como una breve pausa de grises en el medio del valle, se amontonaban hacia el centro y se esparcían, cada vez más distanciadas, hasta confundirse con las granjas, en las afueras. A su alrededor se veían los sembradíos, pequeños e irregulares, que desde la altura semejaban retazos de telas verdes unidos por costuras de piedra.
Crantock había sido fundado en 1928, cuando un grupo de inmigrantes escoceses descubrió aquel paisaje que evocaba su tierra de origen. Entonces construyeron las primeras casas con las piedras de la zona e hicieron los primeros cultivos. Y en muy poco tiempo se transformó en lo que después sería: un lugar bello, próspero y tranquilo.
Pero cuando la última luz del día s e apagaba, cuando las calles y l os jardines quedaban desiertos y en el bosque sólo se oía el grito de la lechuza, algo secreto irrumpía en el silencio de la noche, en cualquier rincón del valle, sin que nada lo anunciase, como sobreviene lo oculto, lo que no se puede comprender.
1954
A lma en tró al bosque después de mirar hacia todos lados. Nadie la había visto salir por los fondos de su casa, ni cuando corrió hacia la montaña, antes de desaparecer entre los árboles. Eran las siete de la tarde de un día de verano. Sus padres estaban en el campo y su hermana visitaba a los abuelos. No volverían hasta la hora de la cena.
Una sola vez se habían encontrado allí, pero recordaba el sendero que conducía a los dos daros; uno pequeño, y más arriba el grande, donde Juan la esperaba. Se había puesto su vestido rojo. Debía tener cuidado de queja maleza no lo ensuciara. Su madre se daría cuenta.
Llegó al primer claro, una especie de terraza desde donde divisó el pueblo, allí abajo, y los montes, del otro lado del valle. Cuesta arriba, la vegetación se hacía más cerrada, los senderos más estrechos y el sol apenas penetraba por el follaje. A través de la espesura parecía un punto rojo, vivo, moviéndose en el verde profundo del bosque.
Las ramas bajas la obligaban a caminar con dificultad, mientras sentía la hierba húmeda rozando sus piernas. Podía escuchar los latidos de su corazón. Pensaba en él, en todo lo que tenían que hacer para estar juntos. De pronto se detuvo. Dudó de que hubiese tomado el camino correcto. No reconocía aquel lugar. Allí la arboleda, más frondosa, cobraba mayor altura y ya era imposible ver un pedazo de cielo. Aquél era un lugar oscuro y fresco. Un silencio asombroso parecía brotar del bosque. Alzó lo ojos y vio a un pájaro posado en una rama. El pájaro, al advertir su presencia, huyó volando raso entre los troncos de los árboles.
-Me hiciste esperar...
Alma se volvió en dirección a la voz. Era Juan, que salía de atrás de unos arbustos.
Se acercó a ella, la abrazó, la besó, y tomándola de la mano la condujo hasta detenerse al pie de un árbol.
-¿Qué pasa? -preguntó Alma.
El muchacho la miró de una manera extraña, y le rozó la mejilla con el dorso de la mano. Después, sin contestarle, llevó su mano al bolsillo del pantalón y sacó una navaja. Con la navaja en el puño, se dio vuelta e hizo saltar un trozo de la corteza del árbol, después otro, y así hast a que apareció la primera letra de sus nombres. Ella lo observaba y sonreía, hasta que él concluyó, encerrándolos en un corazón: Alma y Juan. Era un corazón feo y desprolijo, con uno de los lados deforme, pero a ella le pareció lo más hermoso que había visto en su vida.
Más tarde descendían rápidamente por el sendero. Cuando llegaron al primer claro alcanzaron a ver, en el poniente, que el crepúsculo parecía un enorme incendio oculto detrás de los cerros, y que a través de las curiosas formas que las nubes habían tomado en esa parte del cielo, despedía vapores blancos, lilas, amarillos y púrpuras.
Alma no recordaba un atardecer así. Sentía la mano firme de Juan tomándola de la cintura, y le pareció que descubría, por primera vez, el cielo. Alma jamás había sido tan feliz.
Nunca más regresaron a ese lugar del bosque. Arinque ella volvería a ver ese árbol, por accidente, cuarenta años después.
Una ventosa noche de otoño, el padre Castillo se hallaba sentado junto al hogar, en su sillón de madera. En la mano sostenía un vaso de ginebra. No era habitual que el padre Castillo permaneciese despierto hasta esa hora, y tampoco que tomara alcohol. Pero no conseguía dejar de pensar en la última confesión de esa tarde.
Como todos los jueves, el padre Castillo había abierto las puertas de la iglesia más temprano para permanecer en el confesionario hasta la hora de la misa. Aunque no estaba en su naturaleza demostrarlo, sentía una gran preocupación por sus fieles, y después de la cena destinaba un momento para meditar sobre las confesiones que había escuchado. Fueron cinco, esa tarde: Lucía Babor, Olivia Reyes, la señora Bean, el niño de los Muro, y la señora Fogerty.
Lucía, la menor de los Babor, confesó malos pensamientos, y uno en particular: que el novio de su hermana se moría.
Tratándose de semejante individuo, el padre Castillo no se sorprendió de que alguien se viera asaltado por tales pensamientos. Sin embargo, en la confesión de Lucía había percibido algo más que pensamientos: un deseo. Y el padre Castillo sentía temor de algunos deseos. Especialmente si provenían de una niña de trece años.
Luda dijo que Juan decía cosas malas de "una persona" que ella quería mucho. Pero no mencionó su nombre. Eso lo alarmaba, porque sólo había una razón para ocultarlo: esa niña estaba enamorada. Aunque Lucía era apenas una criatura, el padre Castillo temía lo peor. Lo ocurrido con Alma, su hermana mayor, era el tipo de cosas que podía suceder: Alma esperaba un hijo de Juan Vega. En pocas semanas, al menos, se casarían. Todo el pueblo sabía que Juan no era un buen muchacho, pero Alma, la dulce Alma, se había enamorado. ¿Qué le esperaba a esa niña, al lado de alguien tan violento? Secretamente, el padre Castillo consideraba que el amor terrenal era a veces una enfermedad, inevitable tal vez, pero una enfermedad al fin. Y aún más en los jóvenes. Sólo una enfermedad lograba enturbiar el juicio de esa manera y conducir a la equivocación, a la infelicidad. Sin embargo no fue lo que le dijo a Lucía en el confesionario. Le explicó, en cambio, que los actos impuros manchan el amor, e insistió en que recordase que el verdadero amor podía esperar todo el tiempo que fuera necesario.
La señora Bean sólo encontró un pecado para confesar esa tarde. Desde muy joven, Francisca Bean había desarrollado una impresionante obsesión por la limpieza, que comenzó por su casa, y gradualmente fue extendiéndose a su alma. El esposo, un hombre de carácter débil, había muerto a los pocos años de casados, antes de que hubiesen tenido hijos. Desde entonces adquirió el extraño hábito de detenerse, en cualquier momento de la jornada, para revisar su conciencia. Había llegado, incluso, a inventar un tipo de pecado: "el pecado silencioso". El que, "por astucia del diablo no penetra en la conciencia", decía. "Como las bacterias: no se ven, pero están". Aunque el padre Castillo la consideraba una devota ferviente, en el pueblo muchos opinaban que era una fanática. Para otros, en cambio, una mujer muy religiosa; aunque en muchas ocasiones, durante la misa, estos últimos no podían evitar reírse de los tonos dramáticos que utilizaba la señora Bean al rezar. Esa tarde el padre Castillo la escuchó confesar que había dado mal su receta de galletas de jengibre a una vecina. Cincuenta gramos de harina de más eran suficientes para que no salie ran igual. Después de todo era su receta, y todos en Crantock sabían que las mejores galletas de jengibre eran las que ella hacía. "¿Vanidad, nunca dejarás tranquilas a las mujeres?" había repetido por horas la madre del padre Castillo una noche, maquillándose sin descanso frente al espejo, mientras él trataba de dormir. El sacerdote ahuyentó esa imagen de su infancia y volvió a la señora Bean. A pesar de que en el confesionario ella asentía permanentemente con la cabeza, diciendo “Sí padre, sí padre", él sospechaba que no podía escuchar sus consejos. A veces temía por ella, por su salud. Porque consideraba que la señora Bean era, por sobre cualquier otra cosa, una mujer extremadamente frágil.