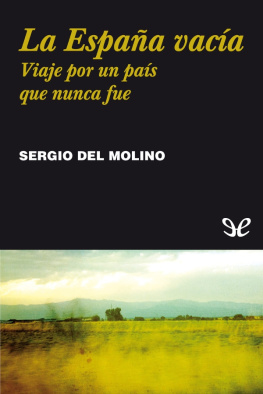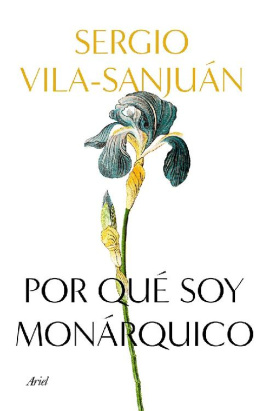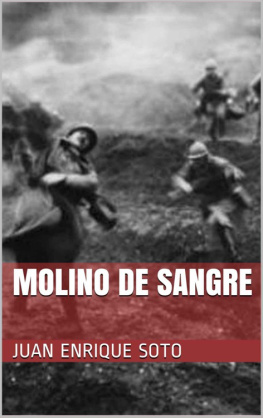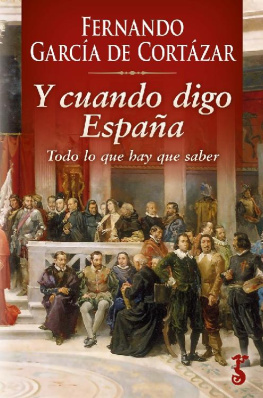Agradecimientos
Aunque no puedo culpar a nadie de mis errores, pues los libros son una cuestión entre el autor y sus entrañas, sería injusto que me atribuyera todos los méritos, además de incoherente con los postulados de este ensayo, donde tantas veces he defendido que somos el producto de un aquí y de un ahora.
Mi primera y mayor gratitud se dirige a Pilar Álvarez, directora literaria de Alfaguara. Decir que es mi editora sería quedarme corto. Pilar es mi amiga, mi consejera y mi Pepito Grillo. Una persona tan generosa que me permitió molestarla en mitad de sus vacaciones para contarle que me había salido un libro en el bancal, que había empezado a escribir algo que necesitaba sacarme de encima y que debía valorarlo. En lugar de insultarme e instarme a buscar otra editorial donde me aguantasen estas impertinencias, me pidió que le mandase lo poco que llevaba escrito y lo leyó de inmediato. Escríbelo, me dijo, céntrate tan sólo en escribirlo. Muchas de sus sugerencias, a veces formuladas en el tono confianzudo y descarado que se permiten los mejores amigos, han ennoblecido el manuscrito y me han ayudado a modular mis palabras y a mantener el discurso en la carretera principal, sin perderme por desvíos o atajos.
A Ella Sher, mi agente literaria, le debo también la complicidad y la amistad de tantos años, y la tranquilidad que me da saber que cuida de mí en todo aquello que ignoro y malogro.
A todo el equipo español de Alfaguara y Penguin Random House, responsable de que estas páginas puedan llamarse libro: Pilar Reyes, María Fasce, Gerardo Marín, Melca Pérez, Blanca Establés, María Contreras, Paloma Castro, Carlota del Amo, José Rafoso, Carla Gómez y Raquel Abad.
Siempre sostengo que una de las ventajas de trabajar en los medios es que me obligo a leer con atención libros y conocer a autores a los que no me acercaría de otro modo. Sin esa faceta de periodista, me pasarían inadvertidas muchas de las señales entre el ruido que he marcado en el ensayo. Mi naturaleza perezosa haría mis libros mucho más solipsistas y esotéricos. Gracias a Yahvé, el trabajo me fuerza a tener al menos un pie en el suelo y un ojo en la calle.
En primer lugar, agradezco a Carlos Alsina que me deje compartir micrófono cada semana. La afinidad que siento por su forma de narrar la política ha sido una inspiración poderosa en este ensayo. Su aplomo diario me anima a ser más asertivo y a pisar con un pie menos cauteloso, lo que era imprescindible para el tono que buscaba. Su voz es una de las señales más potentes entre el ruido.
A Joaquín Estefanía, por todo lo expuesto en la introducción y por darme la oportunidad de emitir, tres veces por semana en El País, mis propias señales contra el ruido, aunque a veces no sean claras ni todo lo fulminantes que debieran. También, por supuesto, a toda la redacción del periódico, que me toma más en serio que yo mismo.
A Fernando Savater, que me invitó a pensar en un ensayo largo que me publicó en Claves de razón práctica. Poner en orden lo que entonces eran intuiciones difusas es parte de la génesis de este libro.
A Miguel Mora, que me encargó el comisariado de unas jornadas sobre la España vacía en el parador de Sigüenza en noviembre de 2019 que reunieron a un público variado y muy numeroso venido de medio país. También a Óscar López, presidente de Paradores, anfitrión de aquel cónclave, lector temprano de mis ensayos y político convencido de que hay un discurso potente y firme que puede vivificar la convivencia entre los españoles. De aquellas conversaciones en Sigüenza, tan plurales y tumultuosas, me llevé un montón de pensamientos, algunos de los cuales han encontrado forma literaria en Contra la España vacía.
A Edu Galán, con quien tantas noches he acabado riéndome contra la idiotez, dejando en el aire algunas señales etílicas y roncas que, sin embargo, se distinguían bien del ruido.
Por supuesto, a mis amigos de La Cultureta, que semana tras semana me ofrecen una versión radiofónica de la tertulia del Pombo o de cualquiera de las que frecuentaban los intelectuales españoles hace cien años. A Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Isabel Vázquez, J. F. León y Carlos Zúmer: gracias.
A la Fundación Escritura(s) y la escuela Fuentetaja, que me invitó a impartir un curso que titulé Escribir un país, en cuya bibliografía y temario encapsulé versiones embrionarias de algunas ideas desarrolladas aquí.
A todos los periodistas, cargos públicos, gestores culturales, rectores universitarios y activistas que, a lo largo de estos cinco años, me han invitado a cientos de foros culturales, sociales, políticos y académicos para debatir con libertad y largura qué diablos es España y por qué merece seguir discutiéndose. Gracias por cada crítica y cada apostilla, pues el pensamiento no es tal hasta que no se expresa en forma dialéctica.
La escritura de este libro coincidió con la recaída en un maldito cáncer de mi amigo Javier Rodrigo, historiador cuyas reflexiones y trabajos sobre la violencia política han sido un referente y un horizonte moral para mí desde que nos conocemos, hace ya demasiados años. Si el lector me ha notado distraído en algún pasaje, se debe a que estaba pensando en él y lanzando mis mejores señales entre el ruido para que se cure de una vez. A él dedico este esfuerzo en forma de libro, como ofrenda pagana por su salud.
Comparte la dedicatoria, y seguro que no le importa, con mi hijo Daniel y mi mujer, Cristina Delgado, que siempre estaban al otro lado de la puerta, dispuestos a recoger lo que queda de mí cuando termino un libro.
Zaragoza
Marzo de 2021
Algo así como una conclusión
Los protagonistas de la transición democrática de la década de 1970 no fueron héroes ni santos de moral impoluta. Entre los líderes políticos y los ponentes constitucionales abundaron los cínicos, los oportunistas y los maquiavélicos calculadores. También los mediocres ambiciosos y resentidos. Casi todos eran tipos duros, machos con los pulmones negros de fumar que no se andaban con tonterías ni abusaban del eufemismo. Había apparatchiks del tardofranquismo como Adolfo Suárez, a quien el periodista Gregorio Morán retrató como un arribista sibilino en una biografía temprana publicada en 1979. Había viejos ministros de Franco, como Manuel Fraga, que sólo podían pasar por liberales en el contexto atroz de una dictadura. A la izquierda destacaban políticos realistas como Felipe González, que, pese a su juventud y buenos modales, se había curtido plantando cara a la vieja guardia y dando muestras de una asertividad pétrea que nunca titubeaba en el fraseo. Más a la izquierda estaba Santiago Carrillo, viejo zorro que había subido y bajado todos los círculos del infierno cínico, como correspondía a uno de los dirigentes comunistas más veteranos del mundo, endurecido por la guerra, las purgas y el exilio larguísimo. No era más dulce el panorama entre los nacionalistas catalanes y vascos, gobernados los primeros por un Jordi Pujol cesarista, y los segundos por un PNV que se sentaba sobre el polvorín de ETA. Por no hablar del rey, educado a las faldas de Franco con aires rijosos de montería.
La transición no fue una excursión de jóvenes idealistas y fraternales, sino el ayuntamiento desganado de unos tipos encallecidos por las miserias de la vida que hubieran preferido no haberse encontrado. Casi ningún cronista daba dos pesetas por el entendimiento de tanto macho alfa. Si lograron alumbrar la mejor democracia que ha tenido España fue por azar y porque todos sabían que, solos, no tenían poder para imponer ningún proyecto. O cedían todos hasta alcanzar un mínimo aceptable o no habría forma de resolver ese bloqueo ni esquivar un nuevo conflicto civil. Es decir, todos veían el país tal cual era, no se hacían ilusiones sobre su posición en él ni sobre la sociedad española, y negociaron en consecuencia, condenados a aguantarse.