A DIÓS A C INECITTÀ
JULIÁN COMAS

SÍGUENOS EN

 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks
 @megustaleer
@megustaleer
 @megustaleer
@megustaleer

Te recuerdo cada día
Roma, 2017
Su madre solía decirle que todos tenemos un lugar en el que podemos sentirnos como en casa, aunque nunca hayamos puesto los pies allí. Jerry Weintraub descubrió, nada más verlo, que el suyo era ese.
Una cálida sensación de familiaridad le recorrió el cuerpo cuando, tras un trayecto de media hora desde Piazza Nazzionale, emergió de la boca de metro y se encontró frente al edificio de acceso a los estudios: dos torres de planta rectangular que flanqueaban un cuerpo central de líneas rectas, con una puerta acristalada y otras dos, para vehículos, a los lados.
Y en la parte superior, en caracteres elegantes que destilaban un cierto aire art déco, aquella única y mágica palabra.
CINECITTÀ.
Sintió la dentellada amarga de la desazón al pensar que dentro de muy poco todo aquello ya no existiría. Debería haber leyes que protegieran lugares como aquel, se dijo. Ordenanzas que amparasen a los creadores de sueños de la codicia de especuladores y financieros. Pero no las había. Hacía tiempo que se había resignado a que las legislaciones no se hicieran para cobijar a los artistas, sino para proporcionarles una coartada a los mercaderes.
Empezaría el reportaje con aquella reflexión, decidió. Solo una pincelada social, sin pasarse. A la revista, que era quien le pagaba el viaje, la política se la traía al pairo. Lo que le pedía era glamour, anécdotas de las grandes estrellas. Devolverles a sus lectores el aroma de una época dorada del cine que se había extinguido, como los dinosaurios, ya hacía mucho tiempo. Se consoló pensando que, si también conseguía colarle el tema al suplemento del periódico, quizá podría explayarse un poco más. Cuando le había sugerido el artículo al redactor jefe, no le había hecho ascos a la idea. Pero sin comprometerse a nada. Ahora mismo, en España importaban otras cosas. Por mucho que Cinecittà fuese uno de los grandes iconos del cine europeo, comprometer seis u ocho páginas a echarle un último vistazo antes de que sucumbiera bajo las garras de los promotores inmobiliarios era mucho comprometer. Y si lo hacía, había añadido, dejando una esperanzadora puerta abierta, sería pagando más bien poco.
¡Como si en España alguna vez pagasen mucho!
Jerry todavía no terminaba de creerse que hubiese cambiado la arena de las playas de Malibú y las estrellas del Walk of Fame por los arcos neomúdejares de Las Ventas o las maravillas del barrio de Malasaña. Pero ya llevaba casi cinco años viviendo en un pequeño apartamento a dos pasos de Herrera Oria, en la Ciudad de los Periodistas —aquella idea de colocar a los de su gremio en un mismo barrio aún le parecía ligeramente inquietante, pese a haber constatado que lo que menos abundaba en la ciudad, eran periodistas—. Y no se había arrepentido ni una sola vez. Su padre, que había luchado en la Brigada Lincoln con dieciocho años recién cumplidos, le había contagiado desde niño su fascinación por aquel país de contrastes tan marcados. Y, después de que Angela le sacara los ojos con el divorcio, había aceptado la oferta de un editor amigo que, habiendo pasado por un trago similar, le había echado un cable ofreciéndole escribir un libro sobre la loca aventura del productor Samuel Bronston en la España de los sesenta.
Tal y como estaba, habría aceptado escribir una monografía sobre la pesca del barbo en Nueva Gales del Sur.
Había volado a Madrid para un viaje de documentación de dos semanas y ya llevaba casi un lustro. Los hombres de su familia debían de llevarlo en los genes... Gracias a su dominio del idioma —otra cosa más que agradecerle al viejo— enseguida había encontrado trabajo en diversos medios. En aquel país nadie quería contratar a un redactor fijo, pero un colaborador freelance, con buenos contactos en Hollywood, era otra cosa. Y entre aquello y los restos del naufragio de su vida anterior, había tenido suficiente para establecerse.
Sabía que algún día regresaría a Los Ángeles. Pero no tenía prisa en echar de menos los paseos por El Retiro, las tardes en el Prado o en el Thyssen o las croquetas de bacalao de Casa Labra. Todo a su tiempo.
Ya había divagado bastante. Regresó a la mítica entrada, tratando de imaginarse cuántas cosas habían cambiado en aquel lugar desde que lo inaugurase, el mismísimo Benito Mussolini, ochenta años atrás. No demasiadas: la boca de metro frente al portón, la amplia avenida que te permitía llegar en coche y, por supuesto, el enorme edificio de apartamentos del otro lado de la calle. Pero poco más. Por una vez, el régimen del Duce había hecho las cosas bien. Mussolini se había gastado cuatro millones de liras de 1937 en una infraestructura destinada a hacer posible «que la Italia fascista difunda a todo el mundo lo más rápidamente la civilización de Roma». Y, con ese dineral, el arquitecto Gino Peressutti se las apañó para levantar, en solo 457 días, 73 instalaciones. Incluidos platós, centrales eléctricas, oficinas y despachos, laboratorios, salas de proyección, almacenes de attrezzo y talleres de construcción. Una auténtica ciudad del cine, tan bien diseñada que apenas había necesitado unos pocos retoques en ocho décadas de existencia y funcionamiento.
Si sus generales hubiesen sido igual de eficaces que sus arquitectos, pensó Jerry con sorna, otro gallo le habría cantado a aquel dictador de opereta que quería parecerse a los césares, aunque su segundo nombre fuese, irónicamente, tan cartaginés como Amilcare.
Recordó, con un deje de nostalgia, los grandes cineastas que habían trabajado allí: Fellini, De Sica, Wyler, Mankiewicz, los dos Vidor, Wise, LeRoy, Reed, Coppola, Scorsese. La cantidad ingente de imágenes inolvidables que habían sido concebidas y rodadas más allá de aquella entrada emblemática: La carrera de cuadrigas de Ben-Hur. La Roma de Nerón. La Troya de Príamo. Y todo para terminar albergando la casa del concurso televisivo Grande Fratello, que, si no lo remediaba un milagro, sería lo último que se habría hecho en los estudios.
Jerry suspiró. ¡Si FeFe levantara la cabeza! Claro que, con su sentido del humor grotesco, puede que hasta le hubiera parecido divertido: un montón de personajes dignos de Amarcord utilizando su amado plató número 5 para hacerse populares en todo el país a base de airear sus bajos instintos en las ondas hertzianas.
Y si el maestro hubiese sido capaz de encontrarle la gracia a aquel chiste malo, ¿quién era él para no reírse?
Caminó lentamente hasta el portal. Le habría encantado poder franquearlo a bordo de un Alfa Romeo descapotable, rojo, como las estrellas de los viejos tiempos. Con una mujer hermosa de enormes gafas de sol y pañuelo en la cabeza en el asiento del copiloto. Pero lo que le pagaba la revista no daba para tanto. En lugar de eso, había estado a punto de enarbolar el carnet de prensa para ahorrarse la entrada. Ya se estaba llevando la mano al bolsillo cuando le pareció que el fantasma del feroz ujier Pappalardo lo atisbaba, colérico, desde el interior de su garita.





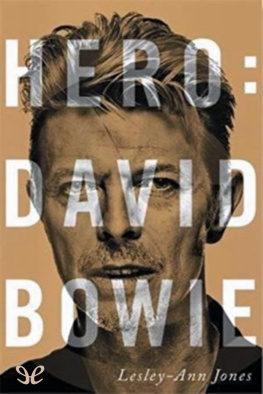


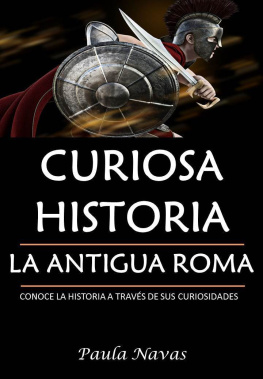
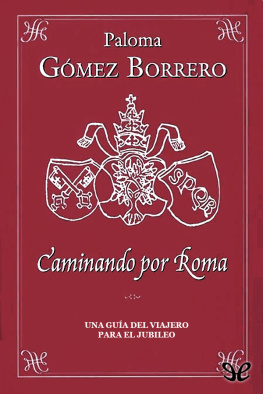

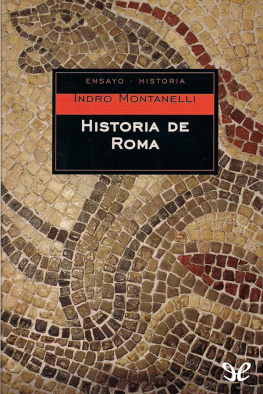


 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer