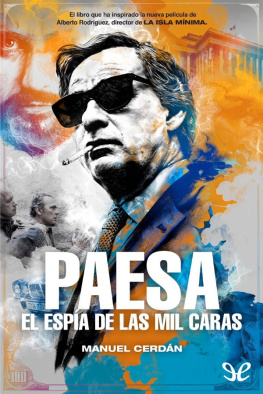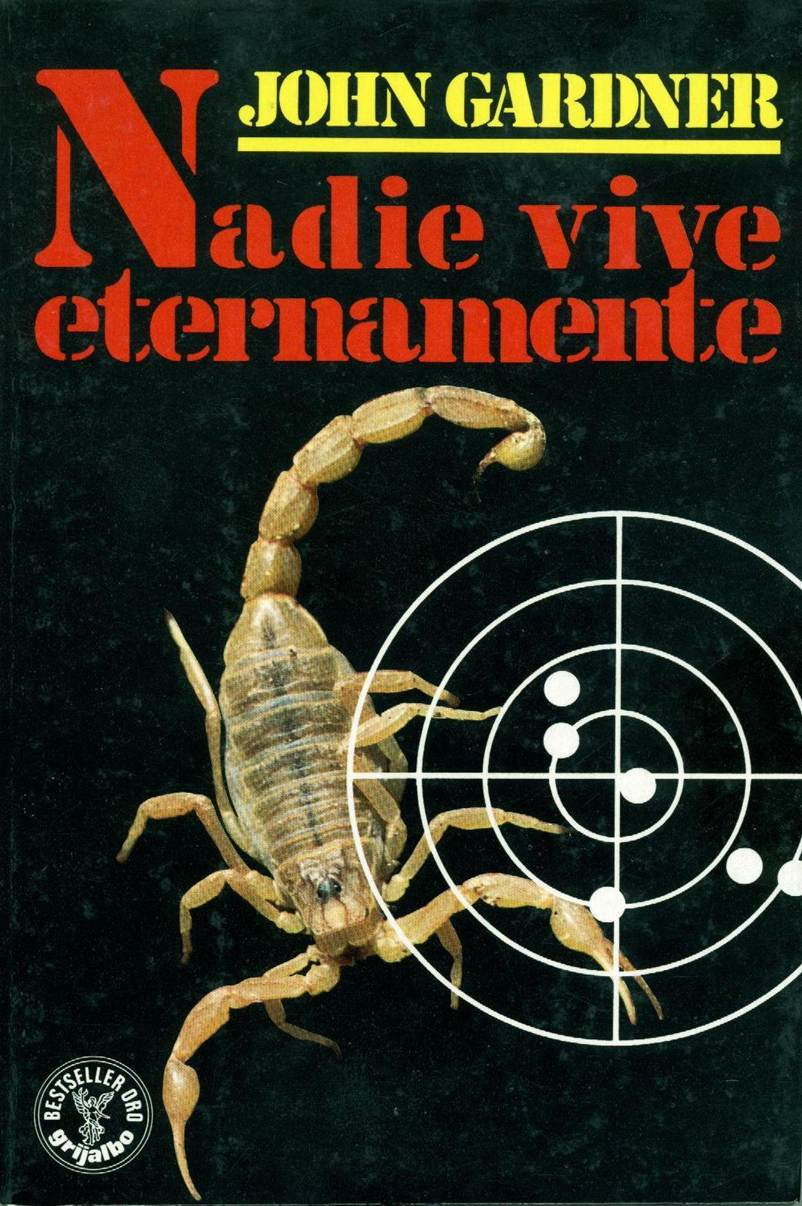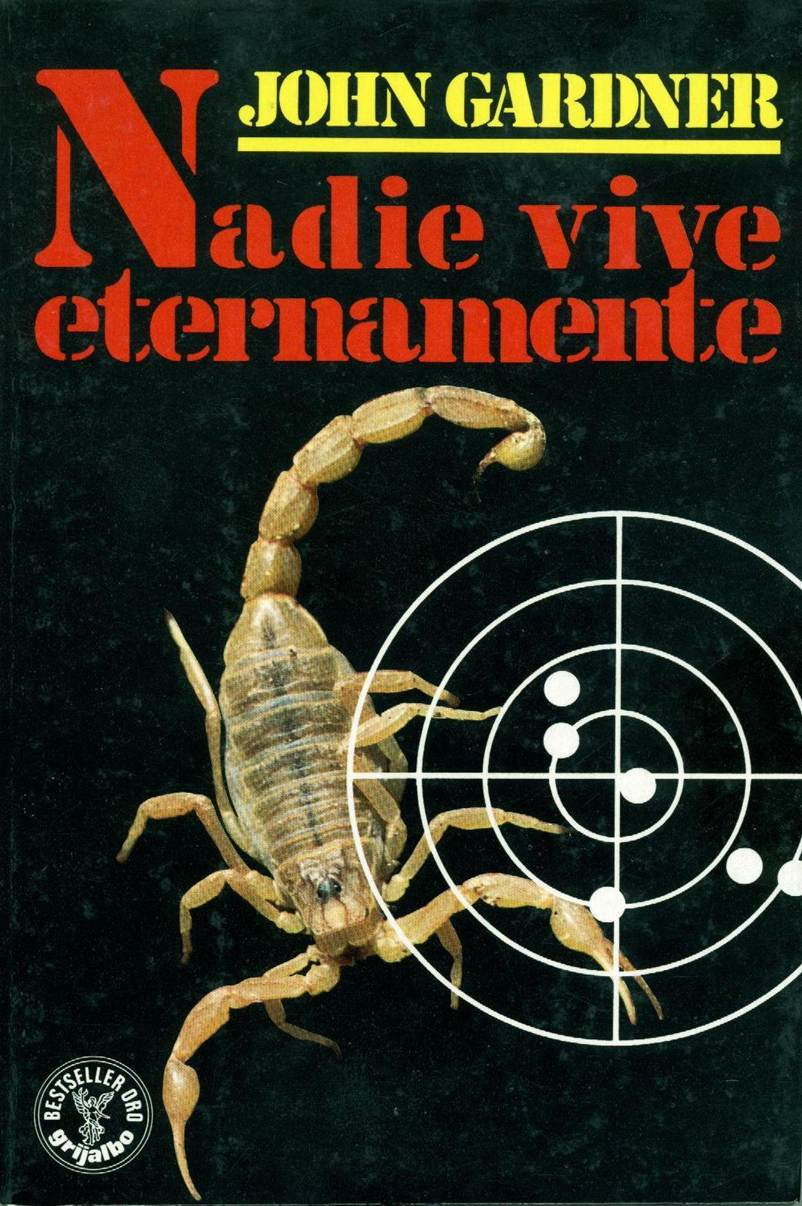
John Gardner
Nadie Vive Enternamente
Nobody Lives Forever
(1986)
Traducido por Maria Antonia Menini
Para Peter y Peg, con afecto
James Bond hizo la señal con demasiado retraso, pisó el freno con más violencia de la que hubiera deseado un instructor de conducción de la Bentley y efectuó un viraje con su impresionante automóvil para abandonar la autopista E-5 y enfilar la última salida, al norte de Bruselas. Era una simple precaución. Si tenía que llegar a Estrasburgo antes de medianoche, hubiera sido más lógico seguir la carretera de circunvalación de Bruselas y dirigirse después al sur por la N-4 belga. Y, sin embargo, incluso en período de vacaciones, Bond sabía que era prudente permanecer alerta. El pequeño rodeo a través del país le permitiría establecer con rapidez si alguien le pisaba los talones y, al cabo de aproximadamente una hora, podría tomar la E-40.
En los últimos tiempos, se había cursado una circular a todos los agentes del Servicio Secreto, recomendándoles «vigilancia constante, incluso fuera de servicio y, particularmente, en período de vacaciones y allende las fronteras del país».
Tomó el transbordador de Ostende y se produjo un retraso de una hora. A media travesía, el buque se detuvo, lanzaron al mar una lancha salvavidas y ésta inició una operación de búsqueda, surcando las aguas en un amplio círculo. Al cabo de unos cuarenta minutos, la lancha regresó y apareció en el cielo un helicóptero mientras el buque reanudaba la travesía.
Poco después se difundió la noticia entre los pasajeros: dos hombres se habían arrojado por la borda y se daban, al parecer, por perdidos.
– Un par de jóvenes juguetones -dijo el camarero-. Pero se pasaron un poco de la raya. Probablemente han sido despedazados por las hélices.
Tras superar la aduana, Bond se adentró por una calle secundaria, abrió el compartimento secreto del tablero de instrumentos de su Bentley Mulsanne Turbo, comprobó que su ASP automática de 9 mm y los cargadores de repuesto estaban intactos y sacó la pequeña varilla de operaciones, encerrada en una suave funda de cuero. Cerró el compartimento, se aflojó el cinturón e introdujo la funda de tal manera que la varilla le colgara a la altura de la cadera derecha. Era una pieza eficaz, pero que se podía ocultar perfectamente: una barra de color negro de unos quince centímetros de longitud. Utilizada por un hombre experto, podía ser letal.
Al moverse en el asiento del conductor, Bond notó que el duro metal se le clavaba en la cadera. Aminoró la marcha del vehículo hasta cuarenta kilómetros, por hora sin perder de vista los espejos mientras doblaba esquinas y curvas, y la volvió a aminorar automáticamente al llegar al otro lado. Al cabo de media hora, tuvo la certeza de que no le seguían.
Aunque se atenía a las recomendaciones de la circular, le pareció que se mostraba más precavido que de costumbre. ¿Un sexto sentido del peligro o tal vez el comentario que le hizo «M» dos días antes?
– No hubiera podido elegir un peor momento para marcharse, cero cero siete -rezongó el jefe sin que Bond le hiciera mucho caso.
«M» era famoso por su actitud negativa con respecto a las vacaciones de sus subordinados.
– Estoy en mi derecho, señor. Convino usted en que ahora me podría tomar un mes libre. Si bien recuerda, tuve que aplazarlo a principios de año.
– Moneypenny también se irá a deambular por toda Europa. ¿No pensará…?
– ¿Acompañar a miss Moneypenny? No, señor.
– Pues, entonces, supongo que irá a Jamaica o a alguna de sus habituales guaridas Caribeñas -dijo «M», frunciendo el ceño.
– No, señor. Primero, Roma. Después, unos días en la Riviera dei Fiori antes de trasladarme a Austria… para recoger a May, mi ama de llaves. Espero que, para entonces, ya esté lo bastante repuesta como para regresar a Londres.
– Ya…, ya -«M» no se había ablandado lo más mínimo-. Bien, deje su itinerario al jefe de Estado Mayor. Nunca se sabe cuándo podemos necesitarle.
– Ya lo hice, señor.
– Cuídese, cero cero siete. Cuídese mucho. El continente europeo es un semillero de maleantes últimamente, y todas las precauciones son pocas.
La fría y cortante mirada de sus ojos indujo a Bond a preguntarse si le estarían ocultando algo.
Mientras Bond abandonaba el despacho de «M», el anciano tuvo el detalle de decir que esperaba que las noticias sobre May fueran buenas.
En aquellos momentos, May, la anciana ama de llaves escocesa de Bond, parecía ser la única preocupación en un horizonte por lo demás despejado. En el transcurso del invierno, había sufrido dos graves ataques de bronquitis y su estado se había deteriorado bastante. Llevaba con Bond más tiempo del que ambos hubieran deseado recordar. Es más, aparte el Servicio, ella era la única constante en la ajetreada vida de Bond.
Tras el segundo ataque bronquial, Bond insistió en que un médico de Harley Street contratado por el Servicio le hiciera un chequeo completo y, aunque May opuso resistencia, alegando que era «más fuerte que un roble» y que aún no estaba «dispuesta a irse al otro barrio», Bond la acompañó él mismo al consultorio. Hubo a continuación una angustiosa semana durante la cual May pasó de un especialista a otro y no paró de protestar. Sin embargo, los resultados de las pruebas fueron inequívocos. El pulmón izquierdo estaba gravemente dañado y había muchas posibilidades de que la dolencia se extendiera. A menos que el pulmón se extirpara enseguida y la paciente se sometiera por lo menos a tres semanas de obligado reposo y cuidados, no era probable que May pudiera celebrar su siguiente cumpleaños.
La operación corrió a cargo del mejor cirujano que el dinero de Bond pudo pagar y, una vez repuesta lo suficiente, May fue enviada a una clínica mundialmente famosa especializada en su dolencia, la Klinik Mozart, en las montañas del sur de Salzburgo. Bond telefoneaba a la clínica con regularidad y allí le informaban de los asombrosos progresos de May.
La víspera incluso habló con ella personalmente y ahora sonrió para sus adentros al recordar el tono de su voz y su menosprecio al hablar de la clínica. Debía estar reorganizando a todo el personal e invocando la cólera de sus antepasados de Glen Orchy sobre todo quisque, desde las criadas hasta los cocineros.
– No saben preparar un bocado como Dios manda, míster James, esa es la pura verdad; y las criadas no tienen idea de cómo se hace una cama. Yo no las contrataría por nada del mundo…, y usted paga todo este dinero para que yo esté aquí. Le digo, míster James, que es un despilfarro, un despilfarro crinimal.
May jamás había aprendido a pronunciar correctamente la palabra «criminal».
– Estoy seguro de que te cuidan muy bien, May.
Menuda era May, pensó para sus adentros. Si las cosas no se hacían a su modo, no le gustaban. La Klinik Mozart debía de ser un purgatorio para ella. May era demasiado independiente para ser una buena enferma.
Bond comprobó la gasolina y le pareció oportuno llenar el depósito antes de cubrir el largo trecho que le esperaba en la E-40. Tras cerciorarse de que no le seguían, se concentró en la búsqueda de un garaje. Ya eran más de las siete de la tarde y apenas había tráfico. Cruzó dos aldeas y vio las señales indicadoras de la proximidad de la autopista. Después, en un vacío tramo recto de carretera, descubrió los chillones rótulos de una pequeña estación de servicio.
Parecía desierta y no había nadie junto a las bombas, aunque la puerta del pequeño despacho estaba abierta. Una indicación en rojo advertía de que las bombas no eran de auto-servicio, por lo que acercó el Mulsanne a la bomba de la super y apagó el motor. Al descender del vehículo para estirar un poco las piernas, se percató del tumulto tras el pequeño edificio de ladrillo y cristal. Oyó unas voces enfurecidas y un rumor sordo, como de alguien que hubiera chocado con un automóvil. Bond cerró el vehículo, utilizando el dispositivo de cierre central, y se encaminó a grandes zancadas hacia la esquina del edificio.
Página siguiente