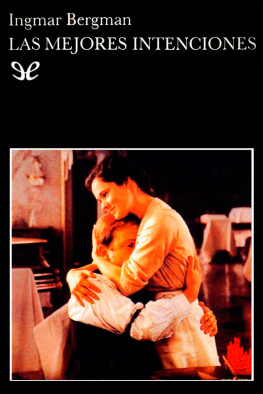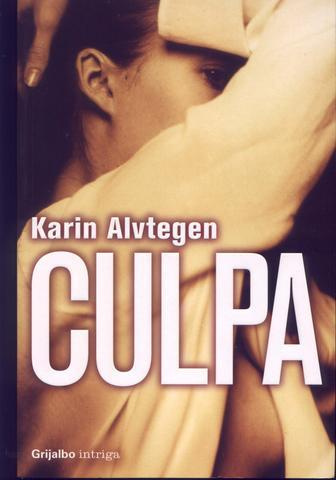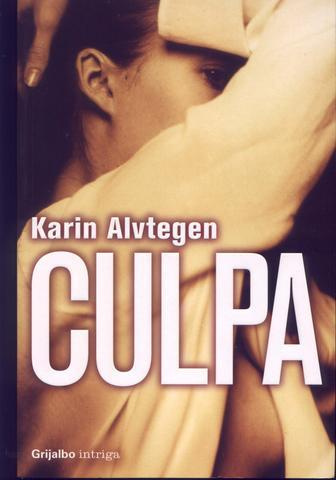
Dedico este libro a mi hermano mayor
Magnus Alvtegen
1 de enero de 1963 – 21 de junio de 1993
Un millón trescientas cincuenta y dos mil coronas. Esa era la suma total. Su fracaso estaba por escrito, cuidadosamente anotado por algún diligente empleado de banco. El café se había enfriado hacía rato. Alargar la mano y levantar la taza parecía algo irrealizable, como una misión imposible.
En un rincón del fondo había dos muchachas sentadas a una mesa riéndose, cada una con un cigarrillo en la mano. No podía oír lo que decían pero con toda seguridad no hablaban de él.
Siempre había odiado el humo de los cigarrillos.
Estaba sentado a una mesa junto a la ventana porque había tenido miedo de desaparecer si se introducía más en aquel local pobremente iluminado. Era la primera vez que salía de su piso en once días, y el desafío le había supuesto un inmenso esfuerzo.
Estaba completamente agotado.
Desde su sitio podía ver la puerta; ya había dejado sobre la mesa el dinero justo del café por si repentinamente sentía la necesidad de salir corriendo. No se podía permitir la propina.
Además, ni siquiera había probado el café.
Sonó la campanilla en la parte superior de la puerta y entró una mujer. El miraba en esa dirección, por lo que no pudo evitar mirarla.
Tanto su abrigo marrón como su cabello negro azabache tenían motas blancas por la nieve que caía fuera. Llevaba unas grandes gafas de sol que le sentaban mal y que se empañaron rápidamente al cerrar la puerta. Se quitó las gafas y miró a las risueñas muchachas del fondo; luego dejó que su mirada vagase por el local. Al verlo a él, un ligero cambio en sus ojos reveló que había encontrado lo que buscaba. Su mirada decidida hizo que él deseara que le tragara la tierra. Ella secó el vaho de sus gafas con un pañuelo, se las volvió a poner y dio con decisión cuatro pasos que la llevaron junto a su mesa, casi rozando la silla de enfrente.
Él no podía ver sus ojos, pero ella estaba demasiado cerca para pensar que miraba a otra persona; durante un instante creyó que la cifra 1.352.000 había aparecido en su frente para delatar su deuda.
Ella inspiró ligeramente.
– ¿Per Wilander, I presume?
Esbozó una ligera sonrisa como si hubiese ensayado la frase y estuviera orgullosa de recordarla.
– Siento llegar tarde, pero ya sabe cómo son las mujeres en mi estado.
Se palmeó suavemente la barriga y entreabrió el abrigo de modo que sobresalió una pequeña redondez. Él no podía pronunciar ni una palabra. Intentó controlar la situación pero no pudo. Quizá la parálisis ya se había extendido por todo el cuerpo.
– Debe saber que dudé antes de llamarle. Me acordaba de ese jugador de tenis que se llama Wilander y quién sabe qué tipo de gente es esa que da la vuelta al mundo dándole un poco a la raqueta y se embolsa millones mientras nosotros tenemos que quedarnos aquí en casa trabajando duro para llegar a fin de mes. ¿Qué hay en darle a la raqueta? Todos lo hacemos y nadie nos paga por eso.
Él la miró fijamente como si la puerta del café hubiera permitido la entrada a una diabla en el local. De cero a cien en tres segundos.
No estaba seguro de que su cerebro soportara esto. La puerta
se encontraba a solo cuatro pasos pero estaba paralizado y la diabla bloqueaba el camino.
– ¡Huy! No paro de hablar. Por favor, un silverte con limón.
La camarera, detrás de la barra, asintió.
– ¿Sabe? En mi situación resulta bastante pesado permanecer mucho tiempo de pie. Las piernas se resienten de soportar tanto peso; el café tampoco es bueno.
Sin quitarse ni el abrigo ni los guantes se encajó en la silla de enfrente. Dejó un gran bolso en el suelo haciendo una mueca.
– La espalda también se resiente. Pero ya comprendo que un detective privado no tiene la culpa de compartir apellido con un tenista de pacotilla. Esa fue la razón de que me armara de valor y finalmente le llamase. ¡Gracias, guapa!
Esto último iba dirigido a la camarera que llegó con una taza de agua hirviendo y una pequeña rodaja de limón.
Estaba paralizado. Ahora no había duda. El cuerpo no le obedecía. Veía a la diabla como a través de un túnel y el resto del local desapareció. Le zumbaban los oídos y los latidos del corazón retumbaban en su pecho.
No consiguió emitir ni un sonido.
– Por supuesto este pequeño encargo no será tan interesante como a los que seguramente está acostumbrado, pero es importantísimo para mí. Mi marido y yo solemos darnos sorpresas, pero últimamente me he sentido muy cansada, por el embarazo, claro, y tengo miedo de haberlo descuidado demasiado.
Parecía haber entrado en los cuarenta. Un par de cejas negras sobresalían por encima de las gafas, el resto del rostro era sonrosado y algo áspero. El cabello era inusualmente negro y cortado estilo paje; pudo ver a través de su túnel que la nieve del abrigo se había derretido pero no la del pelo. Eso le hizo convencerse.
Aquella no era una persona real. Ahora se había vuelto loco de verdad.
– El pequeño encargo es simplemente ir a su lugar de trabajo y entregar este paquete.
Haciendo otra mueca se agachó hacia el bolso y sacó un pequeño paquete. Él inclinó la cabeza para bajar la visión de túnel hacia el tablero de la mesa. El paquete era algo más grande de los que le dan a uno en una joyería cualquiera y el papel estaba lleno de rosas impresas. Debajo de la cinta roja había una rosa seca.
– Solo tiene que dárselo y el resto irá solo. Espero que sepa lo agradecida que le estoy. ¿Cubren mil coronas sus gastos? ¡Huy, cómo pasa el tiempo! Tengo hora con mi ginecólogo.
Se puso de pie sin ninguna dificultad, dejó dos billetes de quinientas y un papel sobre la mesa.
No había tocado su silverte.
– Quizá tenga alguna razón para volver a llamarle -dijo esbozando una sonrisa y desapareció a través de la puerta sonora.
Lo tomó como una amenaza.
Poco a poco el túnel se hizo más grande y su campo de visión abarcó de nuevo todo el local. Desapareció el zumbido de sus oídos y pudo oír la risa de las chicas del fondo. Intentó respirar con calma.
Estaba totalmente desorientado. ¿Qué había pasado? Bajó la vista hacia la mesa y vio que había ocurrido de verdad. El paquete era demasiado palpable para atribuirlo a una pesadilla. Intentó alzar el brazo cuidadosamente y notó que funcionaba. Cogió el papel que ella había dejado sobre la mesa y leyó:
Olof Lundberg
lundberg & co. agencia de publicidad
karlavägen 56
Pobrecito, pensó.
Sintió que el cuerpo le respondía de nuevo. El ataque había pasado. La inverosimilitud de la situación le hizo espabilar y le distrajo de su millón trescientos cincuenta y un mil novecientos noventa y nueve auténticos problemas. Sintió que estaba dispuesto a entregar un paquete en Kuala Lumpur si eso podía disminuir el riesgo de encontrar a esta mujer de nuevo.
Llamó a la camarera para pagar el silverte de la diabla. Esta vino inmediatamente y lanzó una mirada a las tazas sin tocar.
– Bah, hoy es gratis. Además, tampoco era una gran venta.
Sonrió indeciso. No estaba del todo seguro de que el rostro le funcionara. La camarera cogió las tazas y se fue; él intentó ponerse de pie. Las piernas todavía le temblaban pero supuso que podría salir por la puerta sin despertar demasiado la atención.
En la calle aún nevaba. Hacía un frío gélido pero el aire fresco fue como una liberación. Alzó el rostro hacia los copos de nieve y cerró los ojos. Palpó cuidadosamente el paquete en su bolsillo. La rosa seca se apretujaba contra el forro del bolsillo y ahuecó la mano a su alrededor para protegerla.
Página siguiente