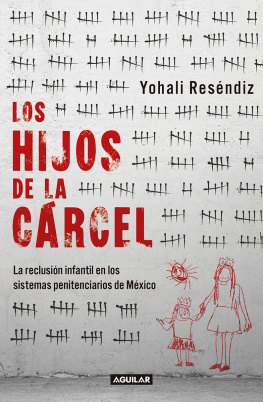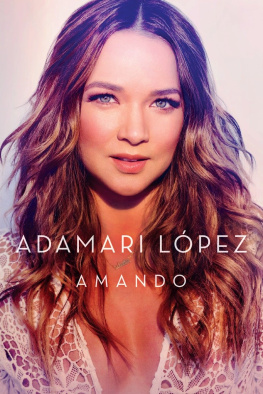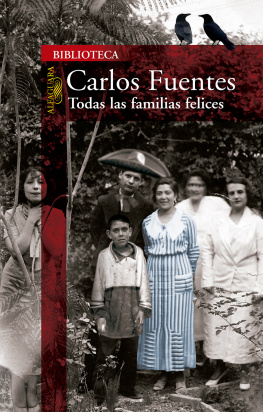Gustavo Martín Garzo
La Carta Cerrada
© 2009, Gustavo Martín Garzo
No lleves al infierno los retratos del cielo.
SILVINA OCAMPO
En mi madre había una herida que nunca se curaba, fue así desde que tengo recuerdos de ella. Era aún muy pequeño cuando la oía llorar por las noches. Lloraba porque su relación con mi padre era un desastre, lloraba por mi hermano, porque su vida apenas era un pálido reflejo de lo que había esperado. Yo iba a su cuarto a consolarla y tenía miedo a encontrarme con algo oscuro y desconocido.
Unos meses antes de su muerte estuvimos paseando por los jardines de la universidad. Yo había terminado el bachillerato y cursaba el primer curso de medicina. Era un domingo de otoño. El sol desprendía llamas de las hojas y los plátanos extendían sobre nuestras cabezas sus gruesas ramas llenas de nudos. Nos sentamos en un banco.
– Te has hecho mayor sin que me diera cuenta -me dijo, con una sonrisa triste.
Mi padre y ella apenas se hablaban y yo, que era su único apoyo, había empezado a volar por mi cuenta. Ya no era el niño que había ayudado a crecer, que la necesitaba hasta para ir a la cama y desabrocharse los cordones de las botas.
Un barrendero había agrupado las hojas muertas y las prendía formando pequeñas hogueras. El humo rojizo flotaba entre los árboles, y el olor de hojas se extendía a nuestro alrededor como una droga.
– Todo se pierde -murmuró resignada.
No supe qué decirle. Desde niño era así. Se quedaba absorta en sus pensamientos y yo no me atrevía a preguntarle por ellos. Me daban miedo esos pensamientos que siempre tenían que ver con el dolor, con la pérdida de algo. El humo venía hacia nosotros y las llamas crepitaban, levantando lenguas doradas y azules. Una nube de partículas negras, como diminutos insectos, nos obligó a levantarnos.
– Anda, vamos.
Mi madre no tenía amigas ni familiares cercanos y, en ese tiempo, apenas salía de casa salvo para hacer la compra o ir a la iglesia. Iba a misa todos los días. Se arrodillaba en los bancos más cercanos al altar y rezaba. Rezaba por mí y por mi hermano. Él había muerto cuando yo tenía seis años, pero ella seguía comportándose como si la siguiera necesitando. Fue así desde que puedo recordar. Decía que tenía dos hijos, uno en el cielo y otro en la tierra. Aún me veo arrodillándome cada noche, al pie de la cama, para dedicarle a mi hermano nuestras oraciones. Luego se acostaba a mi lado, y la oía suspirar por él. Antonio, hijo mío.
Antes de trasladarnos a la que sería su última casa, habíamos vivido en una calle del barrio de San Martín. Era un lugar de pequeños artesanos y tiendas modestas donde todos se conocían. Muy cerca había una plaza con un caño donde las vecinas iban a por agua y se detenían a charlar, mientras se oían los sonidos de las máquinas de una imprenta próxima. La placita estaba bordeada de altas acacias. Habían crecido sin apenas ser podadas y sus ramas se desplegaban sobre nuestras cabezas como una cúpula verde y viva que, al atardecer, se poblaba de pájaros. En primavera, las acacias daban unos racimos de flores blancas que comíamos y llamábamos pan y quesitos.
La piedra caliza de los bancos tenía el color de los huesos y, desde el mirador de nuestra casa, los movimientos de los paseantes poseían una cualidad acuática, de cuerpos sumergidos. Era mi lugar preferido. El suelo era de tarima color miel, y era allí donde desplegaba mis pequeños soldados de goma. Podía pasarme tardes enteras jugando con ellos. Oía el sonido de las campanas de las iglesias próximas, y cuando era verano y las ventanas estaban abiertas, me llegaba el piar de los gorriones y el arrullo de las palomas, que volaban entre las ramas con sus alas de metal.
A menudo iba a ver a mi madre, que estaba en la galería cosiendo. Me gustaba acercarme sin que lo notara, pero procuraba que no me cogiera en sus brazos y se pusiera a besarme, porque eso disgustaba a mi padre, que tenía sus ideas acerca de cómo había que tratar a un verdadero muchacho. Yo era demasiado sensible y todo me daba miedo o me hacía llorar. Y a mi padre no le gustaba que me comportara así. Según él, había demasiadas mujeres en aquella casa e iban a terminar por transformarme en un afeminado. Yo había oído contar a mi madre que durante su embarazo siempre esperó que yo fuera una niña. Y a veces soñaba secretamente con esa niña que a mi madre le hubiera gustado tener.
Recuerdo que me acercaba en silencio para verla. Mi madre tenía buena mano con las plantas y la galería estaba llena de flores. Ella se sentaba a hacer punto junto a una pequeña mesa, y siempre tenía un libro cerca, pues le gustaba mucho leer. No era su belleza la que me atraía. Era algo que permanecía a su lado, que te enseñaba a ver las cosas: la diferencia que había entre unas flores y otras, entre la verdad y la mentira, entre los sueños y las cosas reales.
– Ya estás a salvo -me decía con una sonrisa cuando yo me refugiaba en su regazo. Y su cara se llenaba de luz. Era su luz, una luz única que la bañaba como una ola. Una luz que venía de otro mundo, que hablaba de una vida oculta de la que yo no sabía nada.
A veces me preguntaba cómo era esa vida, qué había en ella, pues no lograba comprender a mi madre. Podía ser la más feliz de la tierra y empezar a hacer los planes más disparatados, como hablar de aquel viaje que algún día haríamos juntos a París, o caer en profundos estados de tristeza en los que perdía todo deseo de vivir. Se encerraba entonces en su cuarto y se negaba a levantarse de la cama. Permanecía horas enteras sin moverse, sin hacer nada, casi sin comer. En la penumbra, su cuerpo parecía el de una ahogada. No sabía cómo ayudarla, pues yo sólo era un niño que no comprendía las cosas de los mayores y que vivía obsesionado con la idea de que pudieran dejar de quererme. Me asomaba a su cuarto y sentía su calor. No me parecía enteramente humana, tampoco lo era yo. Ningún niño lo es, porque los niños no creen que la muerte sea para siempre. Tampoco mi madre lo creía, y pienso que si hubiera visto aparecer en la cocina a mi hermano no se habría extrañado. Le habría dado de comer, le habría curado aquella herida que tenía en el pecho.
– Fue por mi culpa, no supe cuidarle -decía-. Hasta las hembras de los animales cuidan mejor a sus crías.
Hablaba de él como si aún estuviera allí, como si los niños muertos también necesitaran cuidados. Y yo no sabía qué hacer. No comprendía lo que había pasado, por qué mi hermano estaba muerto y yo, en cambio, seguía viviendo.
– No me hagas caso -me decía como sonámbula-, el sábado estaré bien e iremos juntos al cine.
Pero yo intuía otra cosa; lo que de verdad me pedía era que me fuera, que en ese momento no podía ocuparse de mí, que el amor no podía repartirse, que era como las espigas en el campo.
También discutía con mi padre. Cualquier motivo les hacía enzarzarse en interminables discusiones. Oía sus voces desde la cama. Discutían por el dinero, por la casa; mi madre le reprochaba que se pasara tanto tiempo fuera y apenas se ocupara de nosotros. Y hablaban de mi hermano. Le culpaba de algo y mi padre le contestaba furioso.
– Estás loca, has perdido la razón.
En ocasiones él se iba dando un portazo. Tardaba días en volver. Mi padre era policía, y aunque era muy joven ya le habían ascendido al puesto de comisario. A mi madre no le gustaba su trabajo. No veía bien que le invitaran en los bares o que cuando iban al cine les dijeran que no tenían que pagar. No quería esos favores. Decía que ellos tenían su propio dinero. Una vez le enviaron a casa un abrigo de piel. Acababan de abrir una tienda cerca, y se presentó una chica que llevaba aquel abrigo con una nota que decía: «Cortesía de la casa». Era de visón, y cuando mi madre quiso reaccionar la chica ya se había ido dejándola con el abrigo en las manos. Recuerdo que Marga, la muchacha que en ese tiempo teníamos en casa, se puso a gritar y a dar saltos, y que no paramos hasta que mi madre se lo probó. Estaba muy guapa, como una actriz.
Página siguiente