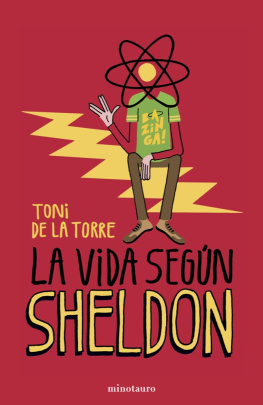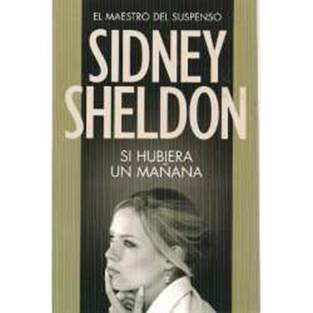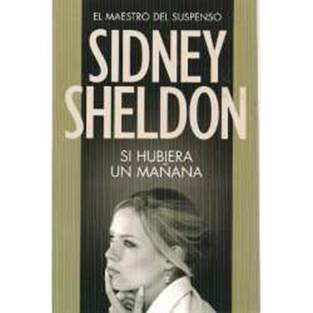
Sidney Sheldon
Si Hubiera Un Mañana
Título del original inglés, If tomorrow comes
Traducción, Raquel Albornoz
Nueva Orleáns, jueves, 20 de febrero, once de la noche
Doris Whitney se desvistió lentamente y eligió un camisón de color rojo intenso para que luego no se notara la sangre. Con una última mirada verificó que la agradable habitación que había aprendido a querer durante treinta años, hubiera quedado limpia y en orden. Abrió el cajón de la mesita de noche y con mucho cuidado extrajo el arma, que colocó junto al teléfono mientras marcaba el número de su hija, en Filadelfia. Se recostó en la cama.
– Tracy… Tenía ganas de oír tu voz, querida.
– Qué sorpresa, mamá.
– Espero no haberte despertado.
– No. Estaba leyendo en la cama. Salí con Charles a cenar, pero el tiempo está espantoso; nieva intensamente. ¿Cómo está todo por ahí?
Dios mío, estamos hablando del tiempo -pensó Doris Whitney-, son tantas las cosas que querría decirle, y no puedo…
– ¿Mamá?
Doris miró por la ventana.
– Está lloviendo -dijo al fin.
Y pensó: El ambiente melodramático adecuado, como en una película de Alfred Hitchcock.
– ¿Qué es ese ruido? -preguntó Tracy.
Truenos. Doris no los había oído, tan absorta estaba en sus pensamientos. Se abatía una tormenta sobre Nueva Orleáns. El informe meteorológico había pronosticado lluvias. Veinte grados de temperatura. Por la noche, precipitaciones y tormentas eléctricas. No se olvide de llevar su paraguas. Pero ella no iba a necesitarlo.
– Son truenos, Tracy. -Trató de poner un matiz de jovialidad en su voz-. Cuéntame cómo andan las cosas en Filadelfia.
– Me siento como la princesa de un cuento de hadas, mamá. Nunca creí que se pudiera ser tan feliz. Mañana por la noche conoceré a los padres de Charles. -Y agregó con voz un poco más ronca-: Los Stanhope, de Chesnut Hill. -Se rió-. Son toda una institución. Tengo unos nervios tremendos.
– No te preocupes, querida. Aprenderán a quererte.
– Charles dice que eso no importa, porque él me quiere. Y yo lo adoro. No veo la hora de que lo conozcas. Es fantástico.
– No lo dudo, querida. -Jamás conocería a Charles ni a su futuro nieto. Pero no debo pensar en eso-. ¿Se da cuenta él de lo afortunado que es?
– Se lo digo continuamente -afirmó Tracy entre risas-. Pero basta de hablar de mí. Cuéntame cómo estás.
Su salud es perfecta, Doris -le había dicho el doctor Rush-, le quedan por lo menos cien años de vida.
Una pequeña ironía.
– Me siento espléndida. -Charlando contigo.
– ¿Todavía no te decides a buscar un novio? -bromeó Tracy.
Desde que había muerto su marido, cinco años antes, Doris no consideraba siquiera la posibilidad de salir con otro hombre, pese a que su hija la alentaba.
– Aún no, querida. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Aún te gusta?
– Me encanta. A Charles no le molesta que siga trabajando después de que nos casemos.
– Eso es estupendo, querida. Parece ser un hombre muy comprensivo.
– Lo es. Ya lo verás con tus propios ojos.
Se oyó un poderoso trueno. Ya era la hora. No había nada más que decir, salvo la despedida.
– Adiós, querida.
Logró mantener firme la voz.
– Te llamaré apenas hayamos fijado la fecha de la boda, mamá.
– Sí. -Después de todo, quedaba algo por decir-. Te quiero mucho, mucho, Tracy.
Lentamente Doris Whitney colgó el receptor.
Tomó el revólver. Había una sola forma de hacerlo: rápidamente. Apoyó el cañón contra su sien y apretó el gatillo.
Filadelfia, viernes, 21 de febrero. Ocho de la mañana
Tracy Whitney salió de su departamento y se sumergió en la densa llovizna que caía sobre las lustrosas limusinas que recorrían la calle Market y sobre las casas abandonadas que se apretujaban en los barrios bajos de Filadelfia Norte.
La lluvia hacía brillar autos y edificios y ablandaba los montones de basura acumulados frente a las casas descuidadas. Tracy iba a su trabajo. Caminó con paso ágil por la calle Chesnut en dirección al Banco; sentía ganas de cantar. Su impermeable y botas amarillas eran visibles desde lejos y usaba un sombrero para lluvia que apenas si cubría su mata de brilloso pelo castaño. Tenía veinte años, un rostro vivaz, boca sensual, unos ojos chispeantes y de color indefinible y una figura delgada, atlética. Su piel iba del blanco translúcido al rosa intenso, según su estado de ánimo.
Una vez su madre le había dicho:
Sinceramente, querida, a veces no te reconozco. Tienes una notable capacidad de mimetismo cromático.
La gente se daba la vuelta para sonreírle, casi consciente de la felicidad que brillaba en su cara. Ella les devolvía la sonrisa.
Es casi una inmoralidad sentirse tan contenta -pensó Tracy-. Voy a casarme con el hombre que amo, tendré un hijo de él. ¿Qué más puedo pedir?
Cuando estaba a punto de llegar al Banco, miró la hora. Las ocho y veinte. Faltaban diez minutos para que se abrieran las puertas del «Philadelphia Trust and Fidelity» para los empleados, pero Clarence Desmond, vicepresidente a cargo del departamento internacional, ya estaba desconectando la alarma exterior y abriendo la puerta. A Tracy le gustaba presenciar el diario ritual. Se detuvo a esperar bajo la lluvia; vio a Desmond entrar y cerrar la puerta con llave. En todo el mundo los Bancos poseen sistemas secretos de seguridad y el «Philadelphia Trust» no era una excepción. La rutina nunca variaba, salvo la señal en clave que se modificaba semanalmente. Esa semana la señal era una persiana a medio bajar. Desde afuera, los empleados sabían, al verla, que se estaba realizando una inspección con el fin de comprobar que no hubiese intrusos en el edificio. Clarence Desmond revisó los lavabos, el tesoro, el sector de cajas de seguridad. Sólo cuando estuvo seguro de que no había nadie, hizo levantar la persiana para avisar que todo seguía bien.
El contador principal era siempre el primero al que se le permitía el acceso. Ocupaba su lugar junto a la alarma de emergencia hasta que hubiesen entrado los demás empleados, y luego cerraba la puerta con llave.
A las ocho y media, Tracy penetró en el bello salón con sus compañeros, se quitó impermeable, sombrero y botas, y se divirtió con los comentarios de los demás acerca del tiempo lluvioso.
– Este viento de mierda me ha estropeado el paraguas -se lamentó una joven-. Estoy empapada.
– Vi pasar dos patos nadando por la calle Market -bromeó el jefe de los cajeros.
– Según el pronóstico, esta lluvia puede seguir una semana más. Cómo me gustaría estar en Florida -dijo otro empleado desde su escritorio.
Tracy sonrió y se dispuso a trabajar. Estaba a cargo del departamento de transferencia por cable. Hasta poco tiempo atrás, la transferencia de dinero de un Banco a otro, o de un país a otro, había sido un proceso lento y engorroso, que exigía llenar infinidad de formularios y depender del servicio nacional e internacional de Correos. Con el advenimiento de las computadoras, la situación cambió drásticamente y enormes sumas de dinero pudieron ser remitidas en forma instantánea de un sitio a otro. La tarea de Tracy consistía en extraer del ordenador los datos de transferencias nocturnas y enviarlas a otros Bancos. Todas las operaciones se realizaban en un código que de vez en cuando se cambiaba para impedir la actuación de personas no autorizadas. Millones de dólares electrónicos pasaban por sus manos diariamente. Era un trabajo fascinante, la sangre que alimentaba las arterias de los negocios de todo el orbe y, hasta que apareció Charles Stanhope III en su vida la labor bancaria le había parecido lo más maravilloso del mundo.
Página siguiente