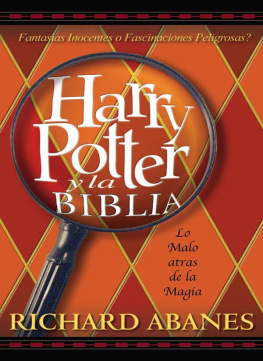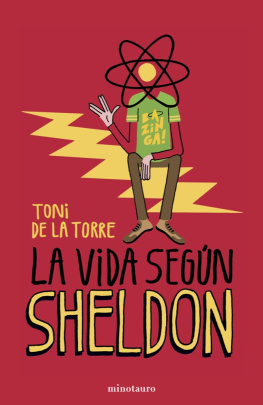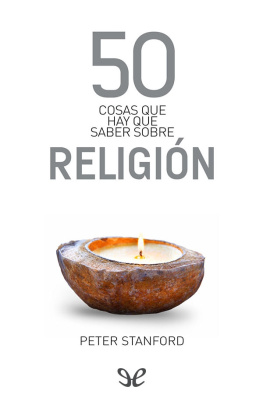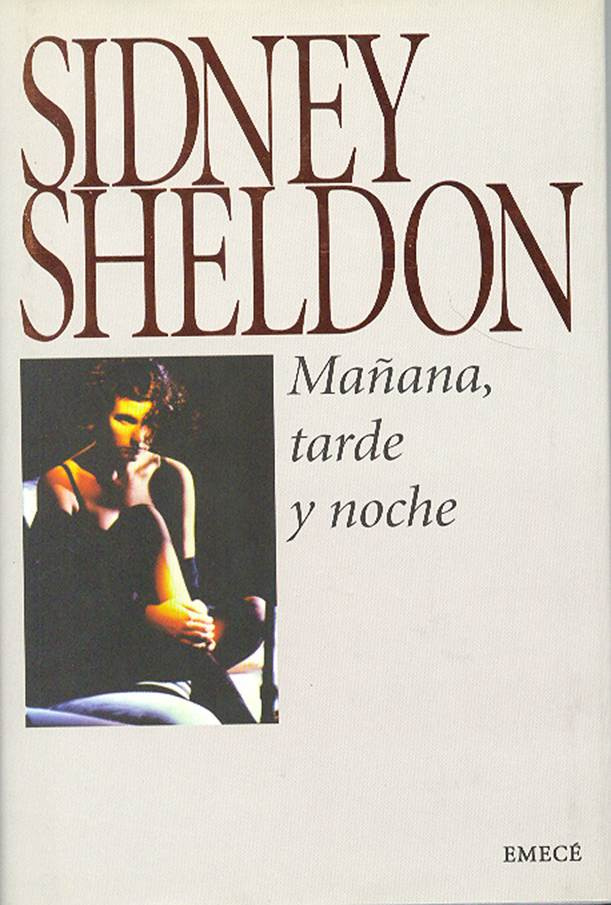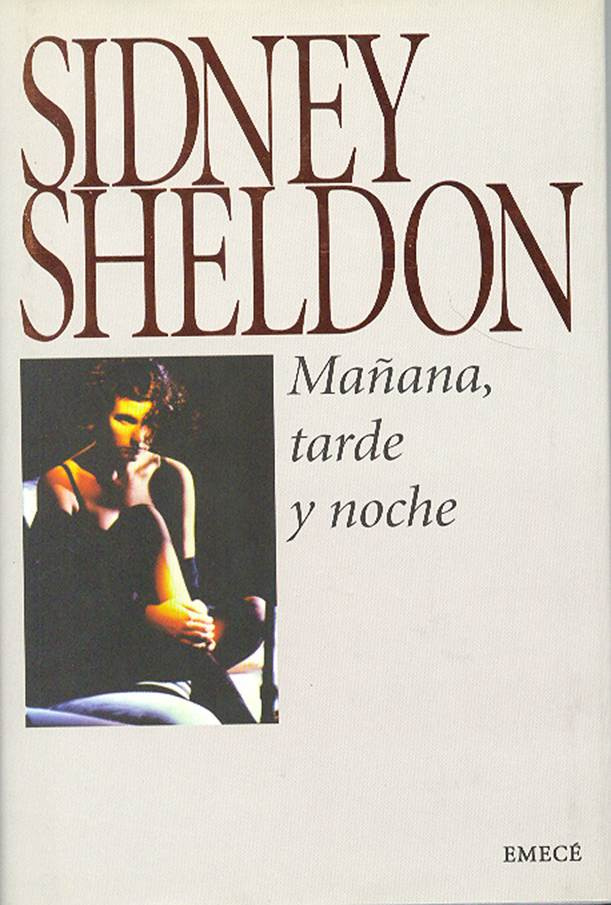
Sydney Sheldon
Mañana, Tarde Y Noche
Que el sol de la mañana
entibie tu corazón cuando eres joven
y que la suave brisa del mediodía enfríe tu pasión
Pero guárdate de la noche, pues la muerte acecha allí
y espera, espera, espera.
Arthur RIMBAUD
Dmitri preguntó:
– ¿Sabe que nos están siguiendo, señor Stanford?
– Sí.
Hacía veinticuatro horas que lo había notado.
Los dos hombres y la mujer vestían informalmente para confundirse con los veraneantes que recorrían las calles empedradas a aquella hora temprana de la mañana, pero resultaba difícil pasar desapercibido en un lugar tan pequeño como la aldea fortificada de Sto. Paul de Vence.
Harry Stanford se había fijado en ellos precisamente por su aspecto demasiado informal y por el esfuerzo que hacían para no mirarlo. Cada vez que giraba la cabeza, veía a uno a lo lejos. Harry Stanford era un blanco fácil de seguir: medía más de un metro ochenta; tenía una cabellera blanca que le cubría el cuello y un rostro aristocrático, casi arrogante. Estaba acompañado por una joven trigueña de notable belleza, un pastor alemán blanco y por Dmitri Karninsky, un guardaespaldas de casi dos metros de estatura, cuello abultado y frente inclinada. «Es difícil perdemos de vista», pensó Stanford. Sabía quién los había enviado y por qué, y sintió que un peligro inminente lo acechaba. Hacía tiempo que había aprendido a confiar en su instinto. Precisamente el instinto y la intuición lo habían ayudado a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. La revista Forbes estimaba el valor de las Empresas Stanford en seis mil millones de dólares, y Fortune 500 lo calculaba en siete mil. Tanto The Wall Street Journal, como Barrons y Financial Times habían publicado semblanzas de Harry Stanford.
Trataban de explicar su mística, su sorprendente sentido de la oportunidad y la infalible agudeza y perspicacia del hombre que había creado las gigantescas Empresas Stanford, pero ninguna de las publicaciones había tenido éxito en su intento.
En lo que todos estaban de acuerdo era en que Stanford poseía una energía increíble, casi palpable. Era un hombre infatigable y con una filosofía muy sencilla: un día sin cerrar un trato era un día perdido. Agotaba a sus competidores, a sus empleados y a todas las personas que estaban en contacto con él: era un verdadero fenómeno, un fuera de serie. Se consideraba un hombre religioso; creía en Dios, y el Dios en el que creía deseaba que él triunfara y que sus enemigos estuvieran muertos.
* * *
– ¿Te gustan los museos?
– Sí, caro. -Estaba ansiosa por complacerlo. Nunca había conocido a nadie como Harry Stanford. «¡Cuando se lo cuente a mis amigas! Pensaba que no me quedaba nada por descubrir en materia de sexo, pero, por Dios, ¡él es tan creativo! ¡Me tiene agotada!»
Harry Stanford era una figura pública y la prensa lo sabía todo acerca de él. Harry Stanford era una figura privada y la prensa no sabía nada sobre él. Habían escrito sobre su carisma, su fastuoso estilo de vida, su avión privado, su yate y sus mansiones legendarias en Hobe Sound, Marruecos, Long Island, Londres, el sur de Francia y, desde luego, sobre su magnífica propiedad, Rose Hill, en el mejor barrio de Boston. Pero el verdadero Harry Stanford seguía siendo un enigma para todos.
– ¿Dónde vamos? -preguntó la mujer.
Estaba demasiado preocupado para contestarle. Las dos personas que estaban en la acera de enfrente empleaban la técnica de cruzar de acera y acababan de cambiar de pareja. Stanford no sólo sintió el peligro, sino la furia porque invadieran su intimidad, porque se hubieran atrevido a seguirlo hasta aquel lugar, su refugio privado en relación al resto del mundo.
Subieron a la colina, se dirigieron al Fondation Maeght Art Museum y curiosearon la famosa colección de lienzos de Bonnard, Chagall y una decena de otros pintores. Harry Stanford paseó la vista por el lugar y observó a la mujer que se encontraba en el otro extremo de la galería estudiando atentamente un Miró.
Stanford se dirigió a Sophia:
– ¿Tienes apetito?
– Sí. Si tú tienes. -«No debo mostrarme insistente.»
– Bien. Almorzaremos en la Colombe D'Or.
La Colombe D'Or era uno de los restaurantes favoritos de Stanford: se trataba de una casa del siglo XVI situada a la entrada de la vieja aldea y convertida en hotel y restaurante. Stanford y Sophia se sentaron en el jardín, junto a la piscina, desde donde Stanford podía admirar el Braque y el Caldero
Prince, el pastor alemán blanco, yacía a sus pies, siempre alerta. El perro era la marca registrada de Stanford: adonde él iba, iba también el animal. Se rumoreaba que, a una orden de Harry Stanford, Prince era capaz de desgarrar el cuello de una persona a dentelladas. Pero nadie quería confirmar el rumor.
Dmitri se instaló solo cerca de la entrada del hotel, desde donde le era posible observar las idas y venidas de los demás clientes.
– ¿Quieres que pida por ti, querida? -preguntó Stanford.
– Sí, por favor.
Harry Stanford se jactaba de ser un entendido. Pidió ensalada verde y Fricassée de Lotte para los dos.
Saint Paul de Vence es una pintoresca aldea medieval que teje su antigua magia en las alturas de los Alpes. Está situada en lo alto de una colina, entre Cannes y Niza, y rodeada por un paisaje espectacular de colinas y valles cubiertos de flores, huertos y bosques de pinos. La aldea, una amalgama de estudios de pintores, galerías de arte y maravillosas tiendas de antigüedades, es un imán para los turistas procedentes de todo el mundo.
Cuando les servían el plato principal, Joanna Zedde, que dirigía el hotel con su marido Yann, se acercó a la mesa y sonrió.
– Bonjour. ¿Todo en orden, monsieur Stanford?
– Sí, maravilloso, madame Zedde.
Y lo seguiría siendo. «Son pigmeos tratando de derribar a un gigante. Les espera una gran decepción.»
– Nunca había estado aquí -dijo Sophia-. Es una aldea preciosa.
Stanford centró su atención en ella. Dmitri la había elegido en Niza el día anterior.
* * *
– Señor Stanford, he traído a alguien.
– ¿Algún problema? -había preguntado él.
Dmitri sonrió.
– Ninguno. -La había visto en el vestíbulo del hotel Negresco y se le había acercado.
– Perdón, ¿habla usted inglés?
– Sí. -Tenía un leve acento italiano.
– El hombre para el que trabajo desearía que usted cenara con él.
La mujer se indignó.
– ¡No soy una puttana! Soy actriz -dijo, con tono altanero. En realidad, había tenido un papel breve, sin diálogo, en la última película de Pupo Avati, y otro con dos frases en una de Giuseppi Ternatore-. ¿Por qué habría de cenar con un desconocido?
Dmitri sacó un fajo de billetes de cien dólares y le puso cinco en la mano.
– Mi amigo es muy generoso. Tiene un yate y se siente solo. -Vio que en la cara de la mujer se operaban una serie de cambios: de la indignación pasó a la curiosidad, y luego al interés.
– Da la casualidad de que estoy entre dos rodajes -dijo con una sonrisa-. Y creo que podría cenar con su amigo.
– Muy bien. Se sentirá muy complacido.
– ¿Dónde está?
– En Sto. Paul de Vence.
Dmitri había elegido bien. La mujer era italiana, rondaba los treinta años y tenía un rostro sensual y gatuno, buena figura y pechos imponentes. Mirándola por encima de la mesa, Harry Stanford tomó una decisión.
– ¿Te gusta viajar, Sophia?
– Me fascina.
– Espléndido. Entonces haremos un pequeño viaje. Discúlpame un momento.
Sophia lo vio entrar en el restaurante. Junto a la puerta del lavabo para caballeros había un teléfono público.
Página siguiente