
Gregg Hurwitz
Cuenta Atrás
Minutes to Burn, 2001
Para Jess Taylor
y
Adriana Alberghetti
Brian Lipson
Dawn Saltzman
Tom Strikler
A mi equipo:
Matthew Guma: mi extraordinario editor.
Diane Reverand: mi editora, y una mujer de extraordinaria visión.
David Vigliano, Dean Williamson y Endeavor: los más amables y dedicados agentes que existen.
Marc H. Glick y Stephen F. Breimer: por conseguir que todo funcione.
A mis asesores:
Ross Hangebrauck: antiguo miembro del equipo Ocho de la SEAL, y un gran tipo.
Cynthia Mazer: entomóloga, directora del Jardín Botánico de Cleveland.
Joshua J. Roering: profesor de Geología de la Universidad de Oregón.
Y también a:
Tim Tofaute: antiguo miembro de los equipos Cinco y Ocho de las Fuerzas Especiales de la Armada y del Naval Strike Warfare Center.
Jack Nelson: raquero, deportista náutico y dueño del hotel Galápagos.
Dra. Amanda Schivell, del Departamento de Biología de la Universidad de Washington.
Robert Kiersted: viajero profesional.
Sean D’Souza: gurú del Cuerpo de Paz Ecuatoriano.
Byron Riera Benalcázar y Pablo León: por hacerme conocer el Quito real.
Ron Cohen: profesor de Ciencia Planetaria de Berkeley.
Fredie Gordillo y Álex Montoya: por introducirme en algunos secretos del español.
Dr. Barry Brummer, Vani Kane, Chuck O’Connor, Andy Sprowl, Geoff Smick, Anne Trainer, Bret Peter Nelson, David Schivell, Dra. Kristin Baird y la fabulosa Laura Tucker.
Cualquier error es resultado directo de mi falta de habilidad para escucharlos mejor.
Y, por supuesto, a:
Mis padres y mi hermana.
Los libreros que me han prestado un apoyo maravilloso.
Kristin Herold por estimularme todo el tiempo.

***

15 nov. 07
Un débil grito llegó hasta la casa y distrajo a Ramón López Estrada de su plato de carne de cerdo frita. Se quedó inmóvil, con el tenedor levantado a mitad de camino. Probablemente el grito provenía de los establos que había en un extremo de su propiedad, más allá de los cultivos. Pero aquel grito era ligeramente distinto del habitual e incesante mugido del ganado, más bien parecía un relincho de miedo. Ramón lo atribuyó al viento, se llevó el tenedor a la boca y volvió a llenarlo generosamente. Tenía hambre; había estado trabajando en la granja desde la salida del sol hasta el atardecer para limpiar otra zona de bosque y despejar el suelo volcánico para cultivarlo.
El suelo cultivable era una rareza en las Galápagos, unas islas formadas por lava basáltica. Las áridas rocas tardaban cientos de años en ablandarse y convertirse en barro rojo por la oxidación del hierro y luego en mantillo, a causa de la intervención de las raíces y la lluvia. Durante muchos milenios, densos bosques de Scalesia pedunculata emergieron y florecieron, con árboles que llegaban a tener hasta veinte metros de altura. Solamente las zonas más elevadas de las islas más altas habían experimentado todo el proceso y sus árboles atrapaban las nubes bajas y las retenían sobre las secas tierras bajas.
Floreana, que tenía el redondo vientre cubierto por el delantal, se detuvo detrás de Ramón y le dio un masaje en la espalda dolorida. Paró un momento para apartarse un mechón de cabello de la frente y empezó a hacerle cosquillas con él en la mejilla hasta que Ramón la hizo a un lado con cariño.
La pareja ya había tenido un hijo, un chico a quien Ramón había mandado a Puerto Ayora a buscar trabajo y diversión. Ramón había dado más importancia a la felicidad del chico que a cubrir su necesidad de otro par de manos en la granja, permitiendo que descubriera la vida en la pequeña población portuaria de Santa Cruz. Pero eso significaba que Ramón tenía que pasar más tiempo en los campos, limpiando el bosque, construyendo establos y sembrando con gran esmero, atento a las estaciones y a su intuición de isleño.
A causa de los terremotos, el mes anterior el buque de abastecimiento no había pasado. Sin gasolina ni petróleo, la actividad de la población había menguado, como cuando un juguete de cuerda pierde fuerza. Las sierras automáticas ya no rugían por las mañanas, los hornos de gas sólo se utilizaban como mostrador y las casas quedaban sumidas en la oscuridad al anochecer. Incluso el valioso arado de Ramón descansaba en el campo acumulando óxido mientras él trabajaba la tierra con un rastro.
Sangre de Dios ya era una isla escasamente poblada y las nuevas condiciones habían ahuyentado a las demás familias de granjeros. A pesar de que pocos lo admitían, muchos se habían ido a causa de los extraños sucesos que habían ocurrido por toda la isla, como los perros y cabras que desaparecían o los cambios que se registraban en el comportamiento de los animales salvajes. Las niñas que habían vivido en la granja vecina contaban cuentos sobre tres monstruos de colmillos relucientes. Y después la pequeña niña de Marco había desaparecido. Tras una semana de búsqueda desesperada la dieron por muerta y Marco reunió a su familia y se trasladó al continente.
Ramón y Floreana vivían en una isla desierta. Una de las familias, en su prisa por marcharse, les había robado el bote. Pero no importaba. Floreana estaba embarazada de demasiados meses para viajar a ninguna parte, y además un barco petrolero pasaría por la isla al mes siguiente.
Ramón acabó de comer y sentó a su mujer en su regazo. Se quejó, fingiendo sentirse aplastado por el peso. Ella rió y se señaló el vientre.
– Esto es culpa tuya, ya lo sabes -le dijo.
Hablaba en voz alta y vigorosa, en un rápido español coloquial con acento de Oriente pese a que había nacido en las Galápagos. Su nombre provenía de su isla natal.
Ramón levantó la mano hacia la mejilla de ella y se inclinó para besarla, pero Floreana lo apartó riendo, le limpió un resto de ají de los labios con el pulgar y se llevó el plato de la mesa. Señaló el montón de troncos que había en una de las esquinas del humilde cubo que era la casa. Construida a base de porosos bloques de hormigón unidos con un denso mortero, la casa tenía las paredes agrietadas y deformadas a causa de los numerosos terremotos que atormentaban la isla. El fuego vacilaba en el hogar que era poco más que un agujero abierto al cielo del Pacífico.
Ramón rezongó y dejó caer la cabeza encima de la mesa con un golpe. El tenedor y el cuchillo saltaron. Luego, con un suspiro se levantó y cruzó la habitación hasta el hogar. Levantó el hacha, la hizo girar rápidamente y colocó un tronco en el suelo sucio. De repente, un gemido rasgó el aire. Floreana dejó caer el plato, que se estrelló en la encimera, y el hacha resbaló de la mano de Ramón, produciéndole un profundo corte en el dedo índice. El gemido creció hasta convertirse en un quejido y Ramón se dio cuenta de que era un animal que bramaba de dolor. El grito, más intenso que el que había oído unos minutos antes, estaba imbuido de pánico. Instintivamente, Floreana rodeó la mesa y se dirigió hacia su marido, sin apartar los ojos del pequeño agujero que era la ventana.
El sonido provenía de los establos, más allá de los sembradíos. Ramón abrazó a su mujer para tranquilizarla, pero le temblaba la mano. Se dirigió hacia la puerta blandiendo el hacha y con la sangre de su dedo cayendo hasta el suelo.
Página siguiente

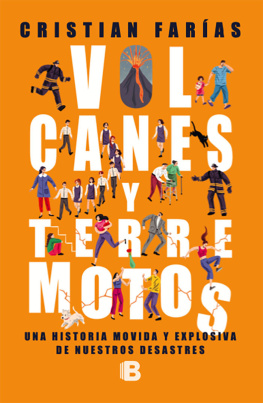
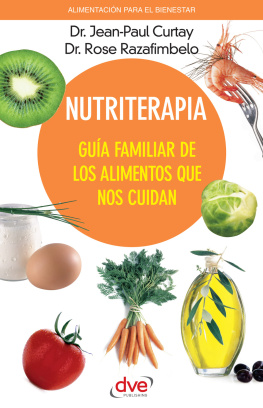
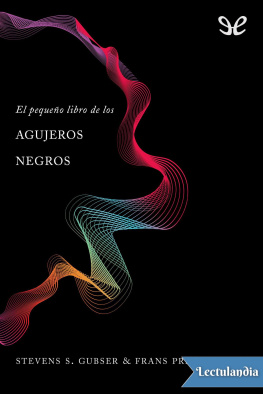

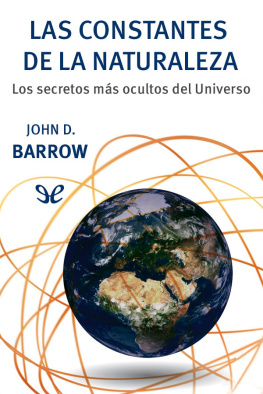
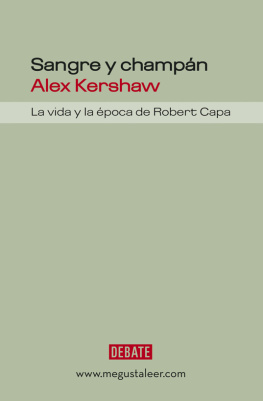
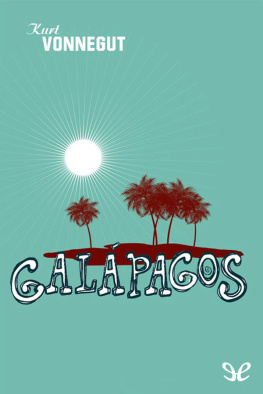

 ***
***