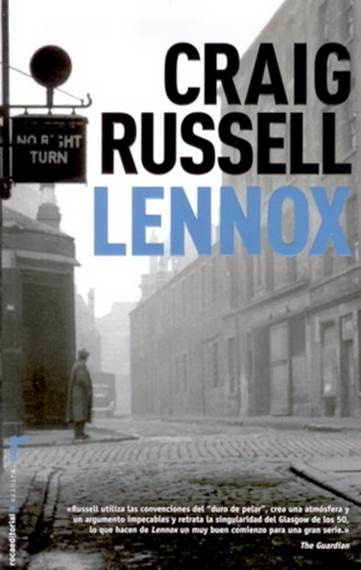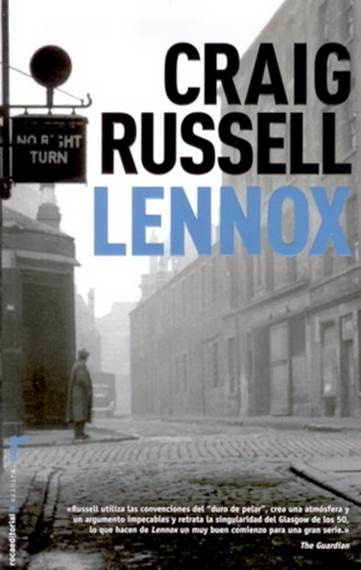
A lo largo de mi vida he tenido que dar muchas explicaciones para salir de un aprieto, pero éste los supera todos.
Estoy apoyado contra la pared de un cuarto en el primer piso de un almacén portuario vacío. Estoy apoyado contra la pared porque dudo que pueda ponerme de pie sin algo que me sostenga. Trato de deducir si hay algún órgano vital en la parte inferior izquierda de mi abdomen, justo por encima de la cadera. Intento recordar los diagramas de anatomía de todas las enciclopedias que abrí de niño porque, si resulta que sí hay órganos vitales en esa zona, estoy bastante jodido.
Estoy apoyado contra una pared en un almacén portuario vacío tratando de recordar diagramas de anatomía y hay una mujer en el suelo, a un par de metros delante de mí. No me hace falta recordar las enciclopedias de mi niñez para saber que hay un órgano bastante vital en el cráneo, por más que, según parece, a mí no me ha sido de gran utilidad en las últimas cuatro semanas. En cualquier caso, la mujer del suelo ha perdido gran parte del cráneo y la totalidad de la cara. Lo que es una pena, porque era una cara hermosa. Una cara verdaderamente hermosa.
Junto a la mujer sin cara hay una gran bolsa de lona que ha caído sobre el suelo mugriento y a la que se le ha derramado la mitad de su contenido, que consiste en una cantidad ridículamente grande de billetes de banco usados y de gran valor.
Estoy apoyado contra una pared en un almacén portuario vacío con un agujero en mi costado tratando de recordar diagramas de anatomía, mientras una mujer muerta despojada de su hermosa cara yace en el suelo junto a una gran bolsa de dinero. Eso ya bastaría para decir que estoy metido en un buen lío, pero también hay un hombre grande como un oso que mira a la chica, la bolsa y luego a mí. Y tiene una escopeta: la misma que le arrancó la cara a ella.
He estado en situaciones mejores.
Creo que debo explicarme.
Hace cuatro semanas y un día yo no conocía a Frankie McGahern. Tampoco sabía que ésa era una situación muy deseable. He de admitir que mi vida no carecía de altibajos -aunque los momentos bajos superaban en número a los altos- y conocía a un montón de gente que otros hubieran cruzado la calle con tal de evitar, pero Frankie McGahern era una estrella brillante que aún no había cruzado mi cielo.
Sí conocía el apellido McGahern, por supuesto. Frankie formaba parte de un dúo: los Mellizos McGahern. Yo había oído hablar de Tam McGahern, el hermano mayor de Frankie por tres minutos, un conocido gánster de peso medio de Glasgow, de aquellos a quienes los tíos grandes dejaban en paz principalmente porque no valía la pena buscarse problemas por su causa.
Lo gracioso sobre los Mellizos McGahern -dependiendo de cómo definamos «gracioso»- es que, aunque aparentemente eran idénticos, el parecido terminaba allí. A diferencia de su hermano, Tam McGahern era listo, duro y peligroso de verdad. Y había segado vidas. La brutalidad que había aprendido en las calles apartadas de Clydebank la había puesto a punto profesionalmente durante las guerras en África del Norte y Oriente Próximo. Tam, la rata de los callejones, se había convertido en una condecorada Rata del Desierto.
Frankie McGahern, por el contrario, había evadido el servicio militar gracias a un pulmón deficiente. Mientras Tam estaba en el servicio activo, su hermano, menos capaz, se quedó a cargo de los negocios de los McGahern. A Frankie ya le habían dislocado la nariz para cuando Tam retomó el control pleno a su regreso de Oriente Próximo. Con el cerebro de Tam otra vez al frente, el pequeño imperio McGahern volvió a crecer.
Pero si bien las operaciones de los Mellizos no eran desdeñables, no afectaban demasiado a los Tres Reyes, la tríada de jefes criminales de Glasgow que controlaban prácticamente todo lo que ocurría en la ciudad. Y que me proporcionaban, entre los tres, una buena parte de mi trabajo. Los Tres Reyes marcaban los límites a Tam McGahern, pero aparte de eso dejaban a él y a su hermano en paz. Tam no era un simple perro al que habían decidido no buscarle las pulgas: era un perro malvado, rabioso, brutal y psicópata al que habían decidido no buscarle las pulgas, si bien lo mantenían sujeto con una cadena corta.
Hasta hace ocho semanas y dos días.
Hace ocho semanas y dos días, Tam McGahern estaba pasando la velada en un piso mugriento en la planta superior de un bar de Maryhill beneficiándose a una muchacha de diecinueve años, sin duda con esa directa y firme falta de interés en los refinamientos que ha convertido a los escoceses en la envidia de todos los amantes latinos. McGahern era el dueño del bar de abajo y, a todos los efectos, también de la chica de arriba.
Cerca de las dos y media de la mañana, el coito quedó interrumpido por alguien que golpeaba con fuerza la puerta de la planta baja del piso. Al parecer, el visitante también profirió obscenidades a través de la ranura del buzón que básicamente ponían en duda que las dimensiones de Tam McGahern fueran suficientes para satisfacer a su acompañante. Éste bajó corriendo las escaleras vestido sólo con una camisa Tootal, calcetines marcados con un monograma y blandiendo un cuchillo de cocina. Apenas abrió la puerta se encontró con dos caballeros imponentes y bien vestidos que llevaban una escopeta de cañones recortados cada uno. Después de cerrarla de un golpe, McGahern se dio la vuelta para subir las escaleras a toda velocidad, pero los visitantes habían impedido que se cerrara la puerta con el hombro y ambos dispararon.
Un enema de plomo, como dicen en Glasgow.
Me enteré de todo esto por Jock Ferguson, un amigo que tengo en el Departamento de Investigaciones Criminales de Glasgow. Bueno, más un conocido que un amigo, y probable mente más un contacto que un conocido. Ferguson también me contó que Tam McGahern todavía estaba vivo cuando llegó el primer coche patrulla Wolseley 6/90 de la policía. Al parecer los dos agentes se encontraron con que a McGahern le habían disparado más o menos en la parte inferior de la espalda, y sus nalgas e ingle habían quedado reducidas a una sanguinolenta masa de carne cruda. Pura sangre y moco, como les gusta comentar a mis compinches de la policía.
En un clásico e inspirado ejemplo policial de búsqueda de información, uno de los agentes en la escena le preguntó al gánster herido si había reconocido a los hombres que le habían disparado. Cuando Tam McGahern preguntó «¿Me voy a salvar?», el agente de la policía, a pesar de que en ese momento los huevos de McGahern compartían alojamiento con su nuez de Adán, respondió: «Sí… Por supuesto». Llegados a ese punto el gánster dijo: «Entonces atraparé a esos bastardos yo mismo». Y se murió.
De una manera muy similar a como se contaba en los bares de todo Glasgow, mi contacto en la policía me relató ese episodio ante un whisky y un pastel en el Horsehead. Había muchas habladurías en la ciudad sobre el deceso de Tam McGahern; la única diferencia importante era que cuando se trataba de esa clase de asesinatos era habitual que se mencionara entre susurros una lista de nombres de posibles responsables. Pero en este caso nadie parecía tener ningún nombre; aunque McGahern se había ganado una buena cantidad de enemigos, a la mayoría de ellos los había echado de Glasgow y a muchos de esta vida. Si Tam había reconocido a los pistoleros de la puerta, se había llevado sus identidades a la tumba.
Todos sabían que ninguno de los Tres Reyes estaba implicado. Se hablaba de un trabajo externo, de una conexión inglesa; incluso se mencionó el nombre del señor Morrison. Éste -aunque señor Morrison no era su verdadero nombre, naturalmente- tenía la misma clase de arreglo con los Tres Reyes que yo: trabajaba para los tres con total confidencialidad y ellos valoraban su imparcialidad e independencia. Pero, a diferencia de mí, el señor Morrison no hacía investigaciones para los Tres Reyes; él estaba en el negocio de las mudanzas: específicamente, de mudar a gente de este valle de lágrimas. Nadie sabía qué aspecto tenía el señor Morrison, ni ninguna otra cosa sobre él. Algunos dudaban incluso de que realmente existiera, o pensaban que era un coco inventado por los Tres Reyes para mantener en cintura a la tropa. Según los rumores, si alguna vez te encontrabas cara a cara con el señor Morrison, el siguiente rostro que veías era el de san Pedro. Pero en esta ocasión incluso el señor Morrison estaba fuera de la lista de sospechosos. El asesinato había sido profesional, si bien demasiado público y turbio. En cualquier caso, los Tres Reyes habían dejado claro que Morrison no había participado, y eso lo convertía en oficial. De todas maneras, las conjeturas y los rumores no cesaron, pero no eran más que las especulaciones excitadas y morbosas de jugadores menores en un juego que no entendían.
Página siguiente