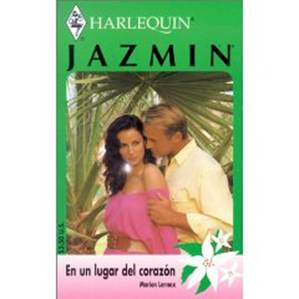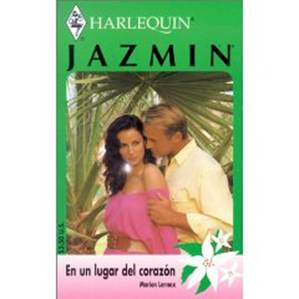
Marion Lennox
En un lugar del corazón
LA GENTE no solía llegar al Orfanato de Bay Beach montada en una fortuna sobre ruedas. Al menos, no hasta ese momento.
Wendy Maher se ocupaba de niños huérfanos o de hijos de familias rotas y sin dinero. Los padres de acogida solían ser personas que gastaban más en los niños ilur en sus coches, al igual que el personal del orfanato. I k modo que Wendy no reconoció aquel coche deportivo: un deslumbrante Aston Martin DB7 Vantage Voluntc de color verde oscuro. Y, naturalmente, también ignoraba su valor.
Observó el aerodinámico vehículo que rugía a la enIr;ul;i de la casa y notó que empezaba a hervirle la sangre al pensar en lo que debía de costar. Como le hervía siempre, cuando veía tales derroches de dinero.
Se puso de pie, muy tiesa. A su alrededor, en el suelo, había un montón de ropa de niña, pero Wendy ya no prestaba atención a la maleta. Adam hubiera matado luir un coche como aquel, pensó sombríamente. Adam, cuyo amor por los coches caros y la velocidad había destrozado su vida. Y no solo la suya.
¡Cielos! ¿En qué estaba pensando? Se obligó a volver al presente. Recordar a Adam aún le partía el corazón. Y tenía mejores cosas en las que pensar.
Como, por ejemplo, en qué demonios hacía allí aquel coche. Su casa, una de las muchas idénticas que Formaban parte del Orfanato de Bay Beach, estaba en una calle cortada. Tal vez el conductor se hubiera metido en ella por error.
– Será alguien que viene a preguntar una dirección -le dijo a Gabbie. La niña, de cinco años de edad, también había perdido el interés por la maleta y miraba por la ventana aquel fabuloso coche. Ambas lo observaban fijamente. Luego, cuando salió el conductor, lo miraron a él.
Y, ciertamente, merecía atención. Parecía tres o cuatro años mayor que Wendy, que tenía veintiocho. Y era guapísimo. Tenía el pelo castaño y dorado por el sol, y lo llevaba atractivamente despeinado. Medía un metro ochenta y cinco, o quizás un poco más. Estaba agradablemente bronceado. Llevaba unos pantalones de algodón de color crema y una fina camisa de lino de cuello abierto, todo ello de aspecto caro pero informal. Llevaba, también, una soberbia chaqueta de cuero.
Soberbia, si una admiraba el lujo, pensó Wendy, contrariada. Y ese no era su caso. Aquel hombre y su coche parecían salidos de las páginas de la revista bogue. Ella podría pagar más de un mes de su futuro alquiler solo con lo que debía de costar su chaqueta. La idea le hizo arrugar el ceño mientras se dirigía hacia la puerta. Quizá pudiera tomarse una pequeña revancha al indicarle la dirección. Sonrió por primera vez aquel día, acarició los rizos pelirrojos de Gabbie, y cruzó el vestíbulo.
– Hola -dijo, abriendo del todo la puerta y componiendo una sonrisa de bienvenida-. ¿Qué puedo hacer por usted?
– Espero que pueda librarme de una carga -respondió él-. ¿Es aquí donde se deja a los bebés?
Silencio.
Wendy lo miró fijamente. Aquel hombre, con su sonrisa de modelo, preguntaba si podía dejar a un bebé como si se dispusiera a entregar un paquete. Sus ojos verdes brillaban seductoramente, a juego con su sonrisa. Parecía acostumbrado a hacer lo que se le antojaba, pensó Wendy. Tenía una sonrisa maravillosa. Una sonrisa de esas que la empujaban a una a hacer cosas que no quería hacer, y que la hizo retroceder unos pasos, desconfiada.
– Me temo que no lo entiendo -dijo, perpleja.
– Me han dicho que esto es un orfanato -su sonrisa vaciló un poco-. La señal de ahí afuera dice «Hogar Infantil de Bay Beach».
Tenía razón. Y, como si quisiera dársela, Gabbie apareció en ese momento junto a Wendy. Sin decir nada, la niña se agarró a la falda de Wendy, se metió el pulgar en la boca y se quedó mirando al hombre. Este miró inquisitivamente a una y a otra. Hacían una buena pareja,, pero no se parecían en nada. Wendy tenía unos lustrosos rizos negros, recogidos descuidadamente en un moño suelto del que se escapaban mechones desordenados. Era alta: tal vez un metro setenta, o más. Tenía la piel morena, los ojos grises, una cara amplia y agradable y, aunque nadie se hubiera atrevido a llamarla gorda, era agradablemente rellenita. Con su falda floreada y su delicada camisa blanca, parecía salida de un cuento celta. Tenía un aire competente, amable y maternal.
Cuando acabó de examinar a Wendy, el hombre miró a la niña. Se parecían muy poco.
La pequeña tenía un pelo increíblemente rojo, atado en dos cortas trenzas. Su naricilla chata era opuesta a la de Wendy, y sus ojos eran de un verde profundo e insondable. Las pecas resaltaban sobre su cara demasiado blanca. Tenía una fina estructura ósea, y no habría podido ser más distinta de Wendy aunque lo hubiera intentado.
No eran madre e hija, pareció concluir aquel hombre. Había ido al sitio adecuado. Su sonrisa volvió a aparecer cuando miró a Wendy. No era su tipo de mujer, pero era lo quee necesitaba en ese momento. Junto con la sonrisa, pareció retornarle la confianza.
– Usted forma parte del orfanato -declaró.
– Sí -Wendy apoyó las manos en los hombros de Gabbie. La niña se pasaba nerviosamente el pulgar de un lado a otro de la boca. Tenía miedo de todo, y su principal temor era que la apartaran de su querida Wendy. Por desgracia, no era un temor infundado-. Esto es un hogar infantil. Pero, en respuesta a su pregunta… -respiró hondo-. ¿Ha preguntado si aquí se dejan bebés? -arrugó el ceño. Le dieron ganas de cerrar la puerta en su atractiva cara, pero sabía que no podía hacerlo si había un niño implicado-. ¿Tiene un bebé?
– Bueno, sí -dijo el hombre, como pidiendo disculpas. Sonrió otra vez-. Puedo traerla, ¿verdad?
Wendy lo siguió hasta el coche y, con Gabbie todavía colgada de su falda, esperó mientras él extraía un fardo del asiento de atrás. El bebé, metido en un capacho, estaba al menos arropado convenientemente. En su trabajo, Wendy había visto niños metidos en cajas de cartón, en cajones de oficina… en cualquier cosa.
Pero aquella niña no parecía descuidada. Era una versión en miniatura del hombre que la sostenía torpemente, como si estuviera hecha de cristal. ¡Era tan bonita! Era el bebé más bonito que Wendy había visto nunca, y había visto muchos bebés. Tenía los mismos rizos entre castaños y rubios de aquel hombre, y los mismos vivaces ojos verdes, brillantes de placer. Estaba toda envuelta en rosa y parecía tener cinco o seis meses. Su mirada parecía proclamar que el mundo era maravilloso. Estaba regordeta, bien cuidada y contenta. Wendy, acostumbrada a ver las cosas terribles que la gente podía hacerles a sus propios hijos, dejó escapar un suspiro de alivio al comprobar que, al menos, la niña parecía estar sana.
– Me marcho esta noche. Tengo que estar en Nueva York este fin de semana -dijo el hombre, tendiéndosela a Wendy-. Pero usted se encargará de ella, ¿verdad? Después de todo, ese es su trabajo.
Solo había una respuesta para aquello.
– No -dijo Wendy suavemente, mirándolo a los ojos. Los serenos e imperturbables ojos de Wendy habían visto lo terrible que podía ser el mundo. Pensaba que ya nada podía sorprenderla… pero siempre había algo nuevo-. Ese no es mi trabajo. Encargarse de esta niña es su trabajo.
– Usted no lo entiende -él volvió a tenderle el fardo rosa, pero ella no lo tomó, sino que agarró con una mano los deditos de Gabbie y mantuvo la otra firme mente pegada a su costado.
– Supongo que es su hija -le dijo. Debía de serlo. El parecido era innegable-. Ignoro lo que le ocurre, señor…
– Grey. Me llamo Luke Grey. Y, no, no es mi hija.
– Señor Grey -dijo ella, respirando hondo-, no puede usted abandonar a un bebé solo porque tenga que irse a Nueva York. 0 a cualquier otro sitio, lo mismo da -su voz era tranquila y firme-. Pero tiene razón en una cosa. No lo entiendo. Explíquemelo.
Página siguiente