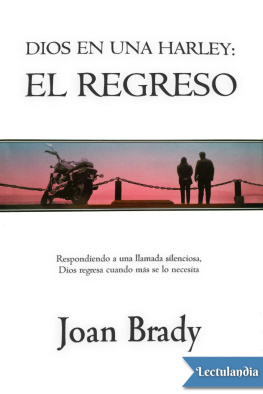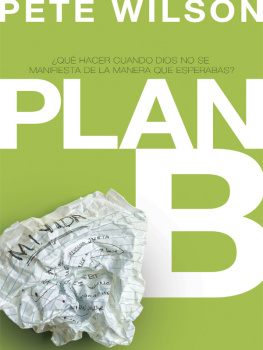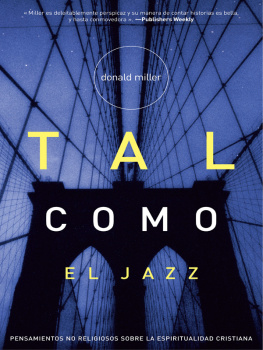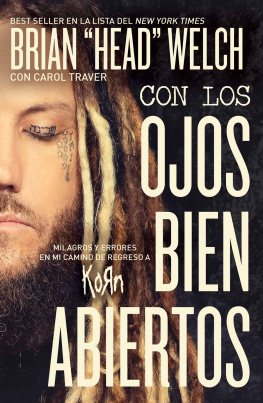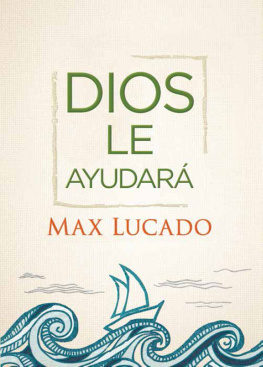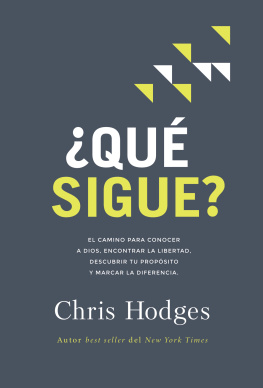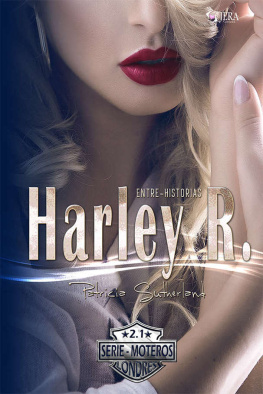OCHO
Despues de que Joe se marchara, me quedé en el dormitorio, disfrutando de la paz y la tranquilidad que había dejado tras de sí. Qué ironía, para una vez que gozaba de toda la intimidad y soledad que siempre había deseado, ya no quería estar sola. Entonces se me ocurrió algo. ¿Por qué no iba al club donde tocaba Jim esa noche y le daba una sorpresa? Me sentaría bien mostrarme como una mujer activa y comprometida en lugar de la mujer desaliñada, reglamentada y mediocre en que me había convertido en los últimos años.
Saqué de mi armario una toalla rosa de baño recién lavada, de las que reservo por si vienen visitas, y la coloqué en el toallero. Después revolví el cajón superior hasta que encontré los jabones franceses que Jim me había regalado por mi cumpleaños y que nunca había tenido humor para estrenar. Bueno, pues esa noche sí estaba de humor.
Me entretuve en la ducha, todo un lujo, y disfruté con el aroma floral del jabón. Después me senté en una silla y me embadurné de crema hidratante, una excentricidad que siempre me negaba por falta de tiempo.
Me encontré con la agradable sorpresa de que todo lo que tenía en el armario me iba demasiado grande, pero decidí no preocuparme por eso. Entonces recordé que hacía unos años, en un momento en el que intentaba motivarme para perder peso, me había comprado unos vaqueros varias tallas más pequeñas. Los encontré arrinconados en el fondo del armario y me los puse. Todavía me quedaban anchos. Fue una sensación fantástica. Después escogí una camiseta malva que había encogido increíblemente al lavarla y me estremecí al comprobar que me quedaba perfecta. Añadí un cinturón brillante, unas sandalias a juego, un brazalete de plata, un toque de maquillaje y… lista para mi primera aparición en el club, después de un montón de años.
Llamé a mi vecina y le dejé mi móvil por si los niños necesitaban algo. Una vez hecho, me metamorfoseé mentalmente en una especie de versión más serena y madura de Christine Moore, a punto para pasar una magnífica noche en compañía de un músico guapo y con talento que siempre la había tenido encandilada.
El Harold's estaba animado, lleno de humo y poco iluminado. De hecho, era tal como lo recordaba. Lo único realmente distinto era…, bueno, yo. Y, por supuesto, el hecho de que a los gorilas de la entrada ni se les pasaba por la cabeza la idea de pedirme el carné. Esa parte era bien distinta, lo puedo asegurar.
Me gustaban los cambios que iba notando en mí. Mientras me abría paso hacia una silla vacía, cerca del escenario, me sentí invadida por una renovada confianza. Me encantó descubrir que entre tantos rostros suaves y tersos y tantos cuerpos perfectos, no me sentía nada intimidada ni fuera de lugar. En lugar de sentirme ridicula o amenazada por aquellas jovencitas que flirteaban descaradamente con mi marido, sentía compasión por todo lo que tendrían que pasar antes de llegar a la magnífica etapa de mi vida que finalmente había conseguido alcanzar. Bueno ¿y ahora qué? Christine Moore Ma Guire, de Neptune City, Nueva Jersey, estaba, por fin, después de tanto tiempo, en paz consigo misma.
Después de todo, quizá la vida fuese justa. La banda estaba terminando un tema que no reconocí y, con toda discreción, tomé asiento entre la multitud. Vi que el teclista le daba un codazo a Jim, y sonreí tímidamente al ver que mi marido tardaba en reaccionar al verme. Sin decir nada, Jim se sentó en el taburete del centro del escenario y las luces perdieron intensidad hasta quedar prácticamente apagadas. Tomó el saxofón y empezó a tocar una impresionante versión de un tema muy poco conocido que había escrito para mí justo antes de casarnos.
Al reconocer la intimidad de lo que Jim estaba expresando con su música, sentí que se me arrebolaban las mejillas. Era como si Jim proclamara su amor por mí ante un par de centenares de extraños y me sentí muy halagada. Sentía que brillaba bajo la pálida luz de los focos del escenario y mi corazón se hinchó de orgullo ante el increíble talento de aquel hombre con el que estaba casada.
Me di cuenta de que hacía falta ser un artista para apreciar a otro.
Los chicos de la banda se ofrecieron a recoger el equipo tras el cierre del local para que Jim y yo pudiéramos marcharnos un poco antes. Dejamos la camioneta de Jim en el aparcamiento para que sus compañeros la cargaran y volvimos a casa en mi coche, como dos enamorados en su primera cita.
Yo me subí al asiento del copiloto, contenta de ceder el volante a Jim, mientras buscaba una canción apropiada en la radio. Unas gotas pesadas y enormes comenzaron a manchar el parabrisas justo cuando entrábamos en la autopista y, para cuando llegamos al cartel de «Bienvenidos a Neptune City», los truenos rompían el silencio de la noche y los relámpagos resquebrajaban el espeso cielo nublado.
Aparcamos en el camino de entrada y corrimos bajo la lluvia para refugiarnos a oscuras en el salón. Un relámpago iluminó la sala y yo, instintivamente, escondí la cabeza en el hombro de Jim. Al minuto siguiente Jim estaba acariciándome la cara con sus manos de músico y besándome de un modo que pensé que jamás volvería a experimentar.
Entre juegos y risas, sugerí bajar el colchón de nuestra cama al salón, para ver la última tormenta del verano.
Y resultó ser una magnífica idea.
Hablamos hasta altas horas de la noche, mientras los truenos y los relámpagos salpicaban nuestras palabras y nuestros pensamientos más profundos. Había algo reconfortante en el manto de oscuridad que nos envolvía.
A decir verdad, nos hizo más fácil la comunicación, puesto que nos aportaba el refugio necesario para las dolorosas emociones que nos teñían la cara. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos de aquel modo y empecé a sentir que nacía entre nosotros una nueva corriente de intimidad.
Protegida por la oscuridad, encontré fuerzas para bajar todas mis defensas y pedí perdón a Jim por haber sido tan fría y controladora. Le dije que estaba comenzando a entenderme mejor a mí misma y que toda mi tensión e irritabilidad habían sido fruto de mi propia infelicidad personal. Sabía que toda mi frustración tenía muy poco, o quizá nada, que ver con su comportamiento. Le prometí que desde aquel momento, dedicaría más tiempo a mis defectos y fallos que a proyectar automáticamente mis frustraciones en él.
Cuando acabé, se hizo un largo silencio y, hasta que no volvió a brillar otro relámpago en el cielo, no vi que las lágrimas corrían por las mejillas de mi marido.
Había llegado su turno. Esa noche descubrí cosas sobre Jim que jamás hubiera descubierto a plena luz del día. Descubrí su temor ante mi desaprobación, su miedo a no cumplir con mis expectativas como marido y padre. Me sorprendió ver que él también sufría inseguridades muy similares a las mías sobre su talento, su capacidad de relacionarse y, lo más increíble, su atractivo sexual. Se disculpó por su malograda carrera artística y admitió que no podía culparme por estar resentida con el hecho de haber tenido que volver a trabajar para mantener a la familia.
—Ya no me importa tener que trabajar —le dije, y así lo sentía.
Estábamos los dos juntos, tranquilos, tumbados bajo los truenos y los relámpagos. Pensé en lo desgraciados que habíamos sido por culpa de una delincuente cargada de alevosía llamada «falta de comunicación».
—He sido tan injusta contigo, Jim —me reproché con solemnidad—. ¿Cómo has podido aguantarme? En serio. ¿Qué te impidió hacer las maletas y largarte?
Noté que su mano agarraba la mía bajo la sábana y una extraña expresión le cruzó la cara. —Yo nunca te dejaré, Christine —me dijo con una voz rota por la emoción.
—¿En serio? —insistí, incrédula—. ¿Nunca? ¿Y por qué?
Jim vaciló una fracción de segundo. —Es que hay algo que nunca te he dicho —confesó—, porque temía que pensaras que estaba loco.
—Yo nunca pensaría eso —dije, con dulzura. —Hace unos diez años, más o menos cuando te conocí —comenzó vacilante, tras estrecharme la mano—, conocí a un tipo. Bueno, no era un tipo cualquiera, ¿sabes? —añadió, e hizo una pausa—. Era Dios.