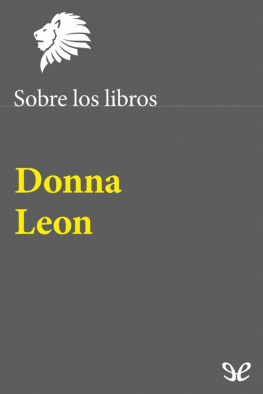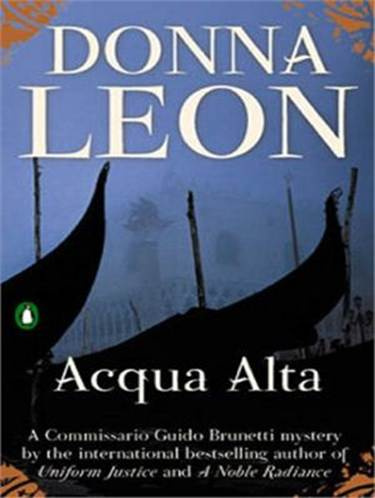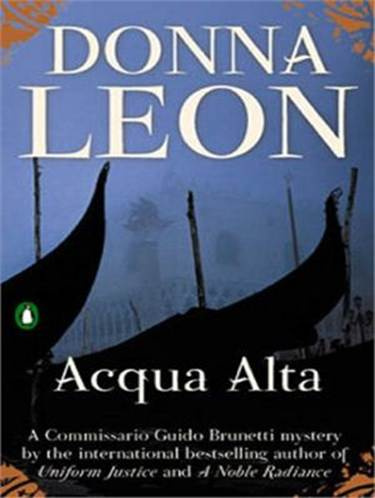
Comisario Guido Brunetti 05
Título original: Aquaalta
Traducción del inglés: Ana Maria de la Fuente
Dalla sua pace la mia dipende,
quel che a lei piace vita mi rende,
quel che le incresce morte mi dà.
S'ella sospira, sospiro anch'io,
è mia quell'ira, quel pianto è mió
e no ho bene, s'ella non l'a.
[De su paz la mía depende,
lo que a ella place vida me infunde,
lo que la aflige muerte me da.
Si ella suspira, también suspiro,
mía es su ira, su lamento es el mío
y no conozco dicha que le sea ajena.]
Mozart, Don Giovanni
Reinaba tranquilidad hogareña. Flavia Petrelli, diva reina de La Scala picaba cebolla en la caldeada cocina. Dispuestos ante sí tenía varios tomates de pera, dos dientes de ajo cortados en finas láminas y dos rollizas berenjenas. Mientras trabajaba inclinada sobre el mármol, Flavia cantaba llenando la cocina de las áureas notas de su voz de soprano. De vez en cuando, retiraba con la muñeca un oscuro mechón de cabello que, no bien quedaba recogido detrás de la oreja, volvía a saltar sobre la mejilla.
En el otro extremo de la vasta habitación que ocupaba la mayor parte del último piso del palazzo veneciano del siglo XIV, Brett Lynch, su propietaria y amante de Flavia, estaba echada en un sofá beige con los pies descalzos apoyados en un brazo del mueble y la cabeza en el otro, siguiendo la partitura de I Puritani, cuya grabación lanzaban al aire a todo volumen -los vecinos, a chincharse- dos altavoces alargados que descansaban en pedestales de caoba. La música subía de tono haciendo vibrar el aire de la habitación, mientras «Elvira» se disponía a enloquecer… por partida doble. Porque en la habitación cantaban dos «Elviras», lo que producía una sensación inquietante: una, la que Flavia había grabado en Londres cinco meses antes y que brotaba de los altavoces; la otra, en la voz de la mujer que picaba cebolla.
De vez en cuando, Flavia interrumpía el afinado dúo para preguntar:
– ¡Uf! ¿Quién ha dicho que tengo un registro medio?
O:
– ¿Se supone que es un si bemol lo que tocan los violines?
Y después seguía cantando y picando. A su izquierda, en una gran sartén puesta sobre un fogón graduado al mínimo, el aceite esperaba las hortalizas.
Alguien tocó el timbre cuatro pisos más abajo.
– Yo abriré -dijo Brett, dejando la partitura abierta boca abajo en el suelo y levantándose-. Serán los Testigos de Jehová. Siempre vienen el domingo.
Flavia asintió, se apartó el pelo de la cara con el dorso de la mano y volvió a repartir su atención entre las cebollas y «Elvira», que seguía cantando en sus transportes delirantes.
Descalza en el grato calor del apartamento esta tarde de últimos de enero, Brett cruzó sobre el suelo de madera y salió al recibidor, descolgó el interfono que estaba junto a la puerta y preguntó:
– Chi è?
Una voz de hombre contestó en italiano:
– Venimos del museo. Traemos unos papeles del dottor Semenzato.
Era extraño que el director del museo del palazzo Ducal le enviara papeles, y más aún, un domingo por la tarde, pero quizá la carta que Brett le había enviado desde China lo había alarmado -aunque por supuesto no le dio tal impresión cuando habló con él la semana anterior- y quería darle a leer algo antes de la cita que a regañadientes le había dado para el martes por la mañana.
– Súbalos, por favor. Último piso. -Brett colgó el aparato y oprimió el pulsador que abría la puerta de la calle cuatro pisos más abajo, luego se acercó a la puerta y gritó a Flavia, entre el llanto de los violines-: Del museo. Traen papeles.
Flavia asintió, tomó una de las berenjenas, la cortó por la mitad a lo largo y, sin perder el compás, se entregó de nuevo al serio proceso de enloquecer de amor.
Brett volvió a la puerta de la escalera, se agachó para doblar la punta de una alfombra y abrió la puerta. De abajo llegaba ruido de pisadas, y por el recodo de la escalera aparecieron dos hombres que se detuvieron en el rellano, antes de acometer el último tramo.
– Sólo dieciséis peldaños más -dijo Brett sonriendo en señal de bienvenida, y entonces, sintiendo el aire glacial de la escalera, se cubrió un pie con el otro.
Ellos miraban la puerta abierta. El primero llevaba en la mano un gran sobre marrón. Los hombres empezaron a subir el último tramo y Brett volvió a sonreírles.
– Forza! -los animó.
El que subía delante, que era bajo y rubio, sonrió a su vez. Su acompañante, más alto y moreno, aspiró profundamente y lo siguió. Cuando el primer hombre llegó ante la puerta, esperó a que el otro se reuniera con él.
– ¿Dottoressa Lynch? -preguntó pronunciando el apellido al modo italiano.
– Sí -respondió ella, retrocediendo para dejarlos pasar.
Cortésmente, los dos hombres murmuraron «Permesso» al entrar en el apartamento. El primero, que llevaba el pelo cortado al uno y tenía bonitos ojos oscuros, le alargó el sobre.
– Los papeles, dottoressa. -Al entregárselos añadió-: El dottor Semenzato me ha dicho que los lea inmediatamente. -Modales suaves y corteses. El alto sonrió y volvió la cabeza hacia un espejo colgado a la izquierda de la puerta que le había llamado la atención.
Ella inclinó la cabeza y empezó a abrir la solapa del sobre, pegada con lacre rojo. El rubio se acercó, como para ayudarla a abrir el sobre, pero bruscamente se situó detrás y la sujetó por los brazos inmovilizándola.
El sobre cayó sobre sus pies descalzos y fue a parar entre ella y el segundo hombre, que lo apartó con el zapato, como si temiera estropear su contenido, y se acercó a ella. El primero aumentó ahora la presión de sus manos y su compañero, encorvando su alta figura, dijo en voz baja y grave:
– Usted no irá a la cita con el dottor Semenzato.
Ella sintió cólera antes que miedo, y la cólera le hizo decir:
– Suéltenme. Y salgan de esta casa. -Se revolvió, tratando de zafarse de las manos del hombre, pero él le sujetó los brazos a los costados.
A su espalda, subía el tono de la música y la doble voz de Flavia inundaba la habitación. La sincronía era perfecta, nadie hubiera sospechado que eran dos voces y no una las que cantaban de dolor, amor y añoranza. Brett volvió la cara hacia la música, pero deliberadamente interrumpió el movimiento y preguntó mirando al que tenía delante:
– ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?
La voz del hombre cambió y se hizo adusta, lo mismo que su cara.
– No hagas preguntas, zorra.
Nuevamente, ella trató de soltarse, pero era imposible. Apoyando el peso del cuerpo en un pie, golpeó con el otro al hombre que la sujetaba, pero el talón desnudo no podía hacer mucho daño.
Entonces, ella oyó decir al que la sujetaba:
– Vamos. Adelante.
Ella volvía la cabeza para mirar atrás cuando el primer golpe la alcanzó en el estómago. Fue una explosión de dolor que le hizo doblar el cuerpo tan violentamente que casi escapó de las manos del que la inmovilizaba, pero él la enderezó con brusquedad. El que estaba delante volvió a golpearla, esta vez, debajo del pecho izquierdo, y la reacción fue la misma: el cuerpo de ella se dobló con un espasmo para defenderse del dolor.
Entonces, deprisa, tan deprisa que Brett perdió la cuenta de los puñetazos, el hombre la golpeó repetidamente en el pecho y las costillas.
A su espalda, mientras las voces de Flavia cantaban al futuro de dicha que la aguardaba cuando se desposara con «Arturo», el hombre golpeó en un lado de la cabeza a Brett, a la que empezó a zumbarle el oído derecho, y ya sólo pudo oír la música con el izquierdo.
Página siguiente