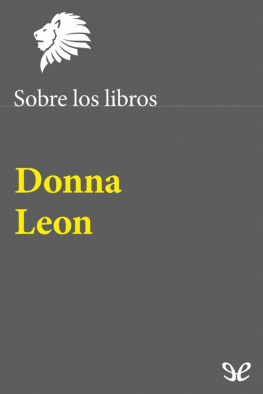DE LOS HOMBRES
DE HUMANOS Y ANIMALES
PECHOS
La apoteosis de mi temporada operística de 1997 fue la representación del Ariodante de Händel en Amsterdam. Se hizo en concierto, es decir que los cantantes se limitaban a cantar siempre en el mismo sitio, sin vestuario de época, ni decorados, ni aspavientos, ni telón de fondo. Mark Minkowski dirigió una de las más electrizantes interpretaciones de una ópera de Händel que he oído en mi vida y Anne Sophie von Otter me reafirmó en la opinión de que es una de las mejores cantantes del momento. Ariodante es uno de los papeles que Händel compuso para un castrato, y como en la actualidad, ¡ay!, no cantan castrati, interpreta el papel una mujer, generalmente una mezzosoprano, como ocurría en este caso. Pero Ariodante es un chico. Aunque el que estrenó la obra no era un chico completo, el público del siglo XVIII aceptaba la convención y hacía como si creyera que estaba entero. Doscientos años después, aunque la intérprete tiene atributos femeninos, también nosotros aceptamos la convención y asumimos que Ariodante es un chico.
Yo esperaba con impaciencia la publicación del compact disc, a fin de confirmar la impresión que me había causado la audición. Al fin, en el Musik Hug de la Bahnhofstrasse lo vi y una amiga muy generosa me lo regaló. La carátula no dejaba lugar a dudas, porque allí estaban el título —ARIODANTE— y Anne Sophie von Otter para demostrarlo. La habían retratado en blanco y negro, con el hombro izquierdo cubierto por una artística pieza de armadura muy adornada, como las que lucen en los cuadros de los museos esos caballeros que parecen tan bajitos encima del caballo. La pieza, decorada con un delicado dibujo de flores y aves, parece, sin embargo, lo bastante robusta como para proteger el hombro de un buen mandoble. Pero debajo de ella lleva un vestido negro de cóctel con escote en «V» por el que asoma el nacimiento de los senos.
¿Ariodante, senos? ¿No era un chico? Sí, sí, ya sé que en realidad no es un chico porque su parte la canta una chica, pero se supone que es un chico. Y los chicos no tienen pechos. Ellos tienen músculos.
Le miré la cara. Lleva el pelo a lo chico pero hace años que la Von Otter lleva el pelo a lo chico. Si mides metro ochenta, probablemente es una buena idea. Y tiene los labios pintados y las cejas mal dibujadas, y ha sido sorprendida mirando hacia la izquierda, como si se preguntara cuándo va a terminar esa ridícula sesión fotográfica.
Intrigada, empecé a pasearme por los pasillos de la sección de música clásica, mirando las carátulas de los discos, y al cabo de un cuarto de hora, lo había descubierto. Ahora ya no basta la música o, por lo menos, ya no vende. No, señor; ha de ser sexo y música o, como en algunas de las horripilantes interpretaciones que escuché aquel día, solo sexo. Elegí unos cuantos compacts discs entre los de más erótica presentación y los puse. Hay una violoncelista que parece estar practicando el sexo con su instrumento, sin duda porque es lo único con lo que sabría hacerlo. Estaban también los llamados Sensual Classics II, en la foto de cuyo catálogo se ve a una joven pareja, cada uno de ellos arrobado por la ropa del otro. Pero lo mejor fue la joven violinista oriental que estaba de pie en medio de un lago, con un violín blanco en la mano. Lo más curioso es que sus pezones parecían seguirme, como la mirada de esos Cristos pintados sobre terciopelo.
Mezclar sexo y música pop me parece normal, pero utilizarlo como reclamo para vender música clásica me parece ofensivo. Harta de aquel cóctel barato, me llevé mi CD y me puse a escucharlo. Y pasé tres horas en el cielo. Con pechos o sin ellos, Ariodante es heroico y apasionado y Anne Sophie von Otter, una de las grandes cantantes de nuestra época. Con pechos o sin ellos.
EL HOMBRE ITALIANO
Al parecer, Italia es «descubierta» cada cinco o seis décadas. Los ingleses en el siglo XIX y los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial descubrieron Italia, sucumbieron al encanto de sus muchos dones y la describieron en una prosa impregnada de la pasión y el optimismo que siempre acompañan al nuevo amor. Durante los últimos años les ha tocado a los europeos hacer el descubrimiento y son muchos los que encuentran solaz en este lugar privilegiado, cuyos signos de identidad nacional son, sencillamente, la felicidad y la disposición para disfrutar con pasión y entusiasmo hasta de los goces más simples de la vida.
Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la «nueva». Italia, la Italia que ha dado al mundo una imagen que conjuga con perfecta armonía la elegancia y la sencillez. No hay más que ver la exquisita línea de la solapa de una chaqueta de Armani o el cosido de unas botas Fratelli Rosetti para percibir esa búsqueda instintiva del buen gusto y el bien hacer. Hasta el plato más sencillo de una trattoria popular es muestra de ese afán de perfección. Y me parece que eso nos indica la medida en que la nueva Italia es, en realidad, la heredera legítima de la vieja, porque si algo nos revela la Historia de Italia es ese amor constante por la belleza, la elegancia y esa cualidad intangible de la bella figura.
También se ha descubierto al italiano, y me refiero, concretamente, al hombre: el macho de puertas afuera que por la noche ayuda a fregar los platos o el joyero seductor que el domingo lleva a sus hijos al parque de atracciones y grita con ellos en las montañas rusas. Lo que ambas imágenes tienen en común es la familia, la base de la que todos los hombres italianos proceden y a la que todos desean volver. Y cualquier indagación en la personalidad del italiano, el nuevo o el viejo, debe empezar por ahí.
Una de las cualidades que en mayor medida caracterizan al italiano es la absoluta seguridad de su propia valía, que emana de él y lo envuelve en un halo de salud emocional que lo protege de los avatares de la vida. Y ese sentimiento se lo infunde la familia. Miren si no a los niños que juegan en los parques o en las estrechas calles de sus ciudades. Todos tan bien vestidos y tan bien calzados, con unos zapatitos que dentro de nada les estarán pequeños. Y miren alrededor y, cerca de ellos, detrás o a su lado, verán a una mujer de la familia —una hermana, una tía, una madre, una abuela—, en actitud protectora y cariñosa, que tiene en los ojos ese mismo brillo con que mira la Sagrada Hostia en el momento en que el sacerdote la levanta durante la misa. Porque allí está él: un figlio maschio, compendio de la gloria de la cultura, de las esperanzas en el futuro de la familia, de la virilidad del padre y la feminidad de la madre. Todo está ahí, en esa criatura adorada que, desde la cuna, sabe que es el centro del universo familiar, que cada momento de su vida, cada gesto y cada palabra es fuente de dicha para quienes lo rodean. En los países no latinos esta especie de incondicional adulación se mira con suspicacia y se la considera germen de complejos inevitables, la serpiente del Edén de la vida, causa de males psíquicos seguros. Aquí, en Italia, por el contrario, no es más que la manera en que se manifiesta una particular clase de amor, y sus resultados, como se ha demostrado desde que la loba amamantó a aquellos dos rorros, es la formación de un hombre que durante toda su vida no dudará ni un momento de su valía ni de su virilidad.
Existen, qué duda cabe, infinidad de tópicos acerca de los italianos, entre otros los clásicos del Latin Lover y el mafioso con puro a los que ahora se ha unido el del ejecutivo con chaqueta de cachemir, el maletín en una mano y el telefonino en la otra. Al igual que todos los tópicos, estos tienen su origen en la realidad, porque estos hombres existen efectivamente, pero no abundan y para la mayoría de los italianos son figuras jocosas, como lo es la supuesta estupidez de los