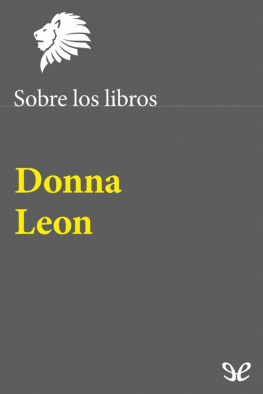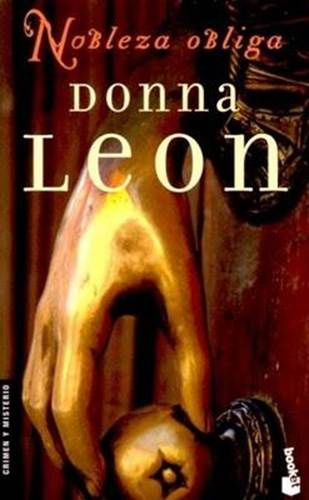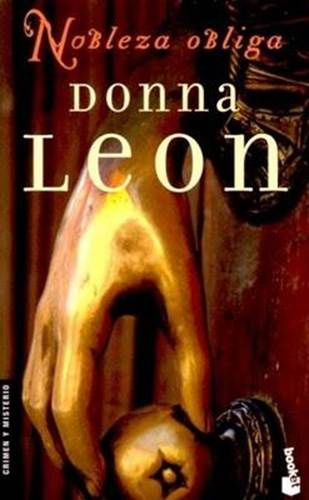
Título original: A Noble Radiance
Traducción del inglés: Ana Maria de la Fuente
La nobilità ha dipinta negli occhi l'onestà
La nobleza lleva la honradez pintada en los ojos.
Mozart, Don Giovanni
No había mucho que ver en aquel campo: un cuadrado de cien metros de lado cubierto de hierba seca, situado bajo un pueblecito de las estribaciones de los Dolomitas. La ladera que descendía hasta el campo estaba cubierta de árboles de madera noble que podían dar buena leña, lo cual fue uno de los argumentos que sirvieron para aumentar el precio de la finca cuando se vendieron el terreno y la casa construida en él doscientos años antes. Al Norte, al pie de la escarpada pared de una montaña, se encontraba la pequeña ciudad de Ponte nelle Alpi; a cien kilómetros al Sur, estaba Venecia, muy lejos para influir en la política o las costumbres de la zona. Los vecinos de estos pueblos eran un poco reacios a hablar italiano y se sentían más cómodos con el dialecto bellunés.
Casi medio siglo hacía que no se cultivaba este campo y que estaba vacía la casa. Las grandes placas de pizarra del tejado se habían movido con el paso del tiempo, los bruscos cambios de temperatura y también, quizá, a causa de algún que otro terremoto que había sacudido la zona durante los siglos en que habían protegido la casa de la lluvia y la nieve, y muchas de ellas se habían caído dejando las habitaciones del piso superior a merced de los elementos. Como la finca formaba parte de una herencia en litigio, ninguno de los ocho posibles herederos se había preocupado de hacer reparar las goteras, temiendo no recuperar los pocos cientos de miles de liras que costarían las obras, y la lluvia y la nieve habían ido penetrando, primero, gota a gota y después a chorro, comiéndose el yeso de las paredes y las maderas del suelo, mientras el tejado se inclinaba cada año un poco más.
Por las mismas razones había estado abandonado el campo. Ninguno de los herederos quería invertir tiempo ni dinero en trabajar aquella tierra, ni debilitar su posición ante la ley por hacer uso indebido de la propiedad. La maleza proliferaba con una exuberancia extraordinaria, ya que los últimos cultivadores de aquel campo lo habían abonado durante décadas con el estiércol de los conejos que criaban.
El olor a dinero extranjero tuvo la virtud de resolver el pleito: dos días después de que un médico alemán retirado hiciera una oferta por la finca, los ocho herederos se reunieron en casa del mayor. Al término de la reunión, habían decidido por unanimidad, primero, vender la propiedad y, segundo, no venderla hasta que el extranjero hubiera doblado la oferta, lo que elevaría el precio a cuatro veces lo que cualquier vecino del pueblo querría -o podría- pagar.
Tres semanas después de realizada la transacción, se montaba el andamiaje y se levantaban las seculares placas de pizarra cortadas a mano, que eran arrojadas al corral, donde se hacían pedazos. El arte de colocar placas de pizarra había muerto con los artesanos que sabían cortarlas, por lo que éstas fueron sustituidas por piezas de cemento moldeadas que tenían un ligero parecido con las tejas de cerámica. Como el médico había contratado al mayor de los herederos para que hiciera las veces de encargado de la obra, los trabajos avanzaban a buen ritmo y, como ésta era la provincia de Belluno, se hacían bien y con honradez. A mediados de la primavera, la restauración de la casa estaba casi terminada y, con la llegada del tiempo cálido, el nuevo dueño, que había pasado su vida profesional encerrado en quirófanos brillantemente iluminados y dirigía los trabajos de restauración por teléfono y fax desde Munich, pudo empezar a pensar en plantar el jardín con el que soñaba desde hacía años.
La memoria es larga en el campo, y en el pueblo se recordaba que el antiguo jardín se extendía junto a la hilera de nogales que había detrás de la casa, por lo que allí fue donde Egidio Buschetti, el encargado, decidió cavar. Aquella tierra había estado sin cultivar durante casi tantos años como tenía él, y Buschetti se dijo que tendría que hacer dos pasadas con el tractor, la primera, para arrancar la maleza de casi un metro de alto y la segunda, para remover la fértil tierra que había debajo.
Al principio, Buschetti pensó que era un caballo -recordaba que los antiguos dueños tenían dos-, por lo que siguió adelante con el tractor hasta el límite que se había marcado. Haciendo girar el ancho volante, dio media vuelta y volvió atrás, contemplando con orgullo la impecable alineación de los surcos, contento de estar otra vez en el campo, al sol, envuelto en los sonidos y las sensaciones del trabajo de la tierra, seguro ya de que la primavera había llegado. Entonces vio el hueso que asomaba en diagonal del surco que acababa de abrir. Se destacaba, largo y blanco, en la tierra casi negra. No; no era tan largo como para ser de caballo, pero no recordaba que aquí se hubieran criado corderos. La curiosidad le hizo aminorar la marcha. Tampoco quería aplastar el hueso.
Puso punto muerto y se detuvo. Tiró del freno de mano, saltó de su alto asiento metálico y se acercó al hueso que había quedado al descubierto, apuntando al cielo. Se inclinó y extendió la mano para apartarlo del camino del tractor, pero un escrúpulo repentino le hizo enderezar el cuerpo y empujarlo con la punta de su gruesa bota, para tratar de moverlo. El hueso no cedía, y Buschetti se volvió hacia el tractor, en busca de la pala que llevaba sujeta a la parte trasera del asiento. Al dar media vuelta, su mirada tropezó con un reluciente óvalo blanco que había quedado al descubierto en el fondo del surco, un poco más allá. Ningún caballo ni cordero tenía un cráneo tan redondo, ni te miraba con esa espeluznante sonrisa sardónica y esos afilados incisivos, tan semejantes a los tuyos.
En los pueblos, no hay noticia que se propague más pronto que la relacionada con la muerte o con una desgracia. Por eso, aquel día, en el pueblo de Col di Cugnan, antes de la cena todo el mundo sabía ya que en la vieja casa Orsez habían aparecido restos humanos. Hacía siete años, desde la muerte del hijo del alcalde en aquel accidente de automóvil ocurrido junto a la fábrica de cemento, que no corría tanto una noticia, ya que ni el asunto de Graziella Rovere con el electricista fue de dominio público antes de dos días. Pero aquella noche, durante la cena, los setenta y cuatro vecinos del pueblo apagaron el televisor o levantaron el tono de la voz para acallarlo, mientras hacían cábalas sobre el qué y el cómo y, lo más importante, el quién.
La presentadora del informativo de RAI 3, con su suéter de visón, que cada noche cambiaba de gafas, no recibía ni la menor atención mientras hablaba de los últimos horrores de la ex Yugoslavia, como nadie se interesaba tampoco por el arresto del anterior ministro del Interior, acusado de corrupción. Tanto lo uno como lo otro estaba ahora dentro de lo normal, mientras que un esqueleto enterrado detrás de la casa del extranjero era noticia. A la hora de acostarse, había ya quien aseguraba que el cráneo había sido partido de un hachazo, o que tenía un orificio de bala, o señales de que habían intentado disolverlo con ácido. La policía había determinado -se aseguraba- que se trataba de los restos de una embarazada, de un varón joven o del marido de Luigina Menegaz, que se había marchado a Roma hacía doce años y no se había vuelto a saber de él. Aquella noche, los vecinos de Col di Cugnan cerraron las puertas con llave, y los que la habían perdido hacía años y no se habían preocupado de buscarla, pasaron peor noche que los otros.
Página siguiente