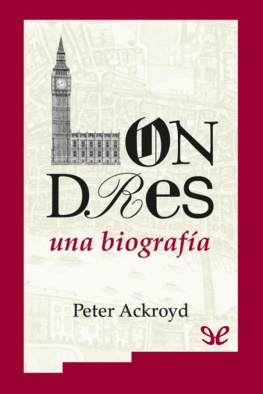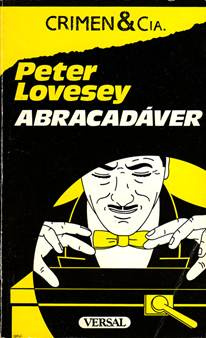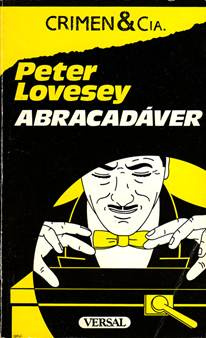
Irrumpió en el camerino número 4 del Middlesex y de un tirón se bajó el corpiño de lentejuelas hasta la cintura.
– ¿Ven ustedes esto? -preguntó, por si a alguien no le hubiese llamado suficientemente la atención el espectáculo-, ¡un morado como una colección de medallas de Crimea! ¡La lagarta!, ¡la tonta, torpe y descarada!
Jason Buckmaster, retórico, profesor de dicción de la realeza y con el privilegio de encontrarse en aquel momento en el vestuario de la hembra, levantó una disciplinada ceja.
– ¿Un rasguño, señorita Lola? ¡Cuán terriblemente molesto! ¿Debemos colegir que la coordinación entre hermanas en el trapecio alto fue algo menos que perfecta esta noche?
– ¡La condenada casi me mata, eso es todo! -respondió Lola temblando de indignación-. También en mi salto mortal. ¿Ha visto usted el final del acto cuando ella se balancea y salta para reunirse conmigo al tiempo que yo salto hacia sus tobillos? Bien, pues la muy imbécil llegó demasiado pronto y me dio en todo el pecho con sus grandes pies. Me sentí morir, colgada por encima del maldito público, con mis brazos alrededor, y perdone la expresión, de sus muslos y casi arrancándole las mallas para agarrarme. Me saltaban lágrimas de dolor y debía de estar roja de vergüenza. Estuvimos allí colgadas durante dos minutos, hasta que al señor Winter se le ocurrió rescatarnos con la pértiga. Parecíamos dos truchas boqueantes, prendidas de un sedal. No es dignificante para una artista seria. -Bajó la vista a la mancha color fresa y añadió-: Y no contribuye en nada a las perspectivas de una chica.
Desde lo profundo de los órganos vocales de Buckmaster llegó un inconfundible ronroneo.
– ¿Perspectivas? -sonrió-. «Porque dondequiera que vuelva mis embelesados ojos, alegres y bellas escenas y resplandecientes perspectivas aparecen.»
– ¿Cómo?
– Nada, querida. Una cita de Addison, en un contexto distinto. Perdóneme. No es más que la inquietud que siento por su desfiguración. Por si le sirviera de algún consuelo, le diré que sus… humm… perspectivas están intactas. La voy a dejar a usted ahora, antes de que vuelva la señorita Bella. La revelación de una segunda colección de lesiones podría afectarme profundamente.
Un hombre enorme, se fue rápidamente con la discreción de un veterano obseso de los camerinos.
«¡Gili!», pensó Lola.
Los demás presentes, una madre y una hija de Marsella que no hablaban inglés y que pasaban hasta una hora antes de cada representación dándose colorete y polvos para gritar Allez! y levantar el brazo derecho mientras papá realizaba hazañas de equilibrio, ignoraron a Lola, quien, chasqueando la lengua de exasperación, dedicó toda su atención a la mancha mirándosela en el espejo desde toda una variedad de ángulos. Después, puso agua en la palangana que tenía delante y sumergió sus manos para quitarse la resina.
La puerta se abrió. La doble de Lola, rubia, con lentejuelas, bonita como un estuche de mariposas, entró de puntillas y miró al espejo por encima de los hombros de su hermana.
– Cambia el tener una huella de pie en el pecho, ¿verdad, querida? Es original. ¡Dios mío, cuando se sepa en Leicester Square!
La esponja mojada voló sin peligro por encima de la cabeza de Bella, que la esquivó, pero la lluvia de artículos que siguió -cepillo de uñas, jabones, tarros de crema, caja de polvos- rebotó en un biombo que estaba detrás de ella y recibió varios fuertes impactos en la doblada espalda.
– ¡Muñeca estúpida! -gritó Lola-. ¡Lagartona inepta! -Había cogido un pesado cepillo de madreperla para la ropa y estaba a punto de arrojarlo después de todo lo demás cuando el grito de «Non!», lanzado desde el fondo de la habitación, la detuvo. Envalentonada por la amenaza hecha a su propiedad, la hija del funambulista corrió a recuperar su cepillo, y Bella aprovechó la ocasión para refugiarse del bombardeo detrás del biombo.
– Ahora escúchame, Lo -reclamó desde su refugio temporal-, Soy la única que tiene motivos para quejarse. Si tú te hiciste daño, fue por tu culpa.
– ¿Por mi culpa? -chilló su hermana-. ¿Qué quieres decir con eso, gusano apestoso? Tu balanceo fue absolutamente erróneo. Te soltaste condenadamente pronto. Casi me arrancas la cabeza, eso fue lo que hiciste. Me considero afortunada por haber acabado con un morado como un mapa de todas las Rusias en la delantera. ¡Podría haberme matado!
Era una pena que Bella estuviese detrás del biombo, porque se perdió el impacto de todas las Rusias moviéndose agitadamente con la fuerza de su invectiva.
– Salí perfecta -insistió Bella-. Deberías admitirlo, Lo. Tú fuiste demasiado lejos. Esa es la verdad, y tus insultos no podrán cambiarla, patosa chiflada.
Lola apartó bruscamente el biombo.
– ¿Demasiado lejos? ¿Cuándo he volado yo demasiado lejos? Supongo que no te tomarías un trago de algo antes de subir esta noche, ¿o sí?
Eso fue demasiado para Bella. Se enderezó, contusionada como estaba, e hizo frente a su acusadora con su habitual descaro.
– Sabes muy bien que ya hace siete meses que llevo la cinta azul, Lo, ¡y no he fallado ni una vez! Antes de empezar a echar la culpa a los demás, querida, te sugiero que domines tu pequeña debilidad. Por la hora en que regresaste a la pensión después de pasear anoche con tu soldadito, supe que no había sido pasear lo que habíais estado haciendo. Con la vida que llevas, lo raro es que no hayas estropeado el número hasta esta noche.
Lola estalló:
– ¡Lengua viperina! ¡Eso no se lo consiento a nadie!
Había cogido a su hermana por el cabello, la había arrastrado contra la pared y tenía la mano puesta en su traje, a punto de imponer su venganza, cuando se oyó una voz desde atrás:
– ¡Señoritas, señoritas, señoritas! -chilló Buckmaster-. ¡En nombre del cielo, desistan! No pueden imaginarse cómo me afecta la visión de unos talentos de su categoría en peligro. Tengo noticias para ustedes, ¡miren!
Mostró dos trozos de cuerda, de unas dieciocho pulgadas de longitud cada uno. Las hermanas se quedaron tan perplejas que se soltaron.
– ¿Qué demonios es eso? -preguntó Lola.
– Eso, querida mía, son trozos de cuerda cortados del trapecio de su hermana. Los encontré entre los accesorios, en el escenario, por el lado del foso de la orquesta. Alguien acortó muy limpiamente la longitud de su trapecio, señorita Lola. El accidente de esta noche había sido planeado a sangre fría. Tiene usted suerte de estar viva.
Dos veces por semana tenía lugar una rigurosa prueba en una sala de la parte de atrás de la comisaría de policía de la calle Paradise, en Rotherhithe, Edward Thackeray, el policía más experimentado que pueda encontrarse en la división M, clavaba distraídamente en su barba la gastada punta de su lápiz, según se acercaba el momento de la decisión. Arrastró sus grandes botas y encogió sus enormes hombros. Se aclaró la garganta, se inclinó hacia adelante y se levantó decididamente de su silla, un pupitre ridículo, empujándolo hacia adelante con un chirrido mientras estiraba las rodillas.
– ¿Y bien, agente?
Suspiró profundamente:
– Un adjetivo, señor.
Y lo dijo con absoluta seguridad.
El inspector instructor hizo una mueca.
– ¿Qué ha dicho usted?
– Adverbio, es decir…, pronombre adverbial, señor.
El inspector resopló.
– Quizás, en lugar de decir lo que es, debería usted intentar deletrear la palabra.
Thackeray lo pensó y decidió que, dadas las circunstancias, era más acertado no intentarlo. Fingió que lo sabía y sonrió.
No hubo otra sonrisa en respuesta.
– Debería haberme acordado, agente, de que tiene usted por costumbre evitar cualquier palabra problemática. Debe de ser por eso por lo que, en el ejercicio que pronto le devolveré, evitó usted el peligro que representaba la expresión «abuso de confianza», y la sustituyó por la expresión alternativa «exceso de confianza». Una ingeniosa estratagema, concederán ustedes, caballeros, para no confundir una «b» con una «v». La pena es que la ortografía del agente Thackeray está por debajo de su ingenuidad. Su «exceso de confianza» se convierte, cuando él lo escribe, en «es seso de confianza».
Página siguiente