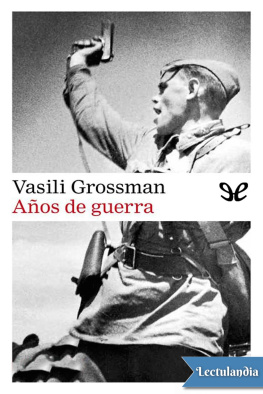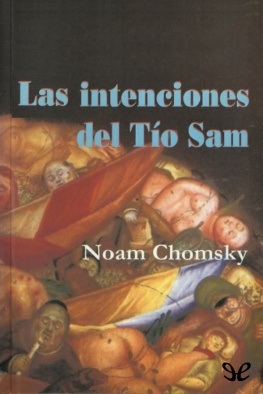John Buchan
Los 39 Escalones
Título original: The 39 steps
A Thomas Arthur Nelson
(Lothian and Border House)
Mi querido Tommy: Tú y yo compartimos desde hace tiempo la afición a ese tipo de cuento elemental que los americanos llaman la «novela de diez centavos» y que nosotros conocemos como «novela de aventuras»: el relato en el que los incidentes desafían a las probabilidades y rozan los límites de lo imposible. El invierno pasado, durante una enfermedad, agoté mis reservas de ese medio de distracción, y tuve que escribir uno para mí mismo. Este pequeño volumen es el resultado, y he querido incluir tu nombre en recuerdo de nuestra amistad, durante una época en la que la ficción más absurda es mucho menos improbable que la realidad.
J. B.
Aquella tarde de mayo, hacia las tres, volví de la City bastante hastiado de la vida. Hacía tres meses que me encontraba en la madre patria, y ya estaba harto de ella. Si un año antes me hubieran dicho que me sentiría así, no me lo habría creído; pero así era. La lluvia me ponía de malhumor, el lenguaje del inglés corriente me ponía enfermo, no podía hacer bastante ejercicio, y las diversidades de Londres me parecían tan insulsas como una gaseosa dejada mucho tiempo al sol. «Richard Hannay -me decía a mí mismo una y otra vez-, has caído en una zanja, amigo mío, y será mejor que te des prisa en salir.»
Me mordía los labios sólo de pensar en todos los planes que había hecho durante los últimos años pasados en Buluwayo. Fueron muchos; no extraordinarios, pero sí lo bastante buenos para mí; y había imaginado gran cantidad de medios para divertirme. Mi padre me sacó de Escocia a los seis años, y no había estado en casa desde entonces, de modo que Inglaterra me parecía un cuento de Las mil y una noches, y mi intención era quedarme allí hasta el fin de mis días.
Pero desde el primero me decepcionó. Al cabo de una semana estaba cansado de ver monumentos, y al cabo de un mes estaba harto de restaurantes, teatros y carreras de caballos. No tenía ningún amigo con quien salir, lo que probablemente explica las cosas. Mucha gente me invitaba a su casa, pero nadie parecía demasiado interesado por mí. Me hacían una o dos preguntas sobre Sudáfrica, y después volvían a sus asuntos. Muchas damas imperialistas me invitaban a tomar té para presentarme a maestros de escuela de Nueva Zelanda y editores de Vancouver, y esto era lo peor de todo. Allí estaba yo, a los treinta y siete años, sano de cuerpo y alma, con dinero suficiente para pasarlo bien, bostezando de aburrimiento durante todo el día. Empezaba a tomar en consideración la idea de largarme y regresar a las estepas africanas, pues era el hombre más aburrido del Reino Unido.
Aquella tarde había estado hablando con mis corredores sobre posibles inversiones para distraerme un poco, y de regreso a casa pasé por mi club, que era más bien un antro que admitía socios de las colonias. Tomé varias copas y leí los periódicos vespertinos. Todos comentaban la delicada situación en el Próximo Oriente, y había un artículo sobre Karolides, el primer ministro griego. Lo describía bastante bien. Por lo visto era un hombre importante en la escena internacional; y jugaba limpio, cosa que no podía decirse de la mayoría. Deduje que en Berlín y Viena le odiaban a muerte pero que nosotros le apoyaríamos, y un periódico decía que era el único obstáculo entre Europa y Armagedón. Recuerdo que me pregunté si podría conseguir un empleo en esa zona. Estaba convencido de que Albania era uno de esos lugares donde es imposible aburrirse.
Alrededor de las seis fui a casa, me vestí, cené en el Café Royal, y me metí en un teatro de variedades. Era un espectáculo soporífero, compuesto por mujeres que brincaban y hombres con cara de mono, y me quedé poco rato. La noche era espléndida y regresé andando al piso que había alquilado cerca de Portland Place. La gente paseaba junto a mí charlando animadamente, y envidié a esas personas por tener algo que hacer. Esas dependientas y oficinistas, petimetres y policías, sentían por la vida un interés que les impulsaba a seguir adelante. Di media corona a un mendigo porque le vi bostezar; sufría del mismo mal que yo. En Oxford Circus levanté los ojos al cielo de primavera e hice un juramento. Concedería otro día a la madre patria para que me proporcionara alguna distracción; si no sucedía nada, tomaría el primer barco con destino a Ciudad del Cabo.
Mi apartamento estaba en el primer piso de un edificio nuevo detrás de Langham Place. Había una escalera corriente con un conserje y un ascensorista en la entrada, pero no había ningún restaurante ni nada por el estilo, y cada piso estaba completamente aislado de los demás. Odio a las criadas por principio, de modo que un hombre venía a servirme durante el día. Llegaba antes de las ocho de la mañana y solía marcharse a las siete, pues yo nunca cenaba en casa.
Estaba metiendo la llave en la cerradura cuando reparé en la presencia de un individuo junto a mí. No le había visto acercarse, y su súbita aparición me sobresaltó. Era un hombre- delgado, con una barba castaña y penetrantes ojillos azules. Le reconocí como el ocupante del piso superior, con el cual me había cruzado algunas veces en la escalera.
– ¿Puedo hablar con usted? ¿Me permite que entre un momento? -dijo. Hacía un visible esfuerzo para dominar el temblor de su voz, y me tocaba el brazo con una mano.
Abrí la puerta y le indiqué que entrara con un gesto. En cuanto hubo traspuesto el umbral se dirigió a la habitación trasera, donde yo solía fumar y escribir cartas. Después dio media vuelta y regresó sobre sus pasos.
– ¿Ha cerrado la puerta? -preguntó febrilmente, y él mismo corrió la cadena. -Lo siento mucho -dijo humildemente-. No debería tomarme tantas libertades, pero usted parece ser un hombre comprensivo. He pasado toda la semana pensando en usted, desde que las cosas se pusieron difíciles. Dígame, ¿querrá hacerme un favor?
– Le escucharé -repuse-. No puedo prometerle más.
Empezaban a inquietarme las bufonadas de aquel nervioso personaje.
A su lado había una mesa con una bandeja de bebidas, de la que se sirvió un cargado whisky con soda. Se lo tomó en tres tragos, y resquebrajó el vaso al dejarlo sobre la mesa.
– Perdone -dijo-, esta noche estoy un poco nervioso. Verá, da la casualidad de que en este momento estoy muerto.
Yo me senté en un sillón y me puse a encender la pipa.
– ¿Qué se siente estando muerto? -pregunté. Estaba seguro de que tenía que habérmelas con un loco.
Una sonrisa distendió su avispado rostro.
– No estoy loco… todavía. Escuche, señor, le he estado observando, y me parece que es usted una persona ecuánime. También me parece un hombre honrado, y lo bastante valiente para no amilanarse con facilidad. Voy a confiar en usted. Necesito que alguien me ayude, y quiero saber si puedo contar con usted.
– Cuénteme de qué se trata -dije-, y después le contestaré.
Pareció prepararse para un gran esfuerzo, y después se lanzó al más extraño de los galimatías. Al principio no entendí nada, y tuve que interrumpirle para hacerle unas cuantas preguntas. Pero la esencia del asunto es ésta:
Era americano, de Kentucky, y al terminar la carrera, como disponía de medios económicos, decidió ver un poco de mundo. Sabía escribir, y trabajó como corresponsal de guerra para un periódico de Chicago; después pasó un año o dos en el sudeste de Europa. Deduje que era un buen lingüista, y que había llegado a conocer bastante bien la sociedad de esa zona. Mencionó familiarmente muchos nombres que recordé haber visto en los periódicos.
Me dijo que se había introducido en los medios políticos, primero por interés y después porque no pudo evitarlo. Le clasifiqué como un hombre perspicaz e inquieto, que siempre quería llegar a la raíz de las cosas. Y había llegado más lejos de lo que quería.
Página siguiente