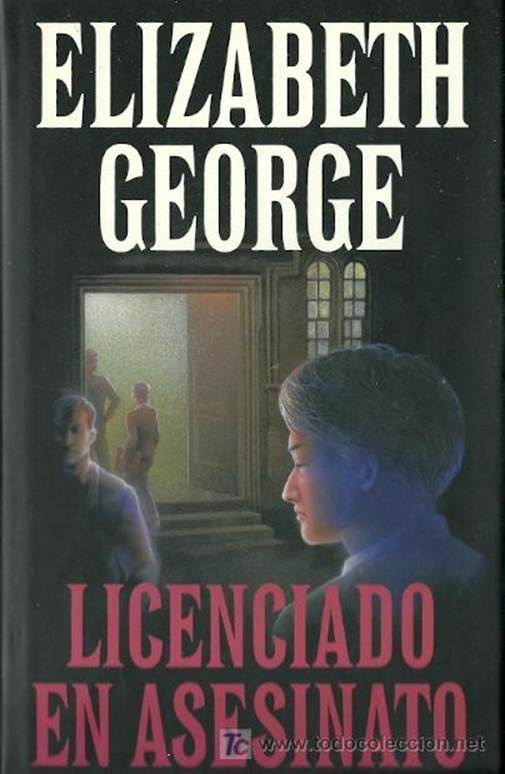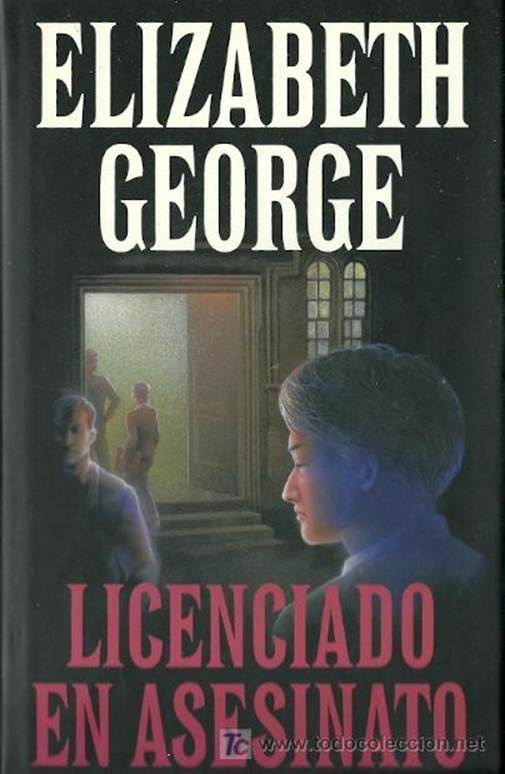
Elizabeth George
Licenciado en asesinato
Serie Policiaca, 03
Título original: Well-schooled in Murder
Primera edición en esta colección: marzo, 1997
© 1990, Susan Elizabeth George
© de la traducción, Eduardo G. Murillo
Para Peter, que quería escribir.
Timshel
He disparado mi flecha contra la casa y herido a mi hermano.
Hamlet
Aunque en Inglaterra existen muchos colegios privados, Bredgar Chambers es producto de mi imaginación y no debe confundirse con ninguna institución educativa.
Sin embargo, agradezco la colaboración de algunos colegios, rectores, profesores y estudiantes, que me ayudaron a reunir la información que me proporcionó el material de base para el libro. Debo dar las gracias en especial a Christopher y Kate Evans, del colegio Dauntsey de Somerset, y a Christopher Robbins, del mismo; a Robin Macnaghten, del colegio masculino Sherbone de Dorset; a Richard y Caroline Schoon Tracy, del colegio Allhallows de Devon, así como a John Stubbs y Andy Penman, en cuyas clases intervine; a Simon y Kate Watson del colegio Hurtspierpoint de Sussex; a Richard Poulton, del hospital de Jesucristo de West Sussex; a la señorita Marshall, del colegio Eton de Berkshire y, sobre todo, a los estudiantes que me abrieron sus vidas con una franqueza tan cautivadora: Bertrand, Jeremy, Jane, Matt, Ben, Chas y Bruce. El tiempo pasado en Inglaterra con estas personas enriqueció mi comprensión del sistema educativo privado más que cualquier otra investigación llevada a cabo por mí.
En Estados Unidos, doy las gracias a Fred VonLohmann por su generosidad al encargarse de las investigaciones preliminares en la Universidad de Stanford; a Blair Maffris, Michael Stephany, Hiro Mori, Art Brown y Lynn Harding por responder a mis preguntas sobre diversos temas, y a los criminalistas de Santa Bárbara Stephen Cooper y Phil Pelzel, que me abrieron sus laboratorios con suma amabilidad.
Mi mayor agradecimiento es para mi marido, Ira Toibin, por la paciencia demostrada, y a Deborah Schneider, que ha sido mi gran apoyo.
El jardín posterior de la casa situada en el paseo inferior de Hammersmith estaba adaptado para acometer tareas artísticas. Seis caballetes desvencijados de aserrar sustentaban tres planchas de pino nudoso que se utilizaban como lugar de trabajo y sostenían, como mínimo, una docena de esculturas de piedra en diversas fases de terminación. Un armario mellado de metal, cercano al muro del jardín, contenía las herramientas del artista: taladros, escoplos, cedazos, limas, gubias, esmeril y una colección de papel de lija en diversas fases de abrasión. Un trapo manchado de pintura, que olía fuertemente a trementina, formaba un bulto irregular bajo una silla medio rota.
Era un jardín a prueba de distracciones. Amurallado contra la curiosidad de los vecinos, también se hallaba protegido de los insistentes ruidos, en su mayoría mecánicos, del tráfico fluvial, de la autopista del Oeste y del puente Hammersmith. De hecho, los altos muros del jardín estaban construidos con tal habilidad, y se había elegido tan bien la ubicación de la casa en la alameda, que sólo el vuelo de alguna ocasional ave acuática quebraba el completo silencio del lugar.
Tanta protección no carecía de una desventaja. Como las brisas procedentes del río jamás conseguían atravesar los muros, una pátina de polvo desprendido al tallar la piedra lo cubría todo: la pequeña extensión oblonga de césped mortecino, los alelíes púrpuras que la bordeaban, el cuadrado de baldosas que hacían las veces de terraza, los antepechos de las ventanas y el tejado inclinado del edificio. Incluso una fina capa de polvillo gris se había adherido al artista como una segunda piel.
Pero esta empecinada suciedad no molestaba a Kevin Whateley. Con los años se había acostumbrado a ella por completo y, por otra parte, cuando trabajaba en el jardín no reparaba en su existencia. Éste era su refugio, un lugar de éxtasis creativo en el que no hacían falta ni comodidad ni limpieza. Una vez entregado a la llamada de su arte, Kevin hacía caso omiso de pequeñas molestias.
En este momento se hallaba entregado a la fase final de pulido. Tenía en gran consideración su obra actual, un desnudo femenino yaciente, esculpido en mármol, con la cabeza apoyada en una almohada, el torso girado, con la pierna derecha sobre la izquierda, y el arco ininterrumpido de la cadera y el muslo que terminaba en la rodilla. Recorrió con la mano el brazo, las nalgas y el muslo, buscando rugosidades, y asintió con satisfacción al sentir la textura de la piedra, como seda fría, bajo sus dedos.
– Pareces embobado, Kev. Creo que nunca te he visto sonreírme de esta manera.
Kevin rió entre dientes, se enderezó y miró a su esposa, de pie en la puerta de la casa. Se secó las manos con un paño de cocina descolorido y, al reír, se ahondaron las arrugas que rodeaban sus ojos.
– Pues ven aquí y pruébalo, muchacha. La última vez no me prestaste atención.
– Estás loco, Kev, de veras -repuso Patsy Whateley, pero su marido advirtió el rubor de satisfacción que aparecía en sus mejillas.
– Conque loco, ¿eh? no recuerdo que dijeras eso esta mañana. Fuiste tú la que se montó encima de un tío a las seis en punto, ¿verdad?
– ¡Kev!
Ella lanzó una carcajada y Kevin le dirigió una sonrisa, estudiando sus rasgos queridos y familiares, admitiendo el hecho de que, a pesar de haberse teñido el cabello durante una temporada para mantener una apariencia juvenil, su rostro y su figura correspondían a una mujer de edad madura; el primero estaba surcado de arrugas, y tanto la mandíbula como la barbilla habían perdido su firmeza. La segunda se había rellenado en determinados lugares, donde en otro tiempo aparecían las curvas más deliciosas.
– Estás pensando, ¿verdad, Kev? Lo veo en tu cara. ¿Qué piensas?
– Marranadas, muchacha, capaces de sonrojarte.
– Es por culpa de esas tallas, ¿no? ¡Mirando mujeres desnudas un domingo por la mañana! Es indecente.
– Lo que siento por ti sí es indecente, cariño. Acércate, no me hagas perder el tiempo en fruslerías. Yo sé cómo eres en realidad.
– Se ha vuelto loco -anunció Patsy al cielo.
– Loco como a ti te gusta -cruzó el jardín en dirección a la casa, abrazó a su esposa y la besó sonoramente.
– ¡Dios santo, Kevin, sabes a arena! -protestó Patsy cuando él la liberó. Una línea de polvillo gris manchaba su sien, otra se destacaba sobre su seno izquierdo. Se sacudió la ropa, murmurando para sí exasperada, pero cuando levantó la vista y su marido sonrió, la expresión de Patsy se suavizó-. Medio loco. Como siempre.
Él le guiñó un ojo y continuó trabajando. Patsy siguió mirándole desde la puerta.
Kevin sacó del armario metálico la piedra pómez pulverizada que empleaba para preparar el mármol antes de agregar su firma a la pieza concluida. La mezcló con agua y la distribuyó generosamente sobre el desnudo yaciente, aplicándolo a la piedra. Concentró su atención en las piernas, el estómago, los senos y los pies, trabajando el rostro con suma delicadeza.
Oyó que su mujer se removía inquieta en el umbral de la puerta. Observó que estaba mirando el reloj de hojalata rojo de la cocina, que colgaba sobre el horno.
– Las diez y media -dijo Patsy con preocupación.
Fingía hablar para sí, pero la falsa indiferencia no engañó a Kevin.
– Vamos, Pats -la tranquilizó-. No exageres. Te veo venir. Olvídalo, ¿quieres? El chico llamará en cuanto pueda.
– Las diez y media -repitió ella, sin hacerle caso-. Matt dijo que volverían a la hora de la comunión, Kev, y la comunión habrá acabado a las diez. Ya son y media. ¿Por qué no nos ha llamado?
Página siguiente