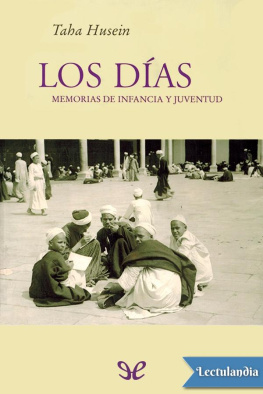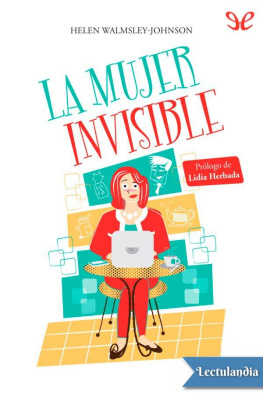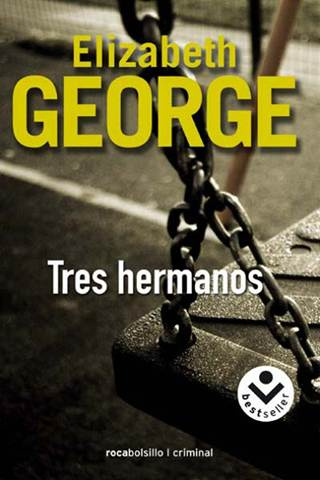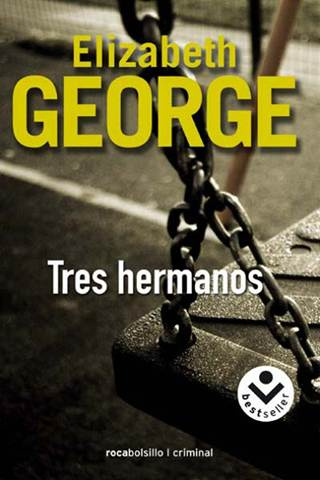
Elizabeth George
Tres Hermanos
14º Serie Lynley
Para Grace Tsukiyama, mujer liberal,
espíritu creativo, madre
Mejor un Mammon auténtico que un dios falso.
Autumn Journal, Louis MacNeice
Joel Campbell, que entonces tenía once años, inició su descenso al asesinato con un trayecto de autobús. Era un autobús nuevo, de un solo piso. Era el número 70, la ruta de Londres que avanza lentamente por Du Cane Road, en East Acton.
No hay nada digno de destacar en la sección norte de esta ruta, de la que Du Cane Road sólo es una parte corta. La sección sur es agradable, pasa cerca del Museo Victoria y Alberto y cerca de los majestuosos edificios blancos de Queen's Gate, en South Kensington. Pero la parte norte contiene una lista de destinos que parece un directorio de los lugares que no hay que frecuentar en Londres: la lavandería rápida de North Pole Road, la funeraria H. J. Bent (incineraciones o entierros) en Old Oak Common Lane, la hilera sombría de tiendas en el cruce turbulento donde Western Avenue se convierte en Western Bay, mientras coches y camiones se dirigen a toda velocidad hacia el centro de la ciudad, y alzándose imponente ante todo esto, como si la hubiera diseñado el mismo Dickens, Wormwood Scrubs. No Wormwood Scrubs la extensión de tierra limitada por vías de tren, sino la cárcel de Wormwood Scrubs: de aspecto, parte fortaleza y parte asilo; de hecho, un lugar de una realidad crudísima.
Este día de enero en particular, sin embargo, Joel Campbell no se fijó en ninguna de estas características del viaje en el que estaba embarcándose. Iba en compañía de tres personas más y preveía un cambio positivo en su vida, aunque era prudente. Antes de este momento, East Acton y una pequeña casa adosada constituían sus circunstancias: un salón mugriento y una cocina más mugrienta abajo, tres dormitorios arriba, un trozo de césped lleno de parches delante, alrededor del cual se alzaba en herradura la terraza de casitas, como una colección de viudas de guerra a los tres lados de una tumba. Era un lugar que cincuenta años atrás pudo ser agradable, pero generaciones sucesivas de habitantes habían dejado su impronta, y la impronta de la generación actual consistía básicamente en bolsas de basura en la puerta, juguetes rotos en el único sendero que recorría la U de la terraza, muñecos de nieve de plástico y varios Papá Noel rechonchos, además de renos colgados de noviembre a mayo en los tejados prominentes de las ventanas del mirador, y un charco de barro en medio del césped, presente ocho meses al año, que alimentaba a los insectos como si fuera el proyecto de entomología de alguien. Joel se alegraba de marcharse de aquel lugar, aunque irse implicara un largo vuelo en avión y una nueva vida en una isla muy distinta a la única isla que había conocido hasta el momento.
«Ja-mai-ca.» Su abuela no decía la palabra, más bien la entonaba. Glory Campbell alargaba «mai» hasta que sonaba como una brisa cálida, grata y suave, llena de promesas. «¿Qué me decís, vosotros tres? Ja-mai-ca.»
«Vosotros tres» eran los niños Campbell, víctimas de una tragedia representada en Old Oak Common Lane un sábado por la tarde. Eran la prole del hijo mayor de Glory, que había muerto, como su segundo hijo, aunque en circunstancias totalmente distintas. Joel, Ness y Toby, se llamaban. O «los pobrecillos», como Glory se acostumbró a referirse a ellos en cuanto su hombre, George Gilbert, recibió los papeles de la deportación y vio en qué dirección soplaría probablemente el viento de la vida de éste.
Que Glory empleara ese lenguaje era algo nuevo. Desde que los niños Campbell vivían con ella -esta vez ya eran más de cuatro años y parecía que iba a ser una situación permanente- se había esmerado en pronunciar correctamente. Había aprendido el inglés de la Reina tiempo atrás, en el colegio católico para niñas de Kingston, y aunque no le sirvió de tanto como esperaba cuando emigró a Inglaterra, aún podía recurrir a él cuando había que meter en cintura a alguna dependienta, y quería que sus nietos también fueran capaces de meter en cintura a los demás, si alguna vez les hacía falta.
Pero todo eso cambió con la llegada de los papeles de la deportación de George. Cuando abrieron el sobre beis y lo leyeron detenidamente, digirieron y comprendieron el contenido, y cuando se puso en marcha toda la maquinaria legal para retrasar si no frustrar lo inevitable, Glory se despojó en un instante de cuarenta años de «Dios salve al monarca actual». Si su George se iba a Ja-mai-ca, ella también. Y allí no hacía falta el inglés de la Reina. En realidad, podía ser un impedimento.
Así que el tono, la melodía y la sintaxis lingüísticos pasaron de la versión encantadoramente antigua de la pronunciación estándar al inglés meloso y agradable del Caribe. Estaba adoptando las costumbres de su tierra, decían los vecinos.
George Gilbert se había marchado de Londres primero, escoltado hasta Heathrow por agentes de inmigración que cumplían con la promesa del primer ministro actual de poner remedio al problema de los visitantes que se quedaban más tiempo del que les permitía el visado. Fueron a buscarle en un coche particular y miraron la hora mientras se despedía de Glory acompañado a conciencia de una cerveza Red Stripe jamaicana, que había empezado a beber previendo el retorno a sus raíces. «Venga con nosotros, señor Gilbert», le dijeron, y lo agarraron de los brazos. Uno de ellos se llevó la mano al bolsillo como si buscara unas esposas por si George no colaboraba.
Pero George estaba encantado de irse con ellos. Las cosas no habían sido iguales en casa de Glory desde que los nietos habían aterrizado como tres meteoritos humanos procedentes de una galaxia que nunca había alcanzado a comprender.
– Son raros, Glor -decía cuando creía que no le escuchaban-. Al menos los chicos. Supongo que la chica está bien.
– No digas ni pío sobre ellos -respondía Glory.
La sangre de sus propios hijos era mestiza -aunque menos que la sangre de sus nietos-, y no iba a consentir que nadie hiciera ningún comentario sobre algo que saltaba a la vista. Porque ser mestizo no era la desgracia que había sido en siglos pasados. Ya no repugnaba a nadie.
Pero George resopló. Aspiró aire entre los dientes. Por el rabillo del ojo, miró a los jóvenes Campbell.
– No van a encajar en Jamaica -señaló.
Esta valoración no disuadió a Glory. Al menos eso les pareció a sus nietos durante los días previos a su éxodo de East Acton. Glory vendió los muebles. Empaquetó la cocina. Revisó la ropa. Hizo las maletas. Cuando no cupo todo lo que su nieta Ness deseaba llevarse a Jamaica, dobló esas prendas en su carrito de la compra y declaró que comprarían una maleta por el camino.
Ver cómo recorrían Du Cane era como asistir a una suerte de desfile variopinto. Glory iba en cabeza, con un abrigo de invierno azul marino hasta los tobillos y un turbante verde y naranja enrollado en la cabeza. El pequeño Toby iba después, caminando de puntillas como hacía habitualmente, un flotador hinchado alrededor de la cintura. Joel se esforzaba por ir en tercer lugar, ya que las dos maletas que llevaba dificultaban su progreso. Ness iba la última, vestida con unos vaqueros tan ajustados que resultaba complicado entender cómo lograría sentarse sin que le reventaran, tambaleándose sobre los tacones de cinco centímetros de unas botas negras que subían por sus piernas. Llevaba el carrito de la compra y no le hacía ni pizca de gracia tener que tirar de él. En realidad, nada le hacía gracia. Su gesto rezumaba desdén y su modo de andar transmitía desprecio.
Hacía frío como sólo puede hacer frío en Londres en enero. El aire era muy húmedo y, además, estaba impregnado del humo de los coches y de hollín de las hogueras ilegales. La escarcha de la mañana no se había derretido, sino que se había transformado en pedazos de hielo que amenazaban al transeúnte confiado. El gris lo definía todo: desde el cielo a los árboles, las carreteras, los edificios. El ambiente era de desesperanza. Bajo la luz débil del día, el sol y la primavera eran una promesa vana.
Página siguiente