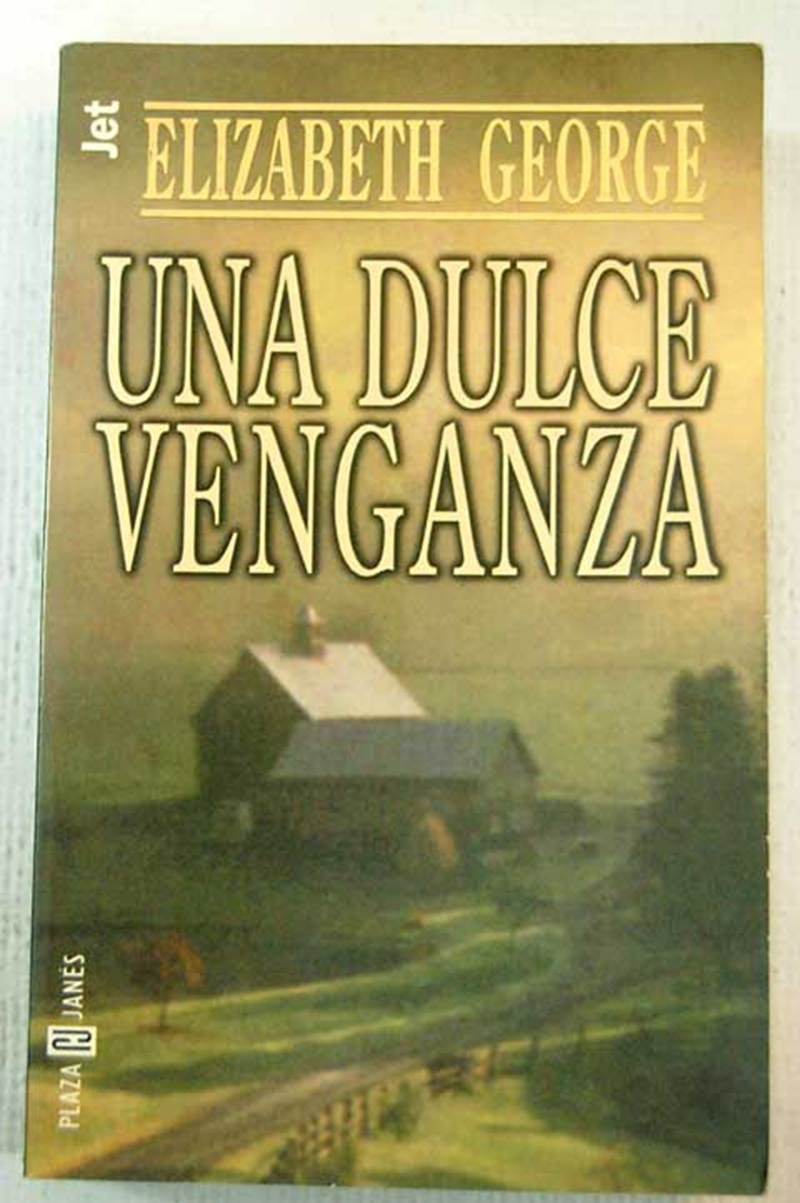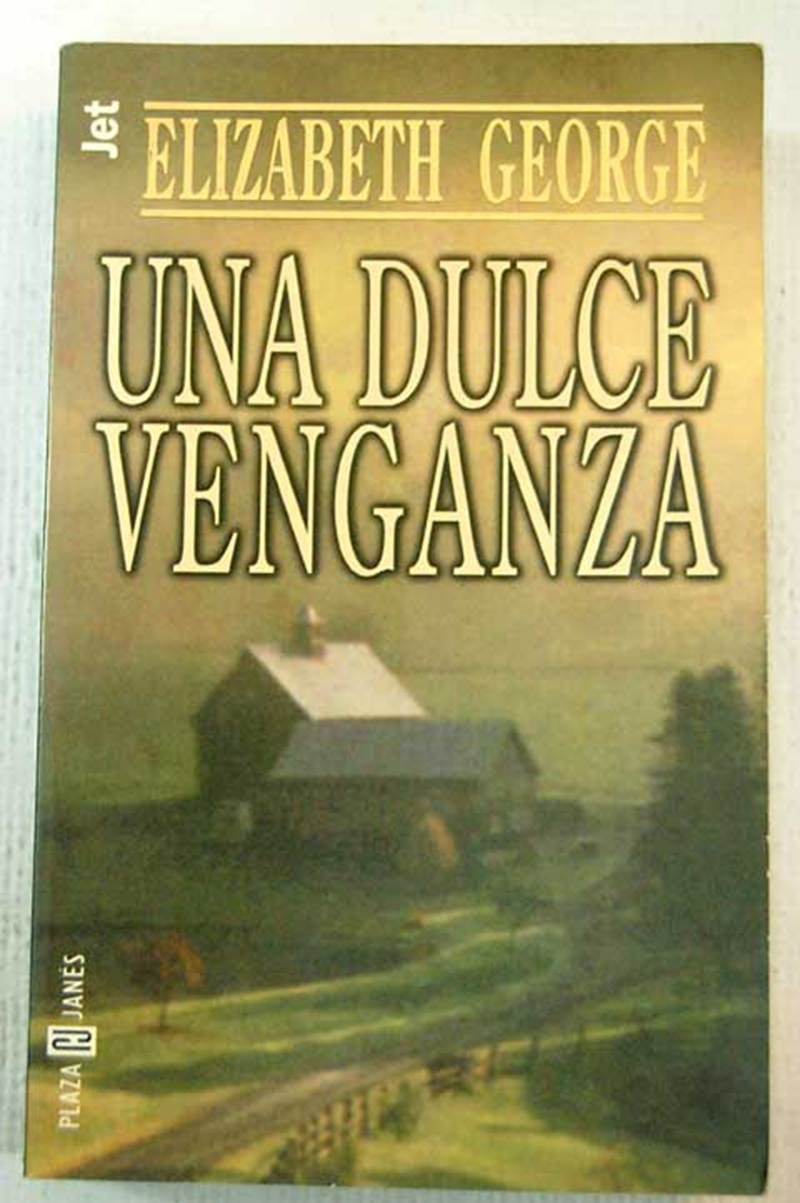
Elizabeth George
Una Dulce Venganza
Lynley 04
Título original: A Suitable Vengeance
© 1991, Susan Elizabeth George
© de la traducción: Eduardo G. Murillo
Para mi marido, Ira Toibin,
en agradecimiento por veinte años
de paciencia, apoyo y devoción.
Y para mi primo, David Silvestri
La creación de cualquier novela implica cierta investigación, pero estoy particularmente en deuda con varias personas que me han proporcionado información de incalculable valor para escribir este libro:
El doctor Daniel Vallera, profesor y director de la sección de inmunología experimental del cáncer, departamento de radiología terapéutica de la Universidad de Minnesota, que soportó numerosas y larguísimas llamadas telefónicas acerca de incontables aspectos de la investigación médica. Aprecio enormemente su ingeniosa habilidad para explicar lo inexplicable de cien formas distintas y creativas.
El doctor L. L. Houston, de la Sociedad Anónima CETUS de San Francisco (California), que durante una larga y paciente conversación me describió todos los pasos del desarrollo de una droga, desde su inicial «descubrimiento» hasta su comercialización.
El inspector Michael Stephany, que me proporcionó toda la información que pudo obtener de la brigada de narcóticos de Orange County.
Y Virginia Bergman, que me explicó los usos potenciales de una droga llamada ergotamina.
Además de a estas personas, he de dar las gracias a
Julie Mayer, mi mejor y más devoto crítico; a Vivienne Schuster, Tony Mott y Georgina Morley, por sus valientes esfuerzos en procurar que no me desviara del tema; a Deborah Schneider, la agente literaria más fiel que se pueda desear; y a Kate Miciak, mi editora y defensora en Bantam.
De todas las aflicciones conocidas por un amante,
¡ésta debe ser la ciencia más difícil de olvidar!
¿ Cómo desprenderse del pecado sin perder el juicio,
y amar al ofensor sin aceptar la ofensa?
¿ Cómo apartar al querido objeto del crimen,
cómo distinguir penitencia de amor?
Alexander Pope
Tina Cogin sabía cómo extraer el máximo partido de lo poco que poseía. Le gustaba creer que era un talento innato.
Algunos pisos por encima del estruendoso tráfico nocturno, su silueta desnuda proyectaba gárgolas sobre la pared de la habitación, apenas iluminada. Sonrió cuando sus movimientos dotaron de vida a las sombras y crearon nuevas formas de negro sobre blanco, como en un test de Rorschach. Menudo test, pensó, practicando un gesto seductor. ¡Hermoso espectáculo para un asesino psicópata!
Rió en voz baja de su talento para la humildad, se acercó a la cómoda y dedicó una mirada afectuosa a su colección de ropa interior. Fingió vacilar para prolongar su placer y eligió por fin un atractivo conjunto de seda y encaje negros. Sujetador y bragas, de confección francesa, provistos de un relleno discreto que delataba la inteligencia del diseñador. Se los puso. Notó la torpeza de sus dedos, poco acostumbrados a prendas tan delicadas.
Tarareó por lo bajo una melodía indefinida, con voz gutural, como un himno en honor del atardecer, a tres días y noches de libertad sin límites, a la excitación de aventurarse por las calles de Londres sin saber exactamente qué iba a deparar la tibia noche de verano. Deslizó una larga uña pintada bajo la solapa precintada de una bolsa de medias, pero cuando las sacó rozaron su piel, más áspera de lo que deseaba admitir. El tejido se enganchó. Soltó un juramento, liberó las medias y examinó los daños, una incipiente carrera en la cara interna del muslo. Tenía que ir con más cuidado.
Mientras se las ponía, bajó la vista y suspiró de placer. El tejido se ajustaba con facilidad a su piel. Saboreó la sensación, casi similar a la caricia de un amante, e intensificó su goce recorriendo con la mano la distancia que separaba los tobillos de las pantorrillas, los muslos de las caderas. Carne firme, pensó, de tacto agradable. Hizo una pausa para admirar sus formas en un espejo de cuerpo entero, antes de extraer unas enaguas de seda negra de la cómoda.
El vestido que sacó del armario era negro. Cuello alto, mangas largas; lo había escogido por la forma en que se adaptaba a su cuerpo, como líquido de medianoche. Un cinturón ceñía su talle; una profusión de abalorios color azabache adornaba el corpiño. Era una creación de Knightsbridge cuyo coste, muy superior al que permitía su economía, había dado al traste hasta finales de verano con el lujo de desplazarse en taxi. En realidad, ese inconveniente carecía de importancia. Tina sabía que valía la pena sacrificarse por algunas cosas.
Se calzó unos zapatos negros de tacón alto antes de encender la lámpara colocada junto al sofá cama e iluminar un sencillo apartamento de una sola pieza que contaba con el lujo delicioso de un cuarto de baño privado. En su primer viaje a Londres, tantos meses atrás, recién casada y en busca de una vía de escape, cometió el error de alquilar una habitación en Edgware Road, donde compartió el baño con una turba de sonrientes griegos, todos ansiosos de observar los avatares de su higiene personal. Después de aquella experiencia, se le antojó inconcebible compartir siquiera un lavabo con otro ser humano, y aunque el gasto extra de un baño privado le resultó al principio sumamente oneroso, consiguió superar el problema de la forma pertinente.
Dio un repaso final a su maquillaje y aprobó la sombra de los ojos, que acentuaba su color y corregía su forma, el arco de las cejas, algo oscurecidas, el artístico sombreado de los pómulos, que suavizaba un rostro tirando a rectangular, y los labios, definidos tanto por el lápiz como por el color para expresar sensualidad y llamar la atención. Tiró hacia atrás su cabello, negro como su atuendo, y jugueteó con el mechón que caía sobre su frente. Sonrió. Lo lograría. Dios, claro que lo lograría.
Echó una última mirada a la habitación, recogió el bolso negro que había arrojado sobre la cama y comprobó que sólo llevaba dinero, las llaves, el nombre del club nocturno y dos bolsitas de plástico que contenían la droga. Terminados los preparativos, se marchó.
Bajó en el ascensor y se encontró al cabo de escasos segundos en la calle, respirando el perfume de la noche, la combinación sofocante de maquinaria y humanidad tan propia de este rincón de Londres. Como siempre, antes de dirigirse hacia la calle Praed, dedicó una mirada afectuosa a la fachada de piedra de su edificio; sus ojos se demoraron sobre las palabras «Apartamentos Shrewsbury Court», que hacían las veces de epígrafe sobre las puertas dobles del frente. Se abrían a su puerto y refugio, el único lugar del mundo donde podía ser ella misma.
Se encaminó hacia las luces de la estación de Paddington, donde tomó la línea del distrito hasta Not-ting Hill Gate, y allí transbordó a la central hasta Tot-tenham Court Road, percibiendo al salir las potentes emanaciones de los tubos de escape y la muchedumbre típica de un viernes por la noche.
Se dirigió a paso ligero hacia Soho Square, invadida por los clientes de los peep show cercanos. Sus voces, que hablaban con todos los acentos posibles, intercambiaban obscenas evaluaciones sobre las excitantes visiones de pechos, muslos y demás de que habían disfrutado. Era una masa bulliciosa de buscadores de emociones libidinosas. En otra noche cualquiera, Tina habría considerado la posibilidad de divertirse a su estilo con uno o dos de aquellos individuos, pero esta noche era diferente. Todo estaba programado.
En la calle Bateman, a corta distancia de la plaza, distinguió el letrero que iba buscando, balanceándose sobre un maloliente restaurante italiano. «Kat's Krad-le», anunciaba, y una flecha indicaba el oscuro callejón de al lado. La ortografía era absurda, un intento de aparentar ingenio que Tina consideró de lo más repelente, pero ella no había elegido el lugar de la cita, así que caminó hasta la puerta y bajó la escalera que, como el callejón en que el club estaba ubicado, se hallaba cubierta por una capa de serrín y olía a alcohol, vómito y retretes.
Página siguiente