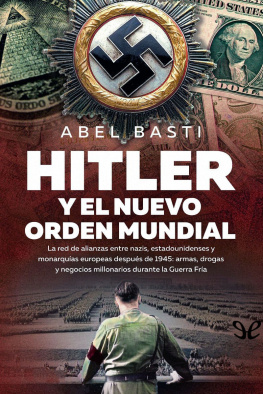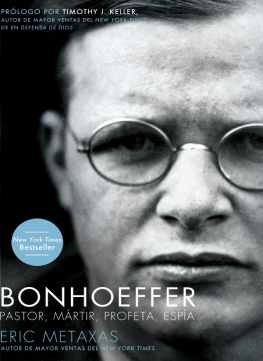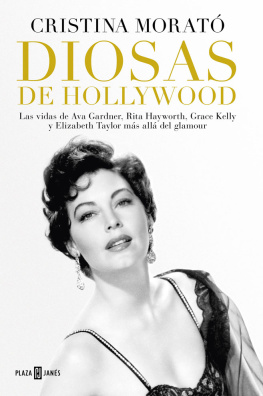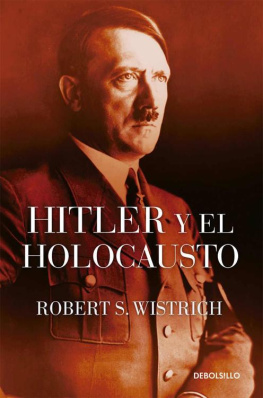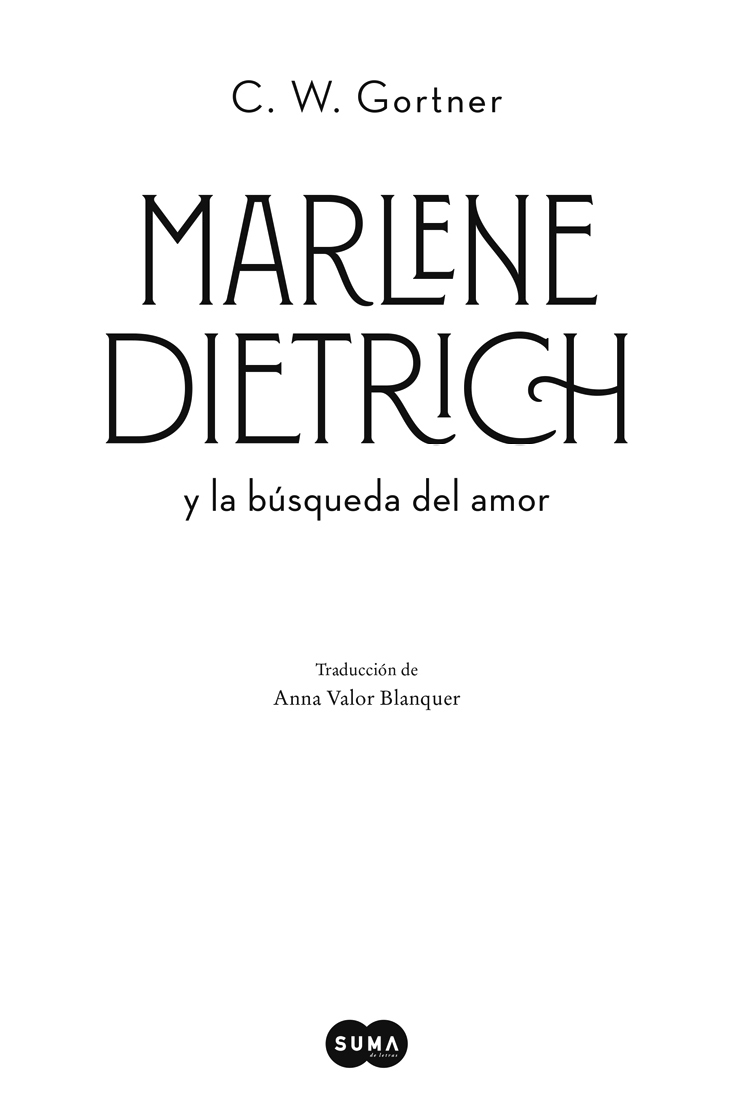En el fondo, soy un caballero.
M ARLENE D IETRICH

No tuve nada que ver con mi nacimiento.
M ARLENE D IETRICH

L a primera vez que me enamoré tenía doce años.
Ocurrió en la Auguste-Viktoria-Schule en Schöneberg, un barrio de las afueras al sudoeste de Berlín. Allí, en un edificio bajo defendido por verjas de hierro forjado cuya elegante fachada de yeso escondía un laberinto de aulas gélidas, yo estudiaba gramática, aritmética e historia y, luego, labores y una hora de calistenia tonificante antes de terminar el largo día con una clase de francés superficial.
No me gustaba la escuela, pero no porque no fuera inteligente. Cuando era pequeña, una serie de institutrices habían supervisado mi educación, aunque mi hermana Elisabeth, a quien en la familia llamábamos Liesel y que era un año mayor que yo, recibió casi toda su atención por sus problemas de salud. El inglés, el francés, la conducta, el baile y la música eran nuestra rutina diaria y nuestra madre nos exigía un dominio intachable de todo. Aunque estaba más preparada que la mayoría para la rigidez del aprendizaje institucionalizado, no me gustaba la escuela porque no me avenía con los dedos llenos de mermelada y las confidencias de mis compañeras, que se conocían desde la infancia y me llamaban Maus porque era igual de tímida que los ratones, ajenas a que esa era la última palabra que mi madre habría usado para describirme.
Tampoco es que Mutti tolerase ninguna queja. Tras la muerte de Papa de un infarto cuando yo tenía seis años, la necesidad urgente de ahorrar había subsumido nuestro dolor. Había que mantener las apariencias. Al fin y al cabo, la viuda Josephine Dietrich pertenecía a los distinguidos Felsing de Berlín, fundadores de la renombrada Relojería Felsing, que trabajaba con una patente imperial desde hacía más de un siglo. Mutti se negó a aceptar la ayuda económica de su familia a pesar de que la pensión por la defunción de mi padre, que había sido teniente de la policía local, no daba para mucho. En cuanto lo enterramos, las institutrices se esfumaron, dado que se habían convertido en un lujo que no nos podíamos permitir. Por las indisposiciones de Liesel, diagnosticadas con poca precisión, Mutti se empleó como ama de llaves y estableció un plan educativo para que mi hermana siguiera en casa. En cambio, a mí me embutió en un uniforme gris almidonado, me peinó el pelo rubio rojizo en unas trenzas, remató el peinado con un lazo de tafetán enorme y, con unos zapatos de charol que me apretaban los dedos, me llevó a la schule , donde unas solteronas intachables moldearían mi carácter.
«Compórtate —me advirtió Mutti—. Cuida los modales y haz lo que se te mande. ¿Me explico? Que no me entere de que te das aires de grandeza. Has tenido más facilidades que muchos, pero no quiero que ninguna hija mía se vanaglorie de sus logros».
No tenía de qué preocuparse. En casa, a menudo me reprendía por mi espíritu competitivo, por querer ser mejor que Liesel, pero, en cuanto pisé el patio de la escuela, me di cuenta de que era preferible hacer como si supiera lo menos posible, abrumada por las camarillas tribales y las miradas suspicaces de mis compañeras. Nadie podía sospechar que tenía más que conocimientos rudimentarios de nada, ni siquiera de francés, una lengua que todas las niñas de buena familia debían aprender, pero con la que ninguna niña de buena familia alemana debía familiarizarse demasiado, porque evocaba lo prohibido, con sus erres y sus eses seductoras. Fingiendo ignorancia para desviar la atención, me sentaba en la última silla del último pupitre del final del aula y era discreta, un ratón escondido a la vista de todos.
Hasta el día que llegó la nueva maestra de francés.
Se le escapaban mechones de pelo castaño del moño y tenía las mejillas redondas y sonrojadas, como si hubiera corrido por el pasillo porque llegaba tarde —y así era—. Había sonado el timbre y las niñas, que se pasaban notas garabateadas en trozos de papel arrancados de sus cartillas, se inclinaron entre las mesas para intercambiar susurros.
Entró en el aula como una exhalación. Era la muy esperada sustituta de madame Servine, quien había sufrido una caída repentina que había precipitado su jubilación. Con perlas de sudor en la frente por el calor impropio de julio, nuestra nueva maestra dejó caer los libros que llevaba encima del escritorio con un golpe sonoro que hizo que todas las niñas se pusieran derechas.
Madame Servine no toleraba la pérdida de tiempo. Muchas de las presentes habían sentido los golpes punzantes de su regla en las rodillas y los nudillos por lo que ella había considerado una insolencia. Aquella joven fascinante, con su aire desaliñado y su colección de tomos, resultaba igual de temible.
Desde mi sitio habitual al fondo del aula, me asomé por encima de los hombros de las que se sentaban delante para observarla mientras se secaba la frente con un pañuelo.
— Mon Dieu —dijo—. Il fait si chaud . No pensaba que en Alemania llegara a hacer tanto calor.
Un remolino de emoción me revolvió la tripa.
Nadie dijo una palabra. Con un gesto descuidado, se metió el pañuelo empapado en la blusa.
— Bonjour, mademoiselles. Soy mademoiselle Bréguand y seré vuestra nueva maestra hasta que termine el curso.
No hacían falta presentaciones. Sabíamos quién era, llevábamos semanas esperándola. Mientras la escuela buscaba una sustituta para madame Servine, nos habíamos pasado aquella hora en sesiones de estudio interminables supervisadas por la cáustica frau Becker. Ahora, el marcado acento de nuestra maestra espesaba el silencio. La tonada inconfundible de París sonaba en su voz y sentí que las chicas que tenía alrededor se estremecían. Llamaban L’Ancien Régime» a madame Servine por sus impertinentes —los anteojos con mango que usaba— y por el castañeo de su dentadura cuando enunciaba «accents graves» con una superioridad inexpresiva y su vestido negro de cuello alto de principios de siglo. En cambio, aquella mujer llevaba una blusa con un ribete de encaje en el cuello y en las muñecas y una falda a la moda hasta los tobillos que resaltaba su figura esbelta y mostraba unas elegantes botas de paseo. Era años más joven que madame Servine y seguro que sería más enérgica.
Yo me enderecé.
— Allez —declaró—. Ouvrez vos libres, s’il vous plaît .
Las niñas se quedaron inmóviles. Mientras yo estiraba la mano para coger mi cartilla, mademoiselle Bréguand suspiró y lo explicó en alemán:
—Los cuadernos, por favor. Ábranlos.
Reprimí una sonrisa.
—Hoy conjugaremos verbos, ¿de acuerdo? —dijo observando la clase.
Nadie respondió. Ninguna de las niñas se había molestado siquiera en echarle un vistazo a la cartilla desde que madame Servine había sufrido su oportuna caída. No les importaba. Por las pocas conversaciones que había oído, sus aspiraciones vitales consistían en casarse lo antes posible para alejarse de sus padres. Kinder, Küche, Kirche : ‘hijos, cocina e iglesia’. Esa era la única ambición que les inculcaban a todas las niñas alemanas, como lo habían hecho con nuestras madres y abuelas. ¿De qué iba a servirles hablar francés, si no es que tenían la desgracia de casarse con un extranjero?