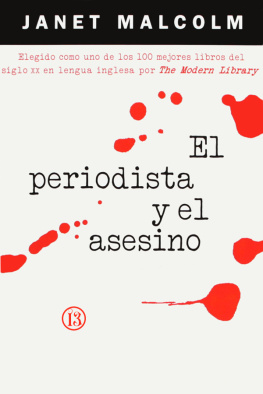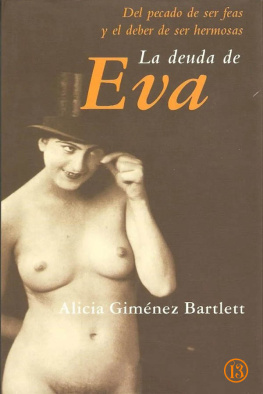Alicia Giménez Bartlett
Muertos de papel
Petra Delicado - 4
ePUB v1.0
RufusFire 13.02.12

1
Aquella mañana estaba melancólica. Los nubarrones que habían poblado el cielo durante las últimas horas, parecía que iban a estallar. La humedad apelmazaba mechones de mi pelo. De pronto, tuve una funesta y vivida percepción del efecto que sin duda producía en los demás: una cuarentona que se enfrenta a la jornada de trabajo sin ningún recuerdo memorable del día anterior. Suspiré. ¿Por qué me preocupaba tanto en aquellos momentos la imagen que pudiera proyectar en las mentes ajenas? Habitualmente no suelo pensar demasiado en ese particular, acaba siendo aburrido, incluso enloquecedor. En el fondo todos somos una mezcla variable de la realidad y de cómo nos gustaría ser. Somos... un compendio de estados de ánimo y estados de salud, una amalgama de genética y biografía, de sensibilidad emocional y nutrición. Nunca será igual un sueco que desayuna smogebort que un valenciano ahíto de paella. Ni podrá compararse la mirada de una mujer de larga experiencia con la de una chica que acabe de salir del cascarón. Ni daría el mismo perfil caracterológico una hipotética hija de Mae West que otra de Teresa de Calcuta, más hipotética aún.
El tema de mis disertaciones mentales empezaba a resultar mosqueante. ¿Por qué, puesta a filosofar en una crisis de melancolía, quizá únicamente meteorológica, no buscaba un objetivo de más alcance intelectual? Siempre me he preciado de no ser demasiado estúpida y de estar lo suficientemente inquieta por el destino del género humano, como para quedarme encerrada en una cuestión tan superficial. Pero aquella mañana cualquier razonamiento de altura estaba destinado a zozobrar. En mis circunvoluciones cerebrales había un solo bólido en competición dando vueltas al circuito sin descanso: el triste concepto que el prójimo pudiera elaborar con respecto a mí.
Únicamente después de pasado un tiempo me di cuenta de que se trataba de una premonición. Se me representó entonces la idea con toda claridad, y sentí deseos de proclamar a los cuatro vientos que de todo lo que estaba sucediendo yo había tenido un atisbo inicial. Pero nada hay más inútil que reivindicar el papel de Casandra por parte de una mujer. La gente está acostumbrada a que las mujeres pronostiquemos los problemas con mucha anticipación, y se cansa de escuchar, de cotejar las predicciones con lo que pasa después. Reconozco que es pesado andar siempre previendo las cosas malas. Admito también que los pálpitos tienen poca base científica y cuentan con escasa bibliografía a su favor, pero empíricamente están demostrados. No puedo encontrar otra explicación a que mi tendencia de aquella mañana melancólica se viera respaldada poco más tarde por un caso sin duda muy poco corriente. Un caso en el que la imagen, el aspecto, la influencia en los otros y la consideración pública de un personaje eran el centro de la cuestión. Un caso de asesinato que levantó más polvareda que una caravana de tuaregs en el desierto.
Garzón interrumpió mis meditaciones sin mucho miramiento. Entró en el despacho y cuando me descubrió mirando por la ventana, soltó un mugido que podía significar cualquier cosa. Hacía tiempo que no trabajábamos juntos, pero siempre se las ingeniaba para venir a consultar algún archivo a mi reducto. Eso servía de excusa para pequeñas charlas intrascendentes y a veces constituía la oportunidad de tomar juntos un café. Ya digo que aquel día había amanecido opaco y tormentoso, encapotando los caracteres con una sombra de mal humor. Al ver que mi colega era también víctima del clima, intenté contrarrestar el efecto con amabilidad.
—¿Cómo está hoy, Fermín?
—De pena —masculló—. Me duele la cabeza.
—¿Ha probado con un analgésico?
—Sí —soltó desabridamente.
—¿Y...?
—Si digo que me duele la cabeza será porque no me ha hecho efecto, ¿no?
Más que de simple nublado, su ánimo parecía de auténtico temporal. Cansada de ser simpática sin motivo le espeté:
—¿Qué me dice de una trepanación de cráneo, cree que podría funcionar?
Cerró de sopetón el cajón en el que estaba hurgando y se volvió hacia mí.
—Es usted muy graciosa, inspectora. Es más, desde que nos conocemos, eso es lo más divertido que le he oído decir. Pero quizá le apetezca saber que no hay muchas razones para mostrarse chistoso.
—¿Ah, no? ¿Por qué?
—Acaban de encargarnos un caso de rebote.
—¿Cómo?
—Lo que oye. Dentro de una hora nos espera el comisario en su despacho para una reunión. Pero los rumores corren más que los regueros de pólvora, y yo ya sé de qué vamos a tratar.
—Del caso de rebote.
—En efecto.
—¿Y desde dónde rebota el tal caso?
—Desde el inspector Moliner y su ayudante el subinspector Rodríguez.
Silbé. Moliner y Rodríguez tenían fama de llevar los asuntos peliagudos, aquellos en los que era necesaria una buena dosis de diplomacia y otra aún mayor de prudencia. Digamos que se ocupaban de cualquier delito que presentara una vertiente pública cuyo eco pudiera revertir en los medios de comunicación.
—¿Y por qué los han rebotado, si llega hasta ahí la rumorología?
—Porque otro caso ha requerido sus servicios. Uno del que, por lo visto, sí está auténticamente prohibido hablar.
—Razón de más para que los rumores hayan sido completos.
—A más no poder. Lo que dicen es que ha aparecido asesinada una elegante joven de la que todos los indicios proclaman que era la amante de alguien importante.
—¡Joder!
—Usted comprenderá que ese caso les haya sido encomendado a Moliner y Rodríguez, mientras que el que llevaban entre manos nos pase por herencia a usted y a mí.
—Tampoco estará mal si lo llevaban ellos, lo más granado de la profesión. ¿De qué se trata?
—No lo sé.
—¡Estupendo! Desconoce usted lo único que seguramente le estaba permitido saber.
—Los rumores nunca abarcan lo que puede contarse sin más misterio.
—¿Desde cuándo lo llevaban?
—Tan sólo un par de días.
—Entonces no comprendo por qué la herencia le incomoda tanto. Aún estaremos a tiempo de gestionarlo a nuestra manera.
—Sí, pero ya sabe que me molesta hacerme cargo de asuntos sobre los que otros han tenido derechos.
—A eso se le llama el síndrome de la virginidad, y es propio de gente con muchos prejuicios, digamos de... hombres obsoletos.
Mi propósito era hacer rabiar a Garzón, pero entendía muy bien sus aprensiones. No haber estado presente en los prolegómenos de un caso complica a menudo las tareas. Quizá se tratara sólo de una sensación, pero iniciada la investigación desde unos parámetros, costaba mucho plantearse si eran los mejores, y resultaba aún más complejo, casi imposible, volver al punto cero y reiniciar desde otra óptica el trabajo. Alguien argumentará que el policial no es un oficio de creación, de modo que muy probablemente sólo existe un camino por el que transitar: aquel que marcan las pruebas. Sin embargo, eso sería como admitir que todos los detectives somos iguales, y que no existe en nuestra metodología ni un solo gramo de personalidad. ¿Podía yo permitirme un pensamiento tan poco estimulante al iniciar un caso, en un día tan melancólico como aquél y encima con el pelo apelmazado por la humedad? Ni pensarlo. Mientras nos encaminábamos al despacho de Coronas quise creer que íbamos a poner en aquel próximo caso la firma del artista, la marca del diseñador, al menos el distintivo de los buenos artesanos. Y no me equivoqué. Puestos a no mentir, incluso grabamos nuestras iniciales a fuego en un caso que, si no gloria, al menos nos proporcionó notoriedad en el servicio. Mucha más de la que hubiéramos querido.
Página siguiente